Cuando los intelectuales
queman libros Por Fernando Báez
Los intelectuales han sido los más grandes enemigos de los libros. Tras doce años de estudio sobre el tema de la biblioclastia, he concluido que mientras más culto es un pueblo o un hombre, está más dispuesto a eliminar libros bajo la presión de mitos apocalípticos.
Baste pensar que el libro no es destruido como objeto físico sino como vínculo de memoria. John Milton, en Aeropagitica (1644), creía que lo destruido en un libro era la racionalidad representada: "[...] quien destruye un buen libro mata a la Razón misma [...]". El libro le da volumen a la memoria humana. Cuando se destruye un libro, se impone el ánimo de aniquilar la memoria que encierra, es decir, el patrimonio de ideas de una cultura entera. La destrucción se cumple contra cuanto se considere una amenaza directa o indirecta a un valor considerado superior.
Al establecer las bases de una personalidad totalitaria, el mito apocalíptico impulsa en cada individuo o grupo un interés por una totalidad sin cortapisas. Curiosamente, los destructores cuentan con un elevado sentido creativo; poseen su propio libro, que juzgan eterno. Cuando el fervor extremista apriorístico asignó una condición categórica al contenido de una obra (llámese Corán, Biblia o el programa de un movimiento religioso, social, artístico o político), lo hizo para legitimar su procedencia divina o permanente (Dios como autor o, en su defecto, un iluminado, un mesías).
Sobran los ejemplos de estadistas, líderes bien formados, filósofos, eruditos y escritores que reivindicaron la biblioclastia. En Egipto, el gobernante y poeta Akhenaton, como buen monoteísta, hizo quemar todos los libros religiosos anteriores a él para imponer su propia literatura sobre el dios Atón. En el siglo V antes de Cristo, los demócratas atenienses persiguieron por impiedad al sofista Protágoras de Abdera, y su libro Sobre los dioses fue llevado a la hoguera pública. Según el biógrafo Diógenes Laercio, el filósofo Platón, no contento con impedir a los poetas el ingreso a su república ideal, intentó quemar los libros de Demócrito y quemó sus propios poemas al conocer a Sócrates. En cierto momento de su vida, Hipócrates de Cos, cuyo juramento forma parte de la iniciación de todos los médicos en el mundo, quemó la biblioteca del Templo de la Salud de Cnido.
Alejandro Magno, discípulo nada menos que de Aristóteles, en el año 331 a.C., quemó con sus propias manos el palacio de Persépolis junto con su biblioteca. Uno de los libros que se destruyó fue el Avesta junto con miles de tablillas literarias o administrativas. Esta pérdida hizo que los seguidores del zoroastrismo tuvieran que reconstruir la obra de memoria con el nombre de Zendavesta por orden del príncipe sasánida Ardasir I, en el siglo III d. C. No falta quien afirma que el libro original constaba de frases que podían dotar de inmortalidad a sus creyentes.
Estos terribles incidentes no terminan aquí. En China, uno de los consejeros del emperador Zhi Huang Di, llamado Li Si, el filósofo más original de la escuela legalista, propuso la destrucción de todos los libros que defendían el retorno al pasado, lo que, en efecto, sucedió el año 213 antes de Cristo. Esto, por desgracia, no era nuevo, pues en el Tao Te Ching, el venerable Laozi, mejor conocido como Lao-Tse, había propuesto: «Eliminad a los sabios, desterrad a los genios y esto será más útil al pueblo». Asimismo escribió: «Suprimid los estudios y no pasará nada».
Resulta interesante saber que fue el César Augusto, el protector de Virgilio, Augusto, quien prohibió el año 8 la circulación de Ars Amatoria de Ovidio y se dedicó a hacer torturar a numerosos escritores y ordenar la quema de sus obras. El erudito Teófilo, patriarca de Alejandría, ordenó atacar el Serapeum, una de las instalaciones de la biblioteca de Alejandría, en el año 389 y la biblioteca el 391, con una multitud enfurecida. Al concluir la toma del Templo, los cristianos llenaron de cruces el sitio y demolieron las paredes. Teófilo era un hombre resentido, mezquino y oportunista: tras haber sido lector fanático de los escritos de Orígenes, pasó a ser enemigo de todo cuanto le parecía derivado de la obra de este autor y condenó sus escritos en el Concilio del año 400.
Fray Diego Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá y gestor de la llamada Biblia Sacra Polyglota, en griego, hebreo y caldeo, con traducción al latín, quemó los libros de los musulmanes en Granada. Fray Juan de Zumárraga, creador de la primera biblioteca de México, quemó en 1530 los códices de los mayas. El Corán, en árabe, en la edición de Paganini, de 1537, fue destruido por una instrucción directa de uno de los Papas más cultos de su tiempo.
El caso excéntrico del veneciano André Navagero no deja de ser interesante. Como se sabe, era un adorador de la obra del poeta romano Catulo y no pasaba un día sin leerla, sin traducirla y discutir línea por línea sus ambigüedades. Creía, como les sucede a muchos con Homero, con Shakespeare o Neruda, que toda la literatura residía en Catulo. Lo increíble es que llegó al extremo de encender todos los años en su honor una hoguera, donde quemaba, impaciente, libros con los Epigramas de Marcial; culminaba con una lectura en voz alta de los textos de su autor venerado.
Nachman de Bratslav venerado por su santidad y sapiencia, pedía a sus discípulos que quemaran libros para probar su fidelidad. Su aforismo más recordado dice así: «[...]Quemar un libro es aportar luz al mundo[...].» René Descartes, seguro de su método, pidió a sus lectores quemar los libros antiguos. Un hombre tan tolerante como el filósofo escocés David Hume no vaciló en exigir la supresión de todos los libros sobre metafísica.
No debe olvidarse nunca que Hitler, un bibliófilo reconocido, permitió que el filólogo Joseph Goebbels, junto con los mejores estudiantes alemanes, quemaran el 10 de mayo de 1933 miles de libros. Martin Heidegger, rector designado, sacó de su biblioteca libros de Edmund Husserl para que sus estudiantes de filosofía los quemaran en 1933. Según el historiador W. Jütte se destruyeron las obras de más de 5.500 autores durante el bibliocausto nazi. Lo curioso, lo inevitable, es que mientras esto pasaba, los estadounidenses, escandalizados por tal barbarie, destruían ejemplares del Ulises de James Joyce en Nueva York.
Vladimir Nabokov, profesor en las universidades de Stanford y Harvard, quemó el Quijote en el Memorial Hall, ante más de seiscientos alumnos. En 1939, los bibliotecarios de St. Louis Public Library rechazaron Uvas de Ira de John Steinbeck y quemaron el libro en una pira pública, que sirvió para que los oradores advirtieran al resto de los escritores estadounidenses que no tolerarían lenguajes obscenos ni doctrinas comunistas. Los poetas Nadaístas colombianos quemaron ejemplares de la novela María de Jorge Isaacs, convencidos de que era necesario destruir el pasado literario del país.
Borges, en Un ensayo autobiográfico, no ocultó la quema de sus libros iniciales: «Hasta hace algunos años, si el precio no era excesivo, solía comprar ejemplares de ellos y los quemaba.» Hasta sus últimos años de vida, se negó a reeditar tres obras suyas de la segunda década del siglo XX: Inquisiciones (1925), El tamaño de mi esperanza (1926) y El idioma de los argentinos (1928).
Una antigua costumbre juvenil es la de quemar textos escolares. En 1998, ocurrió la destrucción de numerosos libros en Hollins College, en Southwestern Virginia. Un grupo llamado Colectivo de Mujeres, encendió una gigantesca hoguera donde arrojaron todos los libros, periódicos, revistas a su juicio dedicadas a degradar la condición de la mujer a lo largo de la historia. Volúmenes de Schopenhauer, páginas de la Biblia, fotos del Papa, revistas Cosmopolitan, cartas de novios machistas y novelas románticas fueron destruidos en cuestión de minutos. Las 50 estudiantes participantes, no se retiraron sin celebrar con gritos la desaparición de las odiadas páginas. En junio del 2001, hubo un caso escandaloso en las arenas de la Playa La Victoria, en Cádiz, donde cientos de estudiantes se reunieron para hacer una gran hoguera. Entre risas y gritos, arrojaron a las llamas todos sus textos, incluyendo algunos de los libros de lectura obligatoria.
En abril de 2003, los estadounidenses permitieron que su Gobierno ocupara Irak en nombre de la democracia y destruyera más de un millón de libros en Bagdad. También ardió el Archivo Nacional, con más de diez millones de registros del período republicano y otomano, y en los días sucesivos, esta situación se repitió con las bibliotecas de la Universidad de Bagdad, la biblioteca de Awqaf y decenas de bibliotecas universitarias en Iraq. Rumsfeld, un connotado universitario, fue el gestor de este acto infame.
Todo esto, como es natural, me obliga a una conclusión precipitada. Mientras más estudio la relación entre intelectuales y biblioclastas, más miedo me tengo.
queman libros Por Fernando Báez
Los intelectuales han sido los más grandes enemigos de los libros. Tras doce años de estudio sobre el tema de la biblioclastia, he concluido que mientras más culto es un pueblo o un hombre, está más dispuesto a eliminar libros bajo la presión de mitos apocalípticos.
Baste pensar que el libro no es destruido como objeto físico sino como vínculo de memoria. John Milton, en Aeropagitica (1644), creía que lo destruido en un libro era la racionalidad representada: "[...] quien destruye un buen libro mata a la Razón misma [...]". El libro le da volumen a la memoria humana. Cuando se destruye un libro, se impone el ánimo de aniquilar la memoria que encierra, es decir, el patrimonio de ideas de una cultura entera. La destrucción se cumple contra cuanto se considere una amenaza directa o indirecta a un valor considerado superior.
Al establecer las bases de una personalidad totalitaria, el mito apocalíptico impulsa en cada individuo o grupo un interés por una totalidad sin cortapisas. Curiosamente, los destructores cuentan con un elevado sentido creativo; poseen su propio libro, que juzgan eterno. Cuando el fervor extremista apriorístico asignó una condición categórica al contenido de una obra (llámese Corán, Biblia o el programa de un movimiento religioso, social, artístico o político), lo hizo para legitimar su procedencia divina o permanente (Dios como autor o, en su defecto, un iluminado, un mesías).
Sobran los ejemplos de estadistas, líderes bien formados, filósofos, eruditos y escritores que reivindicaron la biblioclastia. En Egipto, el gobernante y poeta Akhenaton, como buen monoteísta, hizo quemar todos los libros religiosos anteriores a él para imponer su propia literatura sobre el dios Atón. En el siglo V antes de Cristo, los demócratas atenienses persiguieron por impiedad al sofista Protágoras de Abdera, y su libro Sobre los dioses fue llevado a la hoguera pública. Según el biógrafo Diógenes Laercio, el filósofo Platón, no contento con impedir a los poetas el ingreso a su república ideal, intentó quemar los libros de Demócrito y quemó sus propios poemas al conocer a Sócrates. En cierto momento de su vida, Hipócrates de Cos, cuyo juramento forma parte de la iniciación de todos los médicos en el mundo, quemó la biblioteca del Templo de la Salud de Cnido.
Alejandro Magno, discípulo nada menos que de Aristóteles, en el año 331 a.C., quemó con sus propias manos el palacio de Persépolis junto con su biblioteca. Uno de los libros que se destruyó fue el Avesta junto con miles de tablillas literarias o administrativas. Esta pérdida hizo que los seguidores del zoroastrismo tuvieran que reconstruir la obra de memoria con el nombre de Zendavesta por orden del príncipe sasánida Ardasir I, en el siglo III d. C. No falta quien afirma que el libro original constaba de frases que podían dotar de inmortalidad a sus creyentes.
Estos terribles incidentes no terminan aquí. En China, uno de los consejeros del emperador Zhi Huang Di, llamado Li Si, el filósofo más original de la escuela legalista, propuso la destrucción de todos los libros que defendían el retorno al pasado, lo que, en efecto, sucedió el año 213 antes de Cristo. Esto, por desgracia, no era nuevo, pues en el Tao Te Ching, el venerable Laozi, mejor conocido como Lao-Tse, había propuesto: «Eliminad a los sabios, desterrad a los genios y esto será más útil al pueblo». Asimismo escribió: «Suprimid los estudios y no pasará nada».
Resulta interesante saber que fue el César Augusto, el protector de Virgilio, Augusto, quien prohibió el año 8 la circulación de Ars Amatoria de Ovidio y se dedicó a hacer torturar a numerosos escritores y ordenar la quema de sus obras. El erudito Teófilo, patriarca de Alejandría, ordenó atacar el Serapeum, una de las instalaciones de la biblioteca de Alejandría, en el año 389 y la biblioteca el 391, con una multitud enfurecida. Al concluir la toma del Templo, los cristianos llenaron de cruces el sitio y demolieron las paredes. Teófilo era un hombre resentido, mezquino y oportunista: tras haber sido lector fanático de los escritos de Orígenes, pasó a ser enemigo de todo cuanto le parecía derivado de la obra de este autor y condenó sus escritos en el Concilio del año 400.
Fray Diego Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá y gestor de la llamada Biblia Sacra Polyglota, en griego, hebreo y caldeo, con traducción al latín, quemó los libros de los musulmanes en Granada. Fray Juan de Zumárraga, creador de la primera biblioteca de México, quemó en 1530 los códices de los mayas. El Corán, en árabe, en la edición de Paganini, de 1537, fue destruido por una instrucción directa de uno de los Papas más cultos de su tiempo.
El caso excéntrico del veneciano André Navagero no deja de ser interesante. Como se sabe, era un adorador de la obra del poeta romano Catulo y no pasaba un día sin leerla, sin traducirla y discutir línea por línea sus ambigüedades. Creía, como les sucede a muchos con Homero, con Shakespeare o Neruda, que toda la literatura residía en Catulo. Lo increíble es que llegó al extremo de encender todos los años en su honor una hoguera, donde quemaba, impaciente, libros con los Epigramas de Marcial; culminaba con una lectura en voz alta de los textos de su autor venerado.
Nachman de Bratslav venerado por su santidad y sapiencia, pedía a sus discípulos que quemaran libros para probar su fidelidad. Su aforismo más recordado dice así: «[...]Quemar un libro es aportar luz al mundo[...].» René Descartes, seguro de su método, pidió a sus lectores quemar los libros antiguos. Un hombre tan tolerante como el filósofo escocés David Hume no vaciló en exigir la supresión de todos los libros sobre metafísica.
No debe olvidarse nunca que Hitler, un bibliófilo reconocido, permitió que el filólogo Joseph Goebbels, junto con los mejores estudiantes alemanes, quemaran el 10 de mayo de 1933 miles de libros. Martin Heidegger, rector designado, sacó de su biblioteca libros de Edmund Husserl para que sus estudiantes de filosofía los quemaran en 1933. Según el historiador W. Jütte se destruyeron las obras de más de 5.500 autores durante el bibliocausto nazi. Lo curioso, lo inevitable, es que mientras esto pasaba, los estadounidenses, escandalizados por tal barbarie, destruían ejemplares del Ulises de James Joyce en Nueva York.
Vladimir Nabokov, profesor en las universidades de Stanford y Harvard, quemó el Quijote en el Memorial Hall, ante más de seiscientos alumnos. En 1939, los bibliotecarios de St. Louis Public Library rechazaron Uvas de Ira de John Steinbeck y quemaron el libro en una pira pública, que sirvió para que los oradores advirtieran al resto de los escritores estadounidenses que no tolerarían lenguajes obscenos ni doctrinas comunistas. Los poetas Nadaístas colombianos quemaron ejemplares de la novela María de Jorge Isaacs, convencidos de que era necesario destruir el pasado literario del país.
Borges, en Un ensayo autobiográfico, no ocultó la quema de sus libros iniciales: «Hasta hace algunos años, si el precio no era excesivo, solía comprar ejemplares de ellos y los quemaba.» Hasta sus últimos años de vida, se negó a reeditar tres obras suyas de la segunda década del siglo XX: Inquisiciones (1925), El tamaño de mi esperanza (1926) y El idioma de los argentinos (1928).
Una antigua costumbre juvenil es la de quemar textos escolares. En 1998, ocurrió la destrucción de numerosos libros en Hollins College, en Southwestern Virginia. Un grupo llamado Colectivo de Mujeres, encendió una gigantesca hoguera donde arrojaron todos los libros, periódicos, revistas a su juicio dedicadas a degradar la condición de la mujer a lo largo de la historia. Volúmenes de Schopenhauer, páginas de la Biblia, fotos del Papa, revistas Cosmopolitan, cartas de novios machistas y novelas románticas fueron destruidos en cuestión de minutos. Las 50 estudiantes participantes, no se retiraron sin celebrar con gritos la desaparición de las odiadas páginas. En junio del 2001, hubo un caso escandaloso en las arenas de la Playa La Victoria, en Cádiz, donde cientos de estudiantes se reunieron para hacer una gran hoguera. Entre risas y gritos, arrojaron a las llamas todos sus textos, incluyendo algunos de los libros de lectura obligatoria.
En abril de 2003, los estadounidenses permitieron que su Gobierno ocupara Irak en nombre de la democracia y destruyera más de un millón de libros en Bagdad. También ardió el Archivo Nacional, con más de diez millones de registros del período republicano y otomano, y en los días sucesivos, esta situación se repitió con las bibliotecas de la Universidad de Bagdad, la biblioteca de Awqaf y decenas de bibliotecas universitarias en Iraq. Rumsfeld, un connotado universitario, fue el gestor de este acto infame.
Todo esto, como es natural, me obliga a una conclusión precipitada. Mientras más estudio la relación entre intelectuales y biblioclastas, más miedo me tengo.
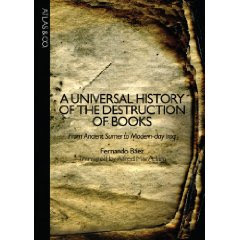
Comments
Desde Montevideo,
Ignacio