Los libros arden mal (2006) Una novela de Manuel Rivas
Manuel Rivas
nació en A Coruña. Desde muy joven escribió en
periódicos y parte de sus artículos están recogidos en
El periodismo es un cuento (1997) y Mujer en el baño
(2003). Una muestra de su poesía se encuentra en la
antología El pueblo de la noche (1997). Como narrador,
entre otras obras, ha publicado Un millón de vacas (1990),
Premio de la Crítica española, y Los comedores de patatas
(1992) —ambas reunidas en el volumen El secreto de la
tierra (1999)—, En salvaje compañía (1994), Premio de
la Crítica gallega, ¿Qué me quieres, amor? (1996), Premio
Torrente Ballester y Premio Nacional de Narrativa —que
incluye el relato «La lengua de las mariposas», en el que
se basó la película del mismo título—, y El lápiz del
carpintero (1998), Premio de la Crítica española y Premio
de la sección belga de Amnistía Internacional. Además, ha
publicado los libros de relatos Ella, maldita alma (1999),
La mano del emigrante (2001) y Las llamadas perdidas
(2002), y la obra dramática El héroe (2006).
Primer Capítulo
Arden los libros
Los libros ardían mal. Uno se movió en la hoguera más
próxima y a Hércules le pareció ver que de repente abría en
abanico las frescas agallas de una branquia de abadejo. Otro soltó
un fragmento incandescente que rodó como un erizo de mar
de neón por los escalones de una escalera de incendios. Después
pensó que aquello que se agitaba inquieto en el montón ardiente
era una liebre atrapada, y que una ráfaga de viento, que
avivó un poco la pira, esparcía en chispas todos y cada uno de
los pelos de su piel quemada. Así, la liebre conservaba su forma
en la gráfica del humo y estiraba las patas para avanzar en la diagonal
acristalada del cielo de la avenida atlántica.
Las primeras hogueras de libros se habían dispuesto
allí, junto a la Dársena, camino del Parrote. En el vientre urbano,
por decirlo así, donde el mar parió a la ciudad, el primer
nido de pescadores, y mira que ha crecido la hierba desde
entonces, incluso en los tejados, que tienen vocación de
verde cumbre, en ese lugar que hoy es el punto donde confluyen
el transporte de lanchas de la bahía, los tranvías urbanos
y los coches de línea del interior. Las otras hogueras arden
allí al lado, en la plaza mayor que lleva el nombre de
María Pita, la heroína que encabezó la defensa de la ciudad,
al frente de un comando de mujeres pescaderas, en uno de
tantos ataques por mar, y donde ahora está situado el Palacio
Municipal con la inscripción «Cabeza, Guardia, Llave y Antemural
del Reino de Galicia». Curtis oía hablar de vez en
cuando de María Pita en la Academia de Baile, como si aún
viviese, en ese presente inmortal que es el andar en boca de la
gente, como corren los chismes, y no sólo porque le hubiese
plantado cara al corsario y almirante Francis Drake, sino porque
se había casado cuatro veces y un juez tuvo que advertirle
de que era mucho enviudar y que a ver si no se le morían
más hombres en las batallas de la cama.
Hay una pobre, a la que llaman la Zamorana, que vive
y duerme entre las tumbas y los panteones, en la ciudad de los
muertos, en el camposanto marino de San Amaro. Una vez Hércules
se llevó un buen susto con ella cuando de repente salió de
detrás de un sepulcro y le preguntó, mostrándole una pava:
Chaval, ¿tienes fuego?
En realidad, la Zamorana no es una pedigüeña. Ella, la
Zamorana, tiene un trabajo que le pagan sólo con propinas,
pero muy importante para la ciudad. Los difuntos de Coruña
miran hacia el océano. Allí, en la orilla cercana al camposanto,
están los bancos de peces de las piedras de las Ánimas, los
mejores sitios de cría. Hay más estrellas de mar en los fondos
que las que se ven en el cielo. Tampoco es raro verlas caer desde
lo alto. Las gaviotas y los cuervos marinos vuelan con las estrellas
en los picos y entonces ellas se desprenden del brazo prisionero
y regresan al mar mutiladas. Desde el cementerio se
contempla la mejor vista de la boca de la ría. Y esto tiene que
ver con la Zamorana, la que le pidió fuego a Curtis la noche
que pasó junto al camposanto. La mujer mendiga es una vigía.
Cuando se acerca algún transatlántico, baja por la calle de la
Torre y va avisando puntualmente de que el barco está al llegar.
Y es mucha la vida que da un barco. La voz de la Zamorana
suena como una ronca caracola. Hay barco, señor Ferreiro, hay
barco. Hay barco, señor Ben, hay barco. Hay barco.
La Zamorana salía con la alegre cantilena del barco a la
vista, y salía del camposanto, no de un cubil cualquiera. Curtis
recordaba que cuando él era niño, la Zamorana ya parecía vieja,
ya avisaba de los barcos con la ronca caracola de su voz. Pensaba
que ella y otros como ella existían desde siempre, como María
Pita. La procesión de los campesinos difuntos se quedaba a
las puertas de la ciudad. Y los muertos del cementerio marino
delegaban en la luz del faro y en la voz de caracola de la Zamorana
para espabilar a la ciudad: Hay barco.
Si Vicente Curtis, alias Hércules, está pensando en ella es
porque la Zamorana está allí, en el mirador del Parrote. Además
de los incendiarios, es la única presencia que se distingue. Es inconfundible.
Lleva puestas todas las faldas que tiene, las faldas de
su vida, una encima de otra, así que su forma es la de una mujer
campana. Ayer llegaron barcos. Barcos de guerra. Están atracados
junto al Club Náutico. Pertenecen a la flota del Tercer Reich.
Claro que ella los vio venir, pero no bajó por la calle de la Torre
con la cantinela de «¡Hay barco, hay barco!». Ella observa. Ha visto
muchas cosas. Esa clase de fuego, no. Ella no ha leído nunca
un libro. Hubo un tiempo, quizá el más feliz, en que fue vendedora
de periódicos. Pregonaba noticias sin saber leerlas. Por eso
piensa que la perjudican. Que van en contra de ella. Están quemando
lo que una nunca ha tenido, lo que a una siempre le ha
faltado. Ese humo tiene algo raro, escuece, se mete por detrás de
los ojos. Le hacer recordar algo que jamás querría recordar. El día
en el que un desconocido le prendió fuego a la manta con la que
dormía a la intemperie, aquel día que apagó con sus propias manos
los cabellos que le ardían. Y ahora sus manos son llagas curadas
en el mar. Por eso decidió dormir entre las tumbas. ¿Dónde
están los que leen los libros? ¿Por qué tardan tanto?
Tú, vieja bruja, ¿qué miras? ¡Sal de ahí!, le grita uno de
los de la quema. ¡Vete con el cabrón del demonio a Monte Alto!
Ella, que nunca ha callado. Ese Caín tenía que oírla. Iba
a ponerlo a caer de un burro, de vuelta y media. Iba a soltarle
cuatro verdades como puños. Cantarle las cuarenta, cara a cara.
Ese humo raro que se mete detrás de los ojos. Ese escozor.
La tea humeante. El fuego. El olor del fuego en sus cabellos.
Ella ya ardió una vez. La memoria de la piel. El picor de las llagas.
Se aleja. Será mejor dar la callada por respuesta. Vuelve entre las
tumbas, arrastra la campana de trapo. Todas las faldas de la vida.
Esto, las piras de libros, no forma parte de la memoria de
la ciudad. Está sucediendo ahora. Así que esto, el arder de los libros,
no sucede en un pasado remoto ni a escondidas. Tampoco
es una pesadilla de ficción imaginada por un apocalíptico. No es
una novela. Por eso el fuego va lento, porque tiene que vencer las
resistencias, la impericia de los incendiarios, la falta de costumbre
de que ardan los libros. La incredulidad de los ausentes. Bien se
ve que la ciudad no tiene memoria de ese humo perezoso y reticente
que se mueve en la extrañeza del aire. Incluso tiene que arder
lo que no está escrito. Alguien acarrea desde la oficina municipal
de turismo mazos de folletos con el programa de las fiestas,
«carne fresca» es la expresión, quizá en referencia a la bañista que
aparece en la portada junto a la leyenda Clima ideal y el blasón
oficial de la villa, el faro con un libro abierto en lo alto que, al
mismo tiempo, hace de lámpara de la que irradian los destellos de
luz. Todo eso va a arder lentamente, también el libro del blasón,
que ya no volverá a aparecer en el escudo de la ciudad.
La República, de Platón. ¡Ya era hora! ¿Y éste? ¡La enciclopedia
de la carne! ¡Puaf!
Es un grueso volumen que levanta pavesas y estelas humeantes,
y erosiona los ángulos de las ruinas como el repentino
derrumbe de una mediana sobre edificios más bajos. La palabra
«carne» activó, sin más, el resorte de lanzamiento. La cabeza
imagina entonces un gran tratado de la lujuria, imágenes de
orgías, lástima no haberle echado un vistazo. Cuando el tomo
llega al final de su caída, el falangista le da con disimulo una patada
en la esquina con la puntera de la bota. Al abrirse, entre una
nueva erupción de pavesas y humo, y los primeros tanteos de las
llamas, la huella visual de que lo que surge a doble página es
un mapa peninsular con las provincias marcadas en colores. Es un
efecto demasiado casual, un desliz de la puntera de la bota que la
propia mirada se apresura a corregir. No, no son las provincias
de España. Enseguida se ve que en realidad se trata de la ilustración
del despiece de una vaca. El lomo, el solomillo, el jarrete, la
rabadilla, el redondo, la aguja, la falda...
¡Ese que acabas de tirar era de recetas de cocina!, le dice
con sorna un compañero desde atrás.
Entonces hará un buen churrasco.
Las hogueras están en el sitio de la ciudad más expuesto
al público y frente al centro simbólico del poder civil. Hércules
no debería ir en esa dirección porque Hércules es mucho más
conocido de lo que él piensa. De todas formas, por ahora está
teniendo suerte. Se va acercando a las hogueras y ninguno de
los que están allí, en la operación de quema, todos ellos armados
y vestidos con el uniforme de la Falange, ninguno le presta
atención, la mayoría concentrados en el problema de lo mal
que arden los libros. Uno de ellos los compara con ladrillos.
Y después encadena esta imagen con una precisión geométrica
que a él mismo le resulta extraña.
¡Son paralelepípedos!
Junto a él, el más joven de sus compañeros quiere repetir
esa larga palabra, pero se da cuenta de que no es tan fácil e
intenta murmurarla en bajo. Suena al nombre de una especie
muy rara de aves. Aves más complicadas que las palmípedas.
Eso sí que le sale sin dificultad, palmípedas, y mira el bulto sin
fijarse en los títulos, como una abstracción, como la maqueta
de una pirámide azteca.
¡Para-le-le-pípedos! Sí, señor. Paralelepípedos.
Por fin le ha salido. Se siente bien después de decirlo.
¡Paralelepípedo!, le dice el jefe de centuria dándole una
palmada en el hombro.
Paralelepípedo, responde él, orgulloso. Sigue la estela del
humo y mira hacia el cielo. En la ciudad atlántica siempre es
cambiante, el cielo. Animado por el éxito, intenta recordar los
nombres de las nubes que estudió en la escuela. Pero sólo se
acuerda del de nimbo. ¿Cómo es un nimbo? ¿Qué clase de nube
formará ese humo que asciende de las hogueras? Pero deja de
pensar en las nubes porque el compañero que ha comparado la
resistencia de los libros con los ladrillos y que ha pronunciado
con increíble naturalidad la palabra paralelepípedo, se dispone
a avivar el fuego con hojas de periódico. Una de ellas se le va de
las manos, vuela, sí, como una palmípeda. Un ave extraña, un
principio de collage en el cielo. Curtis también sigue el vuelo de
la hoja. El uniformado al que se le ha escapado corre tras ella,
salta y la atrapa como si su mano fuese una garra. Mira con satisfacción.
Avisa a los demás. Ahí están ellos, brazo en alto, en
una foto tomada ayer, martes, cuando se prendieron las primeras
hogueras, y lo que el diario clerical El Ideal Gallego inserta
este 19 de agosto de 1936: «A la orilla del mar, para que el mar
se lleve los restos de tanta podredumbre y de tanta miseria, la
Falange está quemando montones de libros».
Esta de hoy es una extraña clase de fuego, piensa Curtis.
No se le ve la lengua. Es un fuego que roe, con colmillos.
Hacía poco, a finales de junio, en la ciudad se habían
alzado las grandes fogatas festivas que alumbraron la noche de
San Juan. Curtis había estado en una de las cuadrillas de chavales
y mozos, la de la calle Sol, que recogían ramas secas, algunos
muebles viejos roídos por la polilla pero que se mantenían
con una dignidad de espectros geométricos, y la habitual donación
de restos de maderas, tablas rajadas, miembros desparejados,
de la muy activa fábrica de ventanas del Orzán. Alrededor
del poste central, la estructura que levantaron para quemar
recordaba las grandes hacinas de pies de maíz que se podían ver
en invierno, como grandes formaciones cónicas, parecidas a los
campamentos indios, por las aldeas de las Mariñas y Bergantiños,
ese país campesino que se desplegaba nada más salir del
istmo de la ciudad, desde San Roque de Afóra, San Cristovo
das Viñas, San Vicente de Elviña y Santa María de Oza, por los
fértiles valles del río Monelos y de Meicende, por Eirís, Castro,
Mesoiro, Feáns, A Cabana, Someso, Agrela, A Gramalleira,
A Silva y A Fontenova. Pero esas hacinas jamás se quemaban,
sino que el maíz, una vez deshojadas las espigas, se usaba como
forraje para el ganado en el duro invierno o para la urdimbre de
la tierra. La de los campamentos indios americanos era una
imagen cinematográfica de Curtis, en la que asociaba los tipis
con la manera de disponer los tallos de maíz tras la cosecha. La
de arder los libros, no. Nunca la había visto. Habían ardido
muy bien las hogueras de San Juan, ese año de 1936, y el rescoldo
del aroma del fuego era la grasa de la sardina untando el
pan de borona, el pan de maíz, pues ése era el destino del fuego,
asar el pescado y espantar los maleficios. Para eso había que
saltar la hoguera siete veces.
También en eso este otro fuego es extraño. No es fuego
de saltar. No hay niños alrededor. Eso también es algo que diferencia
a unos fuegos de otros. Que se puedan saltar.
Curtis no estaba seguro de haber saltado siete veces la
fogata de la calle Sol la noche de San Juan. Alguna vez sí que
la saltó. Ahora sentía no haberlas contado. Estaba animado,
parlanchín. No sólo porque enseguida iba a ser su primer combate.
Le tocaba pelear con un tal Manlle. Pero también informó
a quien le quiso escuchar de dos importantes novedades.
Una, que su amigo Arturo da Silva, flamante campeón de ligeros,
le había buscado un trabajo como aprendiz de electricista
climático.
¿Climático?
Sí, climático. Enfriar los cines en verano y calentarlos
en invierno. E instalar grandes frigoríficos para que siempre
haya algo que comer.
Eso es extraordinario, Curtis. Una revolución.
Pero a Curtis le parecía igual de importante la segunda
novedad. Este año, informó, el domingo 2 de agosto va a salir
un tren especial para la fiesta de los Caneiros. Y entonces todo
el mundo, que ya tenía la boca orlada de las escamas de las sardinas,
prestó atención, porque ir a los Caneiros, la romería río
arriba hacia el corazón del bosque, era la fiesta con más encanto
de la comarca, en un país tan festivo. La memoria de Curtis
era fotográfica, en palabras de Leica. Una cámara sin obturador.
Y ahora estaba enfocando la vida. Sí, informó Curtis, él
mismo podía vender los billetes para el «tren especial», que incluían
el posterior transporte en barca y el derecho a bufé.
¿Bufé?, preguntó uno de los que se habían aproximado
a la hoguera de la calle Sol. ¿Qué carajo es eso del bufé?
La memoria de Curtis era fotográfica, así que, dada su
improvisada condición de propagandista del evento, utilizó la
expresión que le había oído a Holando.
Es como una comida pantagruélica.
¿Y qué lleva esa comida tan retórica?
Curtis no sabía con exactitud a qué se refería Holando.
Pero le había gustado la expresión y había entendido lo que
quería decir, no sólo por la cara rubicunda de Holando cuando
la usó, sino por la palabra en sí, que era pródiga, y que llevaba
con alegría el significado encima de las letras.
Pantagruélica es pantagruélica, como su nombre indica.
¿Hasta hartar?
Seguro.
Pues ponedlo así en el papel, que se entienda. ¡En cristiano!
Lo del bufé es por cultura. ¿A que sí, Curtis?
Sí, por cultura. También va a haber conferencias.
¿Conferencias? ¡Hummm! No espantéis a la gente. Una
fiesta es una fiesta.
Son antes de comer. Abren mucho el apetito.
Eso está bien. No sólo van a comer cultura los ricos.
Los Caneiros era un fiesta, apuntó alguien, a la que hasta
los muertos irían, si pudiesen.
Sí, confirmó Curtis, yo puedo conseguir los billetes.
Este año hay un tren especial. Sí, un tren especial. Le gustaba repetirlo,
porque le parecía que con su información escuchaba
ya el silbido de la salida y ese voluntarioso optimismo de la locomotora
al arrancar. Y cómo luego se subían a las barcas, la
marea atlántica devolviendo el río hacia las fuentes, y el gaitero
Polca que en la popa tocaba una alborada.
A tres pesetas. Él podía reservar billetes, claro que sí.
Un tren especial para la fiesta de los Caneiros.
Vicente Curtis reparó en que nunca antes había pensado
de dónde venía el material del que estaban hechos los libros.
No, ahora no estaba pensando en las ideas, en las doctrinas, en
los sueños. Sabía que los libros tenían que ver con los árboles.
Que había una relación. Que en cierta forma se podría decir,
y a medida que caminaba hacia las hogueras avanzaba en precisión,
podríamos decir, sí, que los libros procedían de la naturaleza.
Incluso no sería incorrecto decir, ni decir una exageración,
que los libros eran un injerto. Ésa era una manera de hablar en
metáfora. Era una de las cosas que le habían impresionado de
Arturo da Silva, el campeón de pesos ligeros de Galicia, que tenía
la cabeza llena de metáforas. No era conocido por eso, sino
por su gancho, temido como una cobra, y por cómo se movía,
aquel danzar incansable, durante los combates. Su célebre juego
de piernas. Y ahí, en ese instante del recuerdo, cuando ya
le llegaba la primera ráfaga de las hogueras, que tan parecida le
resultó de entrada a las hojas del otoño, esbozó apenas una sonrisa
porque estaba oyendo a Arturo da Silva responder con voz
de zumbón a la pregunta de un periodista: «¿Mi juego de piernas?
No será usted uno de esos que vienen a verles las piernas a
los boxeadores».
La segunda oleada de olor era ya la del humo de la intemperie,
el olor lúgubre y afligido de las cosas que no quieren
arder, le pareció semejante al humear húmedo, disconforme, de
la leña verde, o al desanimado del serrín y de las astillas sobrantes
de los encofrados de las obras, ese fuego que se oculta, que
se enfría. Conocía bien ese olor porque significaba al mismo
tiempo intemperie y ahogo. Pero siguió adelante. Él sabía
cuánto quería Arturo da Silva aquellos libros. Los que los acarreaban
y tiraban pregonaban la procedencia del expolio, como
si esa denominación de origen fuese el estímulo que necesitaban
las perezosas llamas: ¡Biblioteca de Germinal! ¡Ateneo Cultural
Herculino! ¡Ateneo Libertario Nueva Era! ¡La Antorcha
Galaica del Libre Pensamiento! Había uno que parecía dirigir la
quema, pues era a él a quien los otros consultaban, y que de vez
en cuando pregonaba títulos y procedencia siempre con brío
pero también con matizados timbres, como quien emite un definitivo
dictamen, la crítica decisiva; pues bien, es este hombre
tan entregado a su misión, concentrado en el sacrificio, quien
ahora va a recibir ansioso un ejemplar que otro colaborador corre
a entregarle con júbilo y que trae abierto por las guardas, abierto,
sí, y muy bien sujeto, como quien ha cazado un raro lepidóptero
y se lo lleva al director de la expedición. El tiempo corretea
como un golpe de brisa, abate las hojas en lo alto de las
hogueras y luego se detiene. Todo está a la espera del dictamen.
Al fin, el supervisor exclama: ¡Hombre, un Casaritos!
Observa con deleite la marca genuina de la pieza, la señal
distintiva, el ex libris que coincide con la firma del propietario.
Sí, señor, un buen trabajo. ¡Un auténtico Casaritos!
Curtis sabe a lo que se refiere. Sabe de quién habla, a
quién le corresponde ese diminutivo que el mando saborea con
placentero desdén. En una ocasión, por la cuesta de Panadeiras,
a la altura del mirto de las Capuchinas, su madre le señaló
a Santiago Casares Quiroga, el líder republicano, y luego le dijo
con orgullo: Somos casi vecinos. Pero en aquella ocasión Curtis
no se fijó en Casares, a quien ya conocía como el Hombre del
Buick Rojo y del yate Mosquito, sino en la mujer y la niña que
lo acompañaban. La mujer iba con el pelo suelto, un resplandor
de caoba, mientras que la cría, cosa rara para su edad, llevaba
un gorro de terciopelo blanco con una redecilla que le ocultaba
los rizos bailarines. La Mujer del Pelo Caoba sonreía, en una
pose que Terranova llamaría de «primer plano natural», mientras
que la Niña de la Redecilla parecía preocupada, con una actitud
adusta e incluso arisca. De vez en cuando miraba hacia
atrás, como si temiese que parte de los que aplaudían, porque
eran muchos los que de forma espontánea se habían puesto a
aplaudir en la acera, parte de ellos, de repente, se transformasen
en una turba que le arrebatase el gorro blanco y de paso la privase
de sus padres. Casi todo el rato miraba ausente al suelo.
Los zapatos de Casares eran blancos y negros, de bailarín de claqué.
Estaba seguro de que si por un momento enseñase la suela,
estaría tan brillante como el resto, bruñida como un espejo
boca abajo. No tardaron en ser ellos los observados por la pareja
y la niña. La madre de Curtis cargaba con un colchón enrollado encima
de la cabeza. Era un colchón de funda adamascada,
de color rojo, y la madre de Curtis iba contenta. Les sonrió
a la pareja y a la niña. Y ese gesto tuvo el valor de cambiar la expresión
preocupada de la niña, sorprendida, curiosa ante la mujer
que sonreía con semejante peso en la cabeza. También Curtis
estaba contento. Él, por su parte, llevaba un colchón de damasco
azul. Pero a eso Curtis ya estaba acostumbrado. Lo primero
que le enseñaron en la calle fue que era un hijo de puta.
¡Hércules, hijo de puta!
Estaba el faro de Hércules, el cine Hércules, el café
Hércules, transportes Hércules, seguros Hércules. Había muchos
Hércules por la ciudad. ¿Por qué justamente iba a ser él ese
Hércules hijo de puta?
Como quien dice, fue salir a la calle y oír el zumbido de
ese apodo. Oía insultos y le hubiera gustado que pasasen de largo,
volando. Pero los apodos daban vueltas a su alrededor como avispas.
A veces, le clavaban el aguijón. Morían clavados en su piel.
Así es que Vicente Curtis tuvo claro desde pequeño que, igual que
su madre llevaba un colchón en la cabeza, él llevaba a otro ser sobre
los hombros. Su apodo. Hércules, hijo de puta. La diferencia
entre un Curtis y otro consistía en que el Curtis portador tenía
una mirada de permanente perplejidad y el otro Curtis, Hércules,
era un Curtis indómito. Años después, cuando era fotógrafo ambulante,
e iba con el caballo de madera, el perplejo y el indómito
se turnaban para ir de cámara o de jinete invisible. Por eso, unas
veces Hércules no hablaba y otras iba hablando solo. Antes de la
guerra, cuando era una promesa del boxeo, el chaval que llevaba
los guantes del campeón de Galicia, sus colegas no entendían por
qué le ponía reparos al sobrenombre de Hércules. A él le gustaría
llamarse Maxim u O’Corner. Incluso no le importaría lo de Morocho,
como le llamaba a veces el cantante Terranova. En cambio,
Hércules no. No le convencía. ¿Cómo no te va a gustar Hércules,
ignorante?, le decían. Naciste siendo Hércules. Tú no sabes
de honor. Imagina el cartel. Hoy, sábado, en la plaza de toros de
A Coruña, combate estelar. Vicente Curtis, Hércules, contra...
Tiene otra hija, dijo de repente Milagres. Tiene otra
hija que estudia en el extranjero. Es un buen hombre.
Tenía otra hija y era un buen hombre. A Curtis le pareció
que faltaba una parte de la historia. Esperó pues a que
Milagres tomase aire. Cuando llevas un colchón encima de la
cabeza, aunque sea de funda de damasco, no es fácil meterse en
grandes explicaciones.
Milagres contó al fin:
Cuando él estudiaba en Madrid para abogado tuvo un
amorío, dicen que con la patrona de la pensión en la que vivía.
Y del pasatiempo nació una hija. ¿Sabes qué pasó? Que se quedó
él con la niña. No es que le diera su apellido y dinero para la
crianza, no. Apareció en Coruña con la pequeña. Él solo. Con
la cría en brazos, en el tren. No le importaron nada las murmuraciones,
ni los rumores ni el chismorreo. Nada. ¿Cuántos
hombres en el mundo harían lo mismo?
Milagres era muy discreta. Tenía fama de muda. Pero
hizo esa pregunta en la acera de Panadeiras como si se la lanzase
al universo entero. También la respuesta, seguida de un aspaviento.
¡Sobrarían los dedos de esta mano!
Desde la claraboya, el huerto de Panadeiras 12 tenía
algo de jardín de juguete, enfundado en muros tapizados de
hiedra y pasiflora. Los festivos luminosos, la niña, ayudada por
una criada, sacaba al balcón las jaulas de periquitos. Dirigía la
orquesta de los pájaros con un palo como batuta. En la huerta
había gatos, una familia muy numerosa, y Curtis está viendo
cómo la niña de los Casares les ordena que se sienten a oír el
concierto. Alguno de los gatos más viejos, resabiados, hace que
obedece. Se sienta con ironía.
¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
La muchacha había hecho un alto en el concierto, apuntaba
hacia él con el palo y le preguntaba a gritos cómo se llamaba.
Curtis era, en aquel instante, un ser extraordinario. Una cabeza
con un cuerpo en forma de casa de tres pisos. Él respondió
y devolvió la pregunta.
¡María Victoria!
¿Cómo?
¡Vitola! ¡Me llamo Vitola!
Dejó el palo y con las manos como altavoz lanzó una
noticia que resonó en los patios, por la línea fronteriza entre la
ciudad burguesa y el barrio del pecado, el Papagaio: ¡Mi padre
acaba de salir de la cárcel!
¿De la cárcel? Por aquel entonces, Curtis se había quedado
asombrado. ¿Qué hacía el señor Casares en la cárcel? Era
un hombre culto. ¡Y rico! Tenía un Buick, tenía el yate Mosquito.
Llevaba corbata y zapatos tan lustrados que podían verse
las nubes reflejadas. Además, era abogado. Era de los que sacaban
a la gente de la cárcel. Incluso se decía que había defendido
a sindicalistas y que había conseguido que no fuesen a la cárcel.
Y tenía tuberculosis. No era fácil entender lo que hacía el señor
Casares entre rejas en Madrid, él, que tenía como oficio que la
gente no entrase en prisión.
Un día, Vitola apareció vestida de india. Con una larga
trenza. Alguien había conseguido dominar el encaracolamiento
del pelo, aquellas ondas que a él tanto le gustaban. No era
un disfraz cualquiera. En aquel momento le pareció una mujer.
Una mujer menuda. Su voz era ya de mujer.
¡Curtis!, gritó. Ven, baja.
Estaba en la claraboya, con la cabeza por fuera. ¿Qué
decía de bajar? Era imposible. Se mataría.
Tienes que dar la vuelta, tonto. Entras por la puerta
principal.
No le dijo a nadie adónde iba a todo correr, y nadie
podría imaginarlo tampoco. Era la primera vez que entraba en
Panadeiras 12. Lo que más le sorprendió fue que las paredes de
la casa estaban hechas de libros. Y después, los disfraces de Vitola
y sus amigas, todas con trajes de países exóticos.
El único oriundo es Curtis, dijo Gloria, la madre que parecía
una actriz de cine, con aquellos ojos osados y grandes y el
pelo caoba. Oriundo, caviló Curtis. Otro alias más. ¡Humm!
Ella se pasó buena parte de la fiesta arrimada a la ventana, fumando
y mirando hacia la calle Panadeiras. De vez en cuando,
cambiaba el disco de baquelita en el fonógrafo eléctrico. Muchos
años después, cada vez que pasaba por allí con su cámara y el caballo
Carirí, Curtis buscaba la ventana y el cristal, como placa, le
devolvía la imagen de la madre de Vitola. Era sencillo. Había
que fotografiar al revés. En vez de aprisionar imágenes, soltarlas.
Estaba pasándolo bien en aquella fiesta a la que nunca
habría podido soñar ser invitado. Era el único hombre. Oriundo,
eso sí. Bailó con mujeres de todas las razas. Quizá los mayores
de la casa pensaban que sólo era un juego. Pero para ellos
fue algo más. Supo de la importancia del disfraz para la gente.
Él era mayor que Vitola, pero la Vitola que lo miraba frente a
frente mientras bailaban lo hacía desde un nuevo rostro, desde
el maquillaje. Poco después, su padre sería nombrado ministro
de la proclamada Segunda República. Pasado el verano del 31,
la familia se trasladó a Madrid. Pero en Navidad se volvieron
a encender las luces del árbol en Panadeiras 12.
Era ya medianoche. Muy a deshora para ir a cenar en
Nochebuena. El que marcaba los tiempos era el ya inseparable
Luis Terranova. Y Luis Terranova no quería pasar esa noche en
su casa. No quería ver llorar a su madre. No quería comer bacalao
con coliflor. Era como hincarle el diente al recuerdo de su
padre. El bacalao, tan carnal, tan pálido. Comer también la fúnebre
flor de verdura.
Tú tienes suerte, le dijo a Curtis. En la Academia de
Baile la Nochebuena es mucho más alegre. Mucha más gente
llorando reunida, alrededor de un montón de confites. ¡Qué
suerte tener tantas tías!
Fue entonces cuando vieron llegar una carroza tirada
por dos caballos y justo oyeron sonar un gong en Panadeiras 12.
En las ventanas del primer piso se reflejaban las luces del árbol
de Navidad. Del carruaje bajó Papá Noel con su saco.
Allí estaban ellos dos, plantificados en la acera, con
las manos en los bolsillos y una vaharada suspendida de la
boca, como los personajes de viñetas cuando se quedan sin
palabras.
Papá Noel miró de reojo.
¡Buenas noches!
¡Buenas noches, señor Casares!
Papá Noel entró en Panadeiras 12 y Terranova le dio
con el codo a Curtis: ¿Casares? ¿Ese Papá Noel es el ministro?
Sí.
Ya podía dejarnos algún regalo. Repartir el peso.
Creo que llevaba libros. Casi todo debían de ser libros.
Pesan mucho, los libros.
¡Pues que nos diese uno!, exclamó Terranova. Aunque
fuese un libro. ¡Qué menos!
Uno de los trabajos ocasionales de Curtis había sido el
de acarrear libros para la librería La Fe. Los transportaba en una
carretilla desde la estación de tren. Iban guardados en cajas.
Una de ellas, la más voluminosa, llevaba un letrero en el que estaba
escrito El hombre y la tierra (Reclus). La otra más grande
era la de La Revista Blanca-La Novela Ideal. En las de menor tamaño
podía leerse La madre (Maxim Gorki), La historia de los
cielos (Stawel), La metamorfosis (Franz Kafka), Cómo se forma
un buen electricista (T. O’Corner). Mientras empujaba la carretilla
con ruedas de hierro no apartaba los ojos de los letreros.
Maxim. Le gustaba ese nombre como alias posible para el
día en que fuese boxeador. Kid Kafka tampoco sonaba mal.
Y O’Corner. Ése le venía que ni pintado. El de Maxim también
estaba bien, sí. Pesaban, los libros. El tabaco pesa mucho menos.
Y los condones. Terranova andaba con ese comercio internacional
de los transatlánticos. Lo que podía esconder debajo
de un gabán. Era el pago que recibía de los tripulantes cuando
los guiaba por la ciudad. Un trabajo bien fácil. Muchos de ellos
ya hacían un alto a poca distancia del puerto, en el cabaré Luisa
Fernanda, o en el Méndez Núñez, seducidos por As Garotas,
compañía de varietés. Aquel broche de salir medio desnudas y
cantar con un muñeco entre las piernas el «mami, cómprame
un negro, cómprame un negro en el bazar, que baile charlestón
y que toque el jazz-man». El pesado de Terranova venga a parodiar
el número con un guante de boxeo entre las piernas.
Qué payaso era y qué bien lo hacía. Como cuando él iba con la
carretilla y Terranova lo detuvo. Se puso a leer de corrido los letreros
de las cajas. El hombre, la tierra, los cielos, la madre...
¿Adónde vas con todo ese peso, Curtis? Llevas el universo en esa
carretilla. Voy a la librería La Fe. Hombre claro, dijo él, siempre
al quite. Para llevar todo eso buena falta te hace la carretilla
de la fe. Algunos días hablaba como un viejo.
Maxim estaría bien, y Kid Kafka, inquietante, pero
O’Corner sería magnífico.
En Panadeiras 12 se escuchó otro golpe de gong. Esta
vez sonó más fuerte. Del vientre de la casa hacia fuera. Penetró
en ellos. Como el frío. Como la luna.
Un libro, por lo menos, murmuró Terranova. Algo es algo.
¿Quieres un libro?, le preguntó Curtis. ¿De verdad quieres
un libro?
Ambos tenían las manos en los bolsillos. Terranova tenía
los pies medio fuera del borde de la acera e inclinaba el
cuerpo hacia delante. El mismo juego que tanto irritaba a Curtis
cuando lo hacía al borde de los farallones. Esa manía de andar
siempre por los bordes, de asomarse al abismo.
Hizo que se caía. Dio un salto de campana: ¡Pues sí,
quiero un libro!
Pues ven. Yo sé dónde hay libros.
Era la Nochebuena de 1931. No se cruzaron con nadie
por el camino. En el Orzán, el mar redobló su embate al notar
su presencia. Lanzaba espumajos, se ahogaba de furia con sus
propios rugidos. Con eso ya contaban. En fechas señaladas, el
mar tiene esa tendencia a vanagloriarse. Si hay testigos, las oleadas
se hacen más poderosas. Ellos avanzan de lado, cortando el
viento. El agua les chorrea por la cara. Ríen, maldicen. En una
esquina del muro de la Coraza, que sirve de rompiente en la ensenada,
la piedra de cantería, labrada, se funde con los peñascos
naturales. Arrodillado en la piedra, de espaldas al mar, Curtis
mueve una losa y mete la mano en el hueco. Sabe que Flora
guarda allí una reserva de La Novela Ideal. Ella toma el sol en
ese rincón. De vez en cuando fuma lo que ella llama un aromático.
Allí tiene, dice, sus dos metros cuadrados de paraíso.
El cuerpo desnudo revive al aire libre. Allí lee sus novelas.
Guarda una remesa bajo las piedras.
¿La Novela Ideal? Eso no son libros, son paños de lágrimas.
Mira lo que hay: Sor Luz en el Infierno, La de mi desgracia,
El último amor, Tres prostitutas decentes, La hija del verdugo,
La tragedia de Pepita...
Sólo puedes escoger una, dice Curtis, indiferente a la
broma. Son de Flora. Están bien. A mí me gustan.
Hoy de llorar no quiero. Ya tengo que ir a cenar con mi
madre y con el plato del ausente. ¿Qué va a cenar el hijo del padre
del huérfano? Bacalao. Corpus meum.
¿Por qué no le dices que no ponga tres platos en la mesa?
No se le puede decir nada. Se pone como una loca. No
sabes cómo se pone. ¡Pobre mamá Coliflor! Ya se había acostumbrado.
¿Qué más da estar muerto en Saint John’s que aquí?
Pero alguien le fue con el cuento y ahora se le metió en la cabeza
que a un muerto también lo podían haber traído en sal.
Si traen el bacalao salado, ¿por qué no habrían podido traer un
hombre salado? Hay bacalaos que tienen el tamaño de un hombre.
Curtis lo miró incrédulo. Estiró los brazos para medir
una hoja imaginaria.
Que sí, seguro, dijo Terranova. Hay bacalaos como
hombres.
Le chorreaba mucha agua por la cara. No sería toda del
mar. Sorbió. Escupió. Me voy a llevar ésta. El ocaso de los dioses,
de Federica Montseny. Por el título, algo irá contra el mundo.
Algo dará para reír.
Sí, señor. ¡Un Casaritos! El jefe de la quema no se fijaría
así en ese ejemplar si no tuviese esa firma, el propio nombre escrito
a mano con grafía artística a la manera de ex libris. Siente
la excitación de haber capturado una parte del dueño. Siente que
en algún lugar de Madrid, allí donde se encuentre, Casares estará
teniendo en ese instante la sensación de que dos zarpas lo
apresan por las solapas y le abren por el pecho su débil costillar.
Observa con atención la firma. Él no es experto en caligrafía,
pero puede ver allí estampado el retrato del hombre. En realidad
esa firma es un dibujo. Los ángulos y las curvas. La segunda
a de Santiago y la primera a de Casares son ojos. El rasgo
más singular es el que une la g de Santiago con la c de Casares,
como si la letra desaparecida, la o final de Santiago, diese su rollo
de piel para enlazar. En este caso el segundo apellido, Quiroga,
está representado con la inicial, el dígrafo Qu, y un punto. Así:
Santiagcasares Qu. Debajo hay un trazo recto, inclinado, que
más que subrayar el nombre, hace de rampa, de suave pendiente
por la que asciende la firma.
¿No había más?
Era conocido que Santiago Casares tenía la mejor biblioteca
privada de la ciudad. En Panadeiras 12 había dos clases
de paredes superpuestas. El muro exterior y los estantes
de los libros por dentro. Iniciada por su padre, le suministraban
novedades algunas de las mejores librerías de Europa. Muchos
de esos libros habían llegado por correo marítimo. El jefe
de la quema recordaba haber leído alguna entrevista en la que
Casares contaba que había marineros que le traían en mano
a su padre libros prohibidos o imposibles de encontrar en
España. Y que uno de los momentos más felices de su infancia
era abrir los paquetes «que traía el mar». Eso lo recordaba
con exactitud. También a él le eran familiares los paquetes
que traía el mar.
Que traía el mar, murmuró. ¿Qué? Tiene que haber muchos,
muchísimos más.
Allí en la plaza de María Pita arde otro montón. Y a
muchos de ellos se los llevaron arrestados al Palacio de Justicia.
También a los chiqueros de la plaza de toros.
El que en estos momentos asume la jefatura de la quema
suscribe con una sonrisa la intención de la frase del subordinado.
Los libros como reos, arrestados, contra la pared. De
espaldas a la gente. En fila, apretujados, sin poder estirarse, en
silencio mudo. Ésos aún tuvieron un poco más de suerte que
éste. Pasarán los días, los meses, los años, y los libros arrestados
irán desapareciendo. Una mano descuidada. Un zarpa decidida.
Libro a libro, el despiece de la biblioteca, lo que no ardió,
en la sede de la Justicia. Y lo mismo sucederá con todo el entorno
del hombre. Todo será objeto de expolio. Las propiedades
grandes y pequeñas. Incluso las cosas menores, íntimas. No
sólo los libros, sino que también serán arrancados los estantes
de madera labrada que los sostienen. Se llevaron o destruyeron
las colecciones del amador de la ciencia, del curioso naturalista.
Las lentes, los aparatos de medir, los instrumentos de ver lo invisible.
Sus herbarios y las cajas entomológicas. Todos sus efectos,
todas sus huellas. He ahí al último de los exploradores, en
realidad uno que ya había estado al principio y que volvió
como quien va a rapiñar los restos de un naufragio. Antes ya
había apañado un buen lote de libros y algunos aparatos ópticos.
Ahora sólo encontró en el pasillo, tirada en el suelo, una de
las cajas de entomólogo con los insectos clasificados con etiquetas.
Lo que él vio fue unos bichos repugnantes que le parecieron
escarabajos. La apartó asqueado con la puntera de la
bota. ¡Aún si fuesen mariposas grandes! Después se dirigió a lo
que debía de ser la habitación de las niñas. Había una muñeca
de porcelana. Hecha añicos. En la repisa de la ventana había una
estrella de mar seca y unos esqueletos de erizos. Se le ocurrió sacudirlos,
los erizos, y del interior cayeron unos pendientes de azabache.
Algo es algo. Desde aquella ventana se veía el jardín, con
el gran limonero en el centro. El muro del fondo trazaba una
frontera. Al otro lado, la ciudad del pecado. Las medianeras del
Papagaio. Buscó con la mirada. Había algo arrimado al muro,
entre las hierbas. Algo de color negro. Quizá un balón. Pero era
raro, un balón de color negro. Fue al primer piso y bajó las escaleras
del jardín. Volvió a jurar. Aquel objeto tenía una forma
extraña, ovoide, con el brillo húmedo de la intemperie. Una cabeza.
Sí, una cabeza que no era cabeza. La levantó. Era de madera.
Algo de cabeza sí que tenía. Ojos, boca, nariz, apenas sugeridos
por finos trazos. Y una perforación, como de bala. Vete
tú a saber. Será así. A lo mejor es una escultura. Algo valioso.
Los Casares eran gente muy a la moda. Amigos de las novedades.
Iba a llevársela. No estaba mal la cabeza aquella de la mujer
negra. Nunca se sabe. Algo es algo. Así que, pensando en el
misterioso valor de las cosas, volvió a mirar la caja entomológica.
Leyó: coleópteros. Si son coleópteros, a lo mejor no son escarabajos.
Vete tú a saber. Hay gente rara en el mundo. A lo mejor
aún hay quien pague por ellos. Por ejemplo, por éste. ¿Qué
pone? Coccinella septempunctata.
Aquel otro libro fue a caer junto al patíbulo. Lo agarra
por el lomo. Un poco más arriba. Por la nuca. Así es la vida. Se
separa un poco del resto y abre de nuevo el libro. El jefe, que es
un hombre aún joven, pasa la hoja. Se nota que lee con atención,
mientras da vueltas lentamente alrededor de la hoguera.
Tal vez ha encontrado una disciplina inconsciente en la lectura,
una coma o un punto en el pisar de la bota. De repente, se
detiene, cierra el libro y lo recoge en la mano izquierda, pegado
al pecho, como quien lleva un misal, mientras con la derecha se
quita las gafas, se frota los ojos con el dorso de la mano y pestañea
como quien sale de un cine. Se lleva el libro aparte y lo deposita
en una pequeña pila alejada de las hogueras. Éste se queda
conmigo, dice. ¡En arresto domiciliario!
De la fecundación de las orquídeas...
Uno de ellos, uno de los más jóvenes, ese que al principio
andaba con un aire indolente pero que después se fue animando
con aquel pasatiempo, sobre todo cuando consiguió repetir la
palabra imposible, aquel abracadabra, decir para-le-le-pípedos,
eso que en aquel momento le hizo sentirse feliz como quien salta
un potro de gimnasio apoyándose en tres saltos en el aire, tras varios
intentos frustrados, ése es el que se divierte pregonando los
títulos. ¿Arresto domiciliario? Es él también quien mira de reojo
hacia la pila que está haciendo el jefe.
¡De la fecundación de las orquídeas por los insectos! Por
Charles Darwin.
Paralelepípedo aspira por la nariz tres veces al compás
de la lectura. ¿Fecundación? ¿Orquídeas? ¿Insectos? Hay algo
que no le encaja. Algo que le molesta. Esa idea de que las orquídeas
son fecundadas por los insectos.
¡Qué asco!
Arroja el libro con desprecio a las llamas, los insectos
folladores y las putas de las orquídeas, escupe, y ahora procede
más rápido con el ritual, haciendo del comentario chistoso una
especie de palanca manual.
Quo vadis? ¡Pues voy al fuego! ¡Otra Conquista del pan!
¿Cuántos llevamos de Conquista del pan?
Levanta el libro y grita. ¡Más de los del pan! ¡A hacer
pan, panaderas! Consigue que se vuelvan varias caras de sonrisa
oblicua. Y entonces busca la cosecha de carcajadas: ¿O no está
el horno para bollos? Tira el libro, que cae no como un paralelepípedo,
sino a la manera de un fuelle de concertina. Una
llama sube a la búsqueda de ese ser ligero, y eso le produce un
estímulo. Siente que empieza a entenderse con el fuego. Que
también la hoguera se aviva con sus chanzas. ¿Dónde está la
gente? ¿Por qué no hay más público? Tiene uno que montar
la fiesta y además lanzar los cohetes.
¡Qué manía con el pan! ¡Germinal, venga Germinal!, y
dale que te pego. Otro Germinal más a las calderas. Los ex hombres,
de Gorki. A perro flaco todo son pulgas. L’art et la révolte, de
Fernando Pe-llou-ti-er. Nunca sabe uno cuándo le ha llegado su
hora, monsieur. Biblioteca El Corsario de Coruña. ¿El Corsario?
Retorcidos desde la raíz. ¿Y esto? Nueva huelga de vientres. Biblioteca
El Sol. ¿Huelga de vientres? ¡El caso es no trabajar! La sublevación
del Numancia contada por uno de sus protagonistas. Tipografía Obrera
Coruñesa. Se acabó el cuento. ¿Dios existe?
Biblioteca Aurora. Se acabaron las preguntas, Auroriña. Los miserables,
de Victor Hugo. ¡En el infierno no hay miseria! Madame
Bovary. Adiós, madame Bobita. ¿Y éste? El divino sainete...
Jefe, ¿qué hacemos con éste? Se titula El divino sainete.
¡Ése es de Curros!, dijo el que estaba al mando. Y sin tener
que pensarlo, se admiró el subordinado.
Eran consultas esporádicas. No era muy selectiva la
quema. Los libros se descargaban en montones o eran arrojados
a boleo desde las cajas de los vehículos de transporte.
Cuando alguno salía del anonimato, como el rostro que emerge
de una fosa común, la proclama de su título a viva voz le
confería un último mérito, una prueba decisiva de que al fin y
al cabo ese título era un buen título, pues allí estaba aquel ignorante,
él mismo se había definido así, el Paralelepípedo, con
cierto orgullo, preguntando por él. Quizá en este caso, a diferencia
de otros que le merecían comentarios jocosos, la alusión
al divino le producía una picazón en las manos. Él, hasta ese
preciso instante, no había reparado a fondo en el significado de
los títulos, sino en su mayor o menor gracia. No había hecho
distinciones. Así que no era raro que ahora pensara que algo
habría en la casualidad de ir justo a agarrar uno que habla de lo
«divino» unido a «sainete». El otro que se refería a Dios para
preguntarse si existe, ése ya no tenía derecho a un segundo más
de vida. Pero éste, El divino sainete, sugería la idea de una risa
superior. Y a él le gustaba reír. Reírse también del peligro. Era
un muchacho resuelto, incluso aguerrido. Antes de que se impusiese
la sublevación militar, él ya había participado con un
grupo de pistoleros adiestrados en actos de provocación para
crear una atmósfera de inseguridad en la República. En una
ocasión había reventado un mitin y una persona resultó herida
de bala. Tardó en convencerse de que era el causante. En realidad,
nunca se reconoció como tal. Estaba desconcertado. Desde
su punto de vista, era desproporcionada la cantidad de sangre
que puede perder un hombre herido en relación a un acto
tan simple como apretar el gatillo. Sólo habían pasado unos
días y aquello había dejado de tener importancia. Ya no tenía
ninguna. Ahora ni siquiera ganar la guerra era suficiente. La
propia idea de guerra era poco expresiva. Ahora se estaba en
otra cosa. Más allá de la guerra.
Manuel Curros Enríquez, sí.
El joven falangista, al que el grupo identifica ya con el alias
de Paralelepípedo, recuerda ahora por qué le suena ese nombre.
La escultura más grande de la ciudad está dedicada a ese Curros.
Algo haría. En los jardines, rodeada por un estanque. Muy cerca
de allí. Le prestó atención porque en lo alto del monumento aparece
una mujer desnuda. Ése sí que es un monumento. Si no fuese
por el nuevo edificio de Correos, la mujer podría contemplar el
espectáculo de la quema. Lo que da de sí la piedra. Después, si se
acuerda, aún irá a hacerle una visita. A la puta de la piedra.
¿Qué? ¿Qué hago con éste? ¿Va también de arresto domiciliario?
Curtis caviló que la autoridad de aquel a quien consultaban
el destino de los libros no debía de proceder sólo del lugar
que ocupaba en la jerarquía, sino también del hecho de ser
un hombre de lecturas. Como se suele decir, un hombre culto.
De hecho, no dejaba de leer y de consultar volúmenes, incluso
extraídos de las hogueras. Mientras los subordinados ejecutaban
la quema, estimulándose con bromas o incitados por títulos
odiosos, el jefe se movía circunspecto. De grupo en grupo
andaba distribuyendo una consigna en voz baja: Si aparecen
ejemplares de las Sagradas Escrituras, en especial un Nuevo
Testamento, que lo avisen sin demora.
Ahora frunce el ceño.
¿El divino sainete? ¡Ése al fuego de primero!
El Paralelepípedo movió el brazo como un resorte, abrió
la pinza de los dedos y lo dejó caer sin comentarios. Después,
de forma inconsciente, tal vez porque el último recuerdo de la
escultura es el del gurgujear del agua entre las piedras de la base,
tal vez porque la piel nota el presentimiento, más que el sentir,
de un picor, lo que hace el joven uniformado es sacudir las manos
y luego frotárselas en el mahón. Y después calla.
Con el paso del tiempo, la fúnebre pompa del escarnio
de los inicios se va convirtiendo en un tono de rutina, de industrial
ritmo de quema, que debe de guardar una relación con la
creciente intensidad del fuego, un olor táctil, pegajoso, que trae
al magín de Curtis una penúltima metáfora. Los libros habían
bajado de los árboles para posarse en una trampa de hombres
con brazos de visco. Así, desde tan cerca, el rescoldo de la parte
baja de la hoguera le pareció una acumulación de pájaros de los
que sólo quedaban sus siluetas reducidas a cenizas y una brasa de
picos amarillos y naranjas. Si él, si Arturo da Silva estuviese allí,
no arderían los libros, pensó Curtis. O quizá ardían porque él no
estaba allí. Que ardiesen era una prueba más de su pérdida. Y el
pensamiento de Curtis, que en palabras de Arturo era una escalera
de caracol, subió aún, o bajó, otro peldaño. Era él, el púgil
de El Resplandor, el escritor de Brazo y Cerebro, quien ardía.
El olor final de los libros era parecido al de la carne.
Revista de Occidente. «Nueva York (Oficina y denuncia).»
¡Hummm! Federico García Lorca. ¡Hombre, a quién tenemos
aquí!
Ese nombre sí que le sonaba al Paralelepípedo. No había
leído nada de él, pero estaba muy presente en los chistes, en el
apartado «maricas rojos». En una publicación fascista, en uno
de esos papeles que él sí leía, aparecía adrede una obstinada
errata en el segundo apellido: García Loca.
Abrió al azar. Leyó en tono jocoso.
Debajo de las multiplicaciones
hay una gota de sangre de pato.
¡Mierda!
Fue lo único que leyó. La gota de sangre de pato le
cambió la voz. Apartó la vista y gritó para sobreponerse.
¡Jefe! ¡Uno del tal Lorca!
Lo arrojó con ostentosa rabia en dirección al centro volcánico.
La hoguera lanzó una erupción de humo oscuro e incandescencias.
Agarró otro puñado. Mientras tanto, el jefe se había
acercado otra vez. El primero del nuevo montón era un librito
delgado. En el centro, como única ilustración, una sencilla vieira.
¡Seis poemas galegos! Fe-de-ri-co... ¿Y esto? ¿Se contagian
unos a otros o qué?
Se volvió hacia el jefe con el libro extendido y cara de asco.
¡Dígame, Samos! ¿Este marica también escribía en gallego?
El jefe miró la portada con mucha calma, aunque el joven
Paralelepípedo pensó que poco tenía que leer. Seis poemas
galegos, de F. G. L. Prólogo de E. B. A. Editorial Nós. Compostela.
Quizá Samos estaba indagando en los puntos esos que
seguían a las letras. A lo mejor estaba descifrando las iniciales.
Lo hojeó despacio, página a página. El Paralelepípedo iba tirando
el resto de los libros, mirando de reojo al llamado Samos.
¿Éste qué hace? ¿Se lo va a leer entero?
Cabelos que van ao mar
onde as nubes teñen o seu nidio pombal .
El libro bailaba en sus manos. Miró al muchacho, que
no le quitaba ojo. Esperaba alguna sabia observación.
Éste estuvo por aquí hace un tiempo, dijo el jefe. Vino
con un grupo de teatro. La Barraca. Sí, señor, por aquí mismo
anduvo. Creo que hizo muchos amigos. El libro es bien fresco.
No tiene ni un año.
Pero eso fue en otra época, camarada Samos, sentenció
el mozo.
Un año. La expresión del Paralelepípedo era la de quien
mide una distancia sideral. Era la mirada de la abolición del
tiempo. Tenía razón. Él sí que sabía medir lo que pasaba. Hoy se
cumplía un mes del inicio de la guerra. El primer mes del Año I.
La guerra sí que había cambiado totalmente la noción
del tiempo. La guerra había cambiado muchas cosas, sobre todo
las medidas de duración. La Editorial Nós. Podría darle una
conferencia, pero ya no existía. Ya no tenía futuro, y tampoco
tendría pasado. Ahí anidaban los republicanos galleguistas, esos
que andaban con el cuento de la España federal. El editor de
Nós era Ánxel Casal. Alcalde de Santiago de Compostela. Mejor
dicho, ex alcalde. Ahora estaba en un calabozo. Como el alcalde
de Coruña, Alfredo Suárez Ferrín. Sintió algo parecido
al vértigo al pensar que esas dos personalidades de la República, alcaldes
electos por el pueblo, estaban ahora presos en calidad de
enemigos de la nación. Pero era un vértigo excitante, embriagador.
Finalmente había conseguido salir de la inacción, de un
cristianismo blandengue. Podía gritar como en las cruzadas:
«¡Dios lo quiere!». Y, de hecho, así había acabado, con un llamamiento
bélico, una intervención en el local de la Falange, decorada
ya con el mural de una gran calavera. Sí, sentía la fuerza
telepática de Carl Schmitt, su nuevo y venerado maestro. Era
ingenuo pensar en una telepatía de las palabras pero no de las
ideas. En la tesis que estaba preparando sobre Donoso Cortés,
acerca de la dictadura, se le había ocurrido una idea que después
encontraría en un texto de Schmitt: el estado de excepción era al
Derecho lo que un milagro a la Teología. Desde que la maquinaria
de la conspiración se había puesto en marcha, y sobre todo
desde que notó en su mente el hormigueo que transmitía la
mano herrada con un arma, aquella tarde en que Dez lo invitó
al entrenamiento militar en la playa, desde entonces lo acompañaba
a diario la imagen de Heidegger, el rector nazi de Friburgo,
dando la orden de bajar a la cueva de Platón para hacerse
cargo a la fuerza del proyector de ideas. Sí, los conocía. A Casal
también lo conocía. El alcalde compostelano había nacido en
A Coruña y aquí había fundado la editorial. Su mujer era una
conocida modista, María Miramontes. Incluso su madre, Pilar,
había encargado allí aquel vestido tan celebrado, el de chiffon negro
con racimos de uvas de terciopelo también negro. El último
y definitivo atrevimiento de su madre. Miramontes y Casal eran
amigos, claro, de Luis Huici, el sastre artista, el inventor de los
chalecos de color cruzados de forma inverosímil y de las chaquetas
de hombros anchos que tan de moda habían estado entre
la bohemia coruñesa. Chalecos, ideas. Tenía hechizada a la juventud
con sus prédicas en Germinal. Por lo que él sabía, a estas
horas Huici estaría probando el ricino en el cuartel de Falange.
Le devolvió el libro al Paralelepípedo: Puedes tirarlo.
Podría pensar que por qué no lo tiraba él, aunque ése sería, dadas
las circunstancias, un pensamiento extraño. Así que ejecutó,
sin más, la orden. Si alguien, algún día, escribía esa historia
de la quema de libros en Coruña, podría añadir una anotación
no gratuita. Ánxel Casal y Federico García Lorca fueron asesinados
aquella misma madrugada. El editor gallego en una cuneta,
a la salida de Santiago, en Cacheiras, y el poeta andaluz en
el barranco de Víznar, en Granada. A la misma hora y a mil kilómetros
de distancia.
El libro cayó sobre unos volúmenes de El hombre y la
tierra, la geografía de Elisée Reclus. Seguía allí, a la vista, a salvo
por ahora, sobre aquella especie de peñascos que componían un
atlas montañoso hacia el que trepaba el fuego. Samos volvió a
mirarlo. A veces, era supersticioso. Se fiaba mucho de su instinto.
En este caso estaba pensando que quizá ese pequeño libro
podría ser una rareza en el futuro. Tal vez la obra impresa en
lengua gallega se convertiría en una reliquia. La primera edición
de los Seis poemas alcanzaría el valor de un pergamino medieval.
¿Qué? ¿Le da lástima?, le dijo el Paralelepípedo.
Bocazas, pensó Samos. Pero en esta ocasión no le venía
mal que fuese tan entrometido.
No, no es eso, dijo. ¡Esas iniciales! Acabo de acordarme de
algo por lo que podría serme de utilidad. A ver si lo puedes traer.
Aquí está, jefe. ¡Por los pelos!
In extremis, dijo Samos satisfecho.
In extremis, murmuró Paralelepípedo. Estaba aprendiendo
mucho, pensó, mientras ardían los libros. Sí, señor, in extremis.
© 2006, Manuel Rivas
© De la traducción: Dolores Vilavedra
© De esta edición: Santillana Ediciones Generales, S. L., 2006
nació en A Coruña. Desde muy joven escribió en
periódicos y parte de sus artículos están recogidos en
El periodismo es un cuento (1997) y Mujer en el baño
(2003). Una muestra de su poesía se encuentra en la
antología El pueblo de la noche (1997). Como narrador,
entre otras obras, ha publicado Un millón de vacas (1990),
Premio de la Crítica española, y Los comedores de patatas
(1992) —ambas reunidas en el volumen El secreto de la
tierra (1999)—, En salvaje compañía (1994), Premio de
la Crítica gallega, ¿Qué me quieres, amor? (1996), Premio
Torrente Ballester y Premio Nacional de Narrativa —que
incluye el relato «La lengua de las mariposas», en el que
se basó la película del mismo título—, y El lápiz del
carpintero (1998), Premio de la Crítica española y Premio
de la sección belga de Amnistía Internacional. Además, ha
publicado los libros de relatos Ella, maldita alma (1999),
La mano del emigrante (2001) y Las llamadas perdidas
(2002), y la obra dramática El héroe (2006).
Primer Capítulo
Arden los libros
Los libros ardían mal. Uno se movió en la hoguera más
próxima y a Hércules le pareció ver que de repente abría en
abanico las frescas agallas de una branquia de abadejo. Otro soltó
un fragmento incandescente que rodó como un erizo de mar
de neón por los escalones de una escalera de incendios. Después
pensó que aquello que se agitaba inquieto en el montón ardiente
era una liebre atrapada, y que una ráfaga de viento, que
avivó un poco la pira, esparcía en chispas todos y cada uno de
los pelos de su piel quemada. Así, la liebre conservaba su forma
en la gráfica del humo y estiraba las patas para avanzar en la diagonal
acristalada del cielo de la avenida atlántica.
Las primeras hogueras de libros se habían dispuesto
allí, junto a la Dársena, camino del Parrote. En el vientre urbano,
por decirlo así, donde el mar parió a la ciudad, el primer
nido de pescadores, y mira que ha crecido la hierba desde
entonces, incluso en los tejados, que tienen vocación de
verde cumbre, en ese lugar que hoy es el punto donde confluyen
el transporte de lanchas de la bahía, los tranvías urbanos
y los coches de línea del interior. Las otras hogueras arden
allí al lado, en la plaza mayor que lleva el nombre de
María Pita, la heroína que encabezó la defensa de la ciudad,
al frente de un comando de mujeres pescaderas, en uno de
tantos ataques por mar, y donde ahora está situado el Palacio
Municipal con la inscripción «Cabeza, Guardia, Llave y Antemural
del Reino de Galicia». Curtis oía hablar de vez en
cuando de María Pita en la Academia de Baile, como si aún
viviese, en ese presente inmortal que es el andar en boca de la
gente, como corren los chismes, y no sólo porque le hubiese
plantado cara al corsario y almirante Francis Drake, sino porque
se había casado cuatro veces y un juez tuvo que advertirle
de que era mucho enviudar y que a ver si no se le morían
más hombres en las batallas de la cama.
Hay una pobre, a la que llaman la Zamorana, que vive
y duerme entre las tumbas y los panteones, en la ciudad de los
muertos, en el camposanto marino de San Amaro. Una vez Hércules
se llevó un buen susto con ella cuando de repente salió de
detrás de un sepulcro y le preguntó, mostrándole una pava:
Chaval, ¿tienes fuego?
En realidad, la Zamorana no es una pedigüeña. Ella, la
Zamorana, tiene un trabajo que le pagan sólo con propinas,
pero muy importante para la ciudad. Los difuntos de Coruña
miran hacia el océano. Allí, en la orilla cercana al camposanto,
están los bancos de peces de las piedras de las Ánimas, los
mejores sitios de cría. Hay más estrellas de mar en los fondos
que las que se ven en el cielo. Tampoco es raro verlas caer desde
lo alto. Las gaviotas y los cuervos marinos vuelan con las estrellas
en los picos y entonces ellas se desprenden del brazo prisionero
y regresan al mar mutiladas. Desde el cementerio se
contempla la mejor vista de la boca de la ría. Y esto tiene que
ver con la Zamorana, la que le pidió fuego a Curtis la noche
que pasó junto al camposanto. La mujer mendiga es una vigía.
Cuando se acerca algún transatlántico, baja por la calle de la
Torre y va avisando puntualmente de que el barco está al llegar.
Y es mucha la vida que da un barco. La voz de la Zamorana
suena como una ronca caracola. Hay barco, señor Ferreiro, hay
barco. Hay barco, señor Ben, hay barco. Hay barco.
La Zamorana salía con la alegre cantilena del barco a la
vista, y salía del camposanto, no de un cubil cualquiera. Curtis
recordaba que cuando él era niño, la Zamorana ya parecía vieja,
ya avisaba de los barcos con la ronca caracola de su voz. Pensaba
que ella y otros como ella existían desde siempre, como María
Pita. La procesión de los campesinos difuntos se quedaba a
las puertas de la ciudad. Y los muertos del cementerio marino
delegaban en la luz del faro y en la voz de caracola de la Zamorana
para espabilar a la ciudad: Hay barco.
Si Vicente Curtis, alias Hércules, está pensando en ella es
porque la Zamorana está allí, en el mirador del Parrote. Además
de los incendiarios, es la única presencia que se distingue. Es inconfundible.
Lleva puestas todas las faldas que tiene, las faldas de
su vida, una encima de otra, así que su forma es la de una mujer
campana. Ayer llegaron barcos. Barcos de guerra. Están atracados
junto al Club Náutico. Pertenecen a la flota del Tercer Reich.
Claro que ella los vio venir, pero no bajó por la calle de la Torre
con la cantinela de «¡Hay barco, hay barco!». Ella observa. Ha visto
muchas cosas. Esa clase de fuego, no. Ella no ha leído nunca
un libro. Hubo un tiempo, quizá el más feliz, en que fue vendedora
de periódicos. Pregonaba noticias sin saber leerlas. Por eso
piensa que la perjudican. Que van en contra de ella. Están quemando
lo que una nunca ha tenido, lo que a una siempre le ha
faltado. Ese humo tiene algo raro, escuece, se mete por detrás de
los ojos. Le hacer recordar algo que jamás querría recordar. El día
en el que un desconocido le prendió fuego a la manta con la que
dormía a la intemperie, aquel día que apagó con sus propias manos
los cabellos que le ardían. Y ahora sus manos son llagas curadas
en el mar. Por eso decidió dormir entre las tumbas. ¿Dónde
están los que leen los libros? ¿Por qué tardan tanto?
Tú, vieja bruja, ¿qué miras? ¡Sal de ahí!, le grita uno de
los de la quema. ¡Vete con el cabrón del demonio a Monte Alto!
Ella, que nunca ha callado. Ese Caín tenía que oírla. Iba
a ponerlo a caer de un burro, de vuelta y media. Iba a soltarle
cuatro verdades como puños. Cantarle las cuarenta, cara a cara.
Ese humo raro que se mete detrás de los ojos. Ese escozor.
La tea humeante. El fuego. El olor del fuego en sus cabellos.
Ella ya ardió una vez. La memoria de la piel. El picor de las llagas.
Se aleja. Será mejor dar la callada por respuesta. Vuelve entre las
tumbas, arrastra la campana de trapo. Todas las faldas de la vida.
Esto, las piras de libros, no forma parte de la memoria de
la ciudad. Está sucediendo ahora. Así que esto, el arder de los libros,
no sucede en un pasado remoto ni a escondidas. Tampoco
es una pesadilla de ficción imaginada por un apocalíptico. No es
una novela. Por eso el fuego va lento, porque tiene que vencer las
resistencias, la impericia de los incendiarios, la falta de costumbre
de que ardan los libros. La incredulidad de los ausentes. Bien se
ve que la ciudad no tiene memoria de ese humo perezoso y reticente
que se mueve en la extrañeza del aire. Incluso tiene que arder
lo que no está escrito. Alguien acarrea desde la oficina municipal
de turismo mazos de folletos con el programa de las fiestas,
«carne fresca» es la expresión, quizá en referencia a la bañista que
aparece en la portada junto a la leyenda Clima ideal y el blasón
oficial de la villa, el faro con un libro abierto en lo alto que, al
mismo tiempo, hace de lámpara de la que irradian los destellos de
luz. Todo eso va a arder lentamente, también el libro del blasón,
que ya no volverá a aparecer en el escudo de la ciudad.
La República, de Platón. ¡Ya era hora! ¿Y éste? ¡La enciclopedia
de la carne! ¡Puaf!
Es un grueso volumen que levanta pavesas y estelas humeantes,
y erosiona los ángulos de las ruinas como el repentino
derrumbe de una mediana sobre edificios más bajos. La palabra
«carne» activó, sin más, el resorte de lanzamiento. La cabeza
imagina entonces un gran tratado de la lujuria, imágenes de
orgías, lástima no haberle echado un vistazo. Cuando el tomo
llega al final de su caída, el falangista le da con disimulo una patada
en la esquina con la puntera de la bota. Al abrirse, entre una
nueva erupción de pavesas y humo, y los primeros tanteos de las
llamas, la huella visual de que lo que surge a doble página es
un mapa peninsular con las provincias marcadas en colores. Es un
efecto demasiado casual, un desliz de la puntera de la bota que la
propia mirada se apresura a corregir. No, no son las provincias
de España. Enseguida se ve que en realidad se trata de la ilustración
del despiece de una vaca. El lomo, el solomillo, el jarrete, la
rabadilla, el redondo, la aguja, la falda...
¡Ese que acabas de tirar era de recetas de cocina!, le dice
con sorna un compañero desde atrás.
Entonces hará un buen churrasco.
Las hogueras están en el sitio de la ciudad más expuesto
al público y frente al centro simbólico del poder civil. Hércules
no debería ir en esa dirección porque Hércules es mucho más
conocido de lo que él piensa. De todas formas, por ahora está
teniendo suerte. Se va acercando a las hogueras y ninguno de
los que están allí, en la operación de quema, todos ellos armados
y vestidos con el uniforme de la Falange, ninguno le presta
atención, la mayoría concentrados en el problema de lo mal
que arden los libros. Uno de ellos los compara con ladrillos.
Y después encadena esta imagen con una precisión geométrica
que a él mismo le resulta extraña.
¡Son paralelepípedos!
Junto a él, el más joven de sus compañeros quiere repetir
esa larga palabra, pero se da cuenta de que no es tan fácil e
intenta murmurarla en bajo. Suena al nombre de una especie
muy rara de aves. Aves más complicadas que las palmípedas.
Eso sí que le sale sin dificultad, palmípedas, y mira el bulto sin
fijarse en los títulos, como una abstracción, como la maqueta
de una pirámide azteca.
¡Para-le-le-pípedos! Sí, señor. Paralelepípedos.
Por fin le ha salido. Se siente bien después de decirlo.
¡Paralelepípedo!, le dice el jefe de centuria dándole una
palmada en el hombro.
Paralelepípedo, responde él, orgulloso. Sigue la estela del
humo y mira hacia el cielo. En la ciudad atlántica siempre es
cambiante, el cielo. Animado por el éxito, intenta recordar los
nombres de las nubes que estudió en la escuela. Pero sólo se
acuerda del de nimbo. ¿Cómo es un nimbo? ¿Qué clase de nube
formará ese humo que asciende de las hogueras? Pero deja de
pensar en las nubes porque el compañero que ha comparado la
resistencia de los libros con los ladrillos y que ha pronunciado
con increíble naturalidad la palabra paralelepípedo, se dispone
a avivar el fuego con hojas de periódico. Una de ellas se le va de
las manos, vuela, sí, como una palmípeda. Un ave extraña, un
principio de collage en el cielo. Curtis también sigue el vuelo de
la hoja. El uniformado al que se le ha escapado corre tras ella,
salta y la atrapa como si su mano fuese una garra. Mira con satisfacción.
Avisa a los demás. Ahí están ellos, brazo en alto, en
una foto tomada ayer, martes, cuando se prendieron las primeras
hogueras, y lo que el diario clerical El Ideal Gallego inserta
este 19 de agosto de 1936: «A la orilla del mar, para que el mar
se lleve los restos de tanta podredumbre y de tanta miseria, la
Falange está quemando montones de libros».
Esta de hoy es una extraña clase de fuego, piensa Curtis.
No se le ve la lengua. Es un fuego que roe, con colmillos.
Hacía poco, a finales de junio, en la ciudad se habían
alzado las grandes fogatas festivas que alumbraron la noche de
San Juan. Curtis había estado en una de las cuadrillas de chavales
y mozos, la de la calle Sol, que recogían ramas secas, algunos
muebles viejos roídos por la polilla pero que se mantenían
con una dignidad de espectros geométricos, y la habitual donación
de restos de maderas, tablas rajadas, miembros desparejados,
de la muy activa fábrica de ventanas del Orzán. Alrededor
del poste central, la estructura que levantaron para quemar
recordaba las grandes hacinas de pies de maíz que se podían ver
en invierno, como grandes formaciones cónicas, parecidas a los
campamentos indios, por las aldeas de las Mariñas y Bergantiños,
ese país campesino que se desplegaba nada más salir del
istmo de la ciudad, desde San Roque de Afóra, San Cristovo
das Viñas, San Vicente de Elviña y Santa María de Oza, por los
fértiles valles del río Monelos y de Meicende, por Eirís, Castro,
Mesoiro, Feáns, A Cabana, Someso, Agrela, A Gramalleira,
A Silva y A Fontenova. Pero esas hacinas jamás se quemaban,
sino que el maíz, una vez deshojadas las espigas, se usaba como
forraje para el ganado en el duro invierno o para la urdimbre de
la tierra. La de los campamentos indios americanos era una
imagen cinematográfica de Curtis, en la que asociaba los tipis
con la manera de disponer los tallos de maíz tras la cosecha. La
de arder los libros, no. Nunca la había visto. Habían ardido
muy bien las hogueras de San Juan, ese año de 1936, y el rescoldo
del aroma del fuego era la grasa de la sardina untando el
pan de borona, el pan de maíz, pues ése era el destino del fuego,
asar el pescado y espantar los maleficios. Para eso había que
saltar la hoguera siete veces.
También en eso este otro fuego es extraño. No es fuego
de saltar. No hay niños alrededor. Eso también es algo que diferencia
a unos fuegos de otros. Que se puedan saltar.
Curtis no estaba seguro de haber saltado siete veces la
fogata de la calle Sol la noche de San Juan. Alguna vez sí que
la saltó. Ahora sentía no haberlas contado. Estaba animado,
parlanchín. No sólo porque enseguida iba a ser su primer combate.
Le tocaba pelear con un tal Manlle. Pero también informó
a quien le quiso escuchar de dos importantes novedades.
Una, que su amigo Arturo da Silva, flamante campeón de ligeros,
le había buscado un trabajo como aprendiz de electricista
climático.
¿Climático?
Sí, climático. Enfriar los cines en verano y calentarlos
en invierno. E instalar grandes frigoríficos para que siempre
haya algo que comer.
Eso es extraordinario, Curtis. Una revolución.
Pero a Curtis le parecía igual de importante la segunda
novedad. Este año, informó, el domingo 2 de agosto va a salir
un tren especial para la fiesta de los Caneiros. Y entonces todo
el mundo, que ya tenía la boca orlada de las escamas de las sardinas,
prestó atención, porque ir a los Caneiros, la romería río
arriba hacia el corazón del bosque, era la fiesta con más encanto
de la comarca, en un país tan festivo. La memoria de Curtis
era fotográfica, en palabras de Leica. Una cámara sin obturador.
Y ahora estaba enfocando la vida. Sí, informó Curtis, él
mismo podía vender los billetes para el «tren especial», que incluían
el posterior transporte en barca y el derecho a bufé.
¿Bufé?, preguntó uno de los que se habían aproximado
a la hoguera de la calle Sol. ¿Qué carajo es eso del bufé?
La memoria de Curtis era fotográfica, así que, dada su
improvisada condición de propagandista del evento, utilizó la
expresión que le había oído a Holando.
Es como una comida pantagruélica.
¿Y qué lleva esa comida tan retórica?
Curtis no sabía con exactitud a qué se refería Holando.
Pero le había gustado la expresión y había entendido lo que
quería decir, no sólo por la cara rubicunda de Holando cuando
la usó, sino por la palabra en sí, que era pródiga, y que llevaba
con alegría el significado encima de las letras.
Pantagruélica es pantagruélica, como su nombre indica.
¿Hasta hartar?
Seguro.
Pues ponedlo así en el papel, que se entienda. ¡En cristiano!
Lo del bufé es por cultura. ¿A que sí, Curtis?
Sí, por cultura. También va a haber conferencias.
¿Conferencias? ¡Hummm! No espantéis a la gente. Una
fiesta es una fiesta.
Son antes de comer. Abren mucho el apetito.
Eso está bien. No sólo van a comer cultura los ricos.
Los Caneiros era un fiesta, apuntó alguien, a la que hasta
los muertos irían, si pudiesen.
Sí, confirmó Curtis, yo puedo conseguir los billetes.
Este año hay un tren especial. Sí, un tren especial. Le gustaba repetirlo,
porque le parecía que con su información escuchaba
ya el silbido de la salida y ese voluntarioso optimismo de la locomotora
al arrancar. Y cómo luego se subían a las barcas, la
marea atlántica devolviendo el río hacia las fuentes, y el gaitero
Polca que en la popa tocaba una alborada.
A tres pesetas. Él podía reservar billetes, claro que sí.
Un tren especial para la fiesta de los Caneiros.
Vicente Curtis reparó en que nunca antes había pensado
de dónde venía el material del que estaban hechos los libros.
No, ahora no estaba pensando en las ideas, en las doctrinas, en
los sueños. Sabía que los libros tenían que ver con los árboles.
Que había una relación. Que en cierta forma se podría decir,
y a medida que caminaba hacia las hogueras avanzaba en precisión,
podríamos decir, sí, que los libros procedían de la naturaleza.
Incluso no sería incorrecto decir, ni decir una exageración,
que los libros eran un injerto. Ésa era una manera de hablar en
metáfora. Era una de las cosas que le habían impresionado de
Arturo da Silva, el campeón de pesos ligeros de Galicia, que tenía
la cabeza llena de metáforas. No era conocido por eso, sino
por su gancho, temido como una cobra, y por cómo se movía,
aquel danzar incansable, durante los combates. Su célebre juego
de piernas. Y ahí, en ese instante del recuerdo, cuando ya
le llegaba la primera ráfaga de las hogueras, que tan parecida le
resultó de entrada a las hojas del otoño, esbozó apenas una sonrisa
porque estaba oyendo a Arturo da Silva responder con voz
de zumbón a la pregunta de un periodista: «¿Mi juego de piernas?
No será usted uno de esos que vienen a verles las piernas a
los boxeadores».
La segunda oleada de olor era ya la del humo de la intemperie,
el olor lúgubre y afligido de las cosas que no quieren
arder, le pareció semejante al humear húmedo, disconforme, de
la leña verde, o al desanimado del serrín y de las astillas sobrantes
de los encofrados de las obras, ese fuego que se oculta, que
se enfría. Conocía bien ese olor porque significaba al mismo
tiempo intemperie y ahogo. Pero siguió adelante. Él sabía
cuánto quería Arturo da Silva aquellos libros. Los que los acarreaban
y tiraban pregonaban la procedencia del expolio, como
si esa denominación de origen fuese el estímulo que necesitaban
las perezosas llamas: ¡Biblioteca de Germinal! ¡Ateneo Cultural
Herculino! ¡Ateneo Libertario Nueva Era! ¡La Antorcha
Galaica del Libre Pensamiento! Había uno que parecía dirigir la
quema, pues era a él a quien los otros consultaban, y que de vez
en cuando pregonaba títulos y procedencia siempre con brío
pero también con matizados timbres, como quien emite un definitivo
dictamen, la crítica decisiva; pues bien, es este hombre
tan entregado a su misión, concentrado en el sacrificio, quien
ahora va a recibir ansioso un ejemplar que otro colaborador corre
a entregarle con júbilo y que trae abierto por las guardas, abierto,
sí, y muy bien sujeto, como quien ha cazado un raro lepidóptero
y se lo lleva al director de la expedición. El tiempo corretea
como un golpe de brisa, abate las hojas en lo alto de las
hogueras y luego se detiene. Todo está a la espera del dictamen.
Al fin, el supervisor exclama: ¡Hombre, un Casaritos!
Observa con deleite la marca genuina de la pieza, la señal
distintiva, el ex libris que coincide con la firma del propietario.
Sí, señor, un buen trabajo. ¡Un auténtico Casaritos!
Curtis sabe a lo que se refiere. Sabe de quién habla, a
quién le corresponde ese diminutivo que el mando saborea con
placentero desdén. En una ocasión, por la cuesta de Panadeiras,
a la altura del mirto de las Capuchinas, su madre le señaló
a Santiago Casares Quiroga, el líder republicano, y luego le dijo
con orgullo: Somos casi vecinos. Pero en aquella ocasión Curtis
no se fijó en Casares, a quien ya conocía como el Hombre del
Buick Rojo y del yate Mosquito, sino en la mujer y la niña que
lo acompañaban. La mujer iba con el pelo suelto, un resplandor
de caoba, mientras que la cría, cosa rara para su edad, llevaba
un gorro de terciopelo blanco con una redecilla que le ocultaba
los rizos bailarines. La Mujer del Pelo Caoba sonreía, en una
pose que Terranova llamaría de «primer plano natural», mientras
que la Niña de la Redecilla parecía preocupada, con una actitud
adusta e incluso arisca. De vez en cuando miraba hacia
atrás, como si temiese que parte de los que aplaudían, porque
eran muchos los que de forma espontánea se habían puesto a
aplaudir en la acera, parte de ellos, de repente, se transformasen
en una turba que le arrebatase el gorro blanco y de paso la privase
de sus padres. Casi todo el rato miraba ausente al suelo.
Los zapatos de Casares eran blancos y negros, de bailarín de claqué.
Estaba seguro de que si por un momento enseñase la suela,
estaría tan brillante como el resto, bruñida como un espejo
boca abajo. No tardaron en ser ellos los observados por la pareja
y la niña. La madre de Curtis cargaba con un colchón enrollado encima
de la cabeza. Era un colchón de funda adamascada,
de color rojo, y la madre de Curtis iba contenta. Les sonrió
a la pareja y a la niña. Y ese gesto tuvo el valor de cambiar la expresión
preocupada de la niña, sorprendida, curiosa ante la mujer
que sonreía con semejante peso en la cabeza. También Curtis
estaba contento. Él, por su parte, llevaba un colchón de damasco
azul. Pero a eso Curtis ya estaba acostumbrado. Lo primero
que le enseñaron en la calle fue que era un hijo de puta.
¡Hércules, hijo de puta!
Estaba el faro de Hércules, el cine Hércules, el café
Hércules, transportes Hércules, seguros Hércules. Había muchos
Hércules por la ciudad. ¿Por qué justamente iba a ser él ese
Hércules hijo de puta?
Como quien dice, fue salir a la calle y oír el zumbido de
ese apodo. Oía insultos y le hubiera gustado que pasasen de largo,
volando. Pero los apodos daban vueltas a su alrededor como avispas.
A veces, le clavaban el aguijón. Morían clavados en su piel.
Así es que Vicente Curtis tuvo claro desde pequeño que, igual que
su madre llevaba un colchón en la cabeza, él llevaba a otro ser sobre
los hombros. Su apodo. Hércules, hijo de puta. La diferencia
entre un Curtis y otro consistía en que el Curtis portador tenía
una mirada de permanente perplejidad y el otro Curtis, Hércules,
era un Curtis indómito. Años después, cuando era fotógrafo ambulante,
e iba con el caballo de madera, el perplejo y el indómito
se turnaban para ir de cámara o de jinete invisible. Por eso, unas
veces Hércules no hablaba y otras iba hablando solo. Antes de la
guerra, cuando era una promesa del boxeo, el chaval que llevaba
los guantes del campeón de Galicia, sus colegas no entendían por
qué le ponía reparos al sobrenombre de Hércules. A él le gustaría
llamarse Maxim u O’Corner. Incluso no le importaría lo de Morocho,
como le llamaba a veces el cantante Terranova. En cambio,
Hércules no. No le convencía. ¿Cómo no te va a gustar Hércules,
ignorante?, le decían. Naciste siendo Hércules. Tú no sabes
de honor. Imagina el cartel. Hoy, sábado, en la plaza de toros de
A Coruña, combate estelar. Vicente Curtis, Hércules, contra...
Tiene otra hija, dijo de repente Milagres. Tiene otra
hija que estudia en el extranjero. Es un buen hombre.
Tenía otra hija y era un buen hombre. A Curtis le pareció
que faltaba una parte de la historia. Esperó pues a que
Milagres tomase aire. Cuando llevas un colchón encima de la
cabeza, aunque sea de funda de damasco, no es fácil meterse en
grandes explicaciones.
Milagres contó al fin:
Cuando él estudiaba en Madrid para abogado tuvo un
amorío, dicen que con la patrona de la pensión en la que vivía.
Y del pasatiempo nació una hija. ¿Sabes qué pasó? Que se quedó
él con la niña. No es que le diera su apellido y dinero para la
crianza, no. Apareció en Coruña con la pequeña. Él solo. Con
la cría en brazos, en el tren. No le importaron nada las murmuraciones,
ni los rumores ni el chismorreo. Nada. ¿Cuántos
hombres en el mundo harían lo mismo?
Milagres era muy discreta. Tenía fama de muda. Pero
hizo esa pregunta en la acera de Panadeiras como si se la lanzase
al universo entero. También la respuesta, seguida de un aspaviento.
¡Sobrarían los dedos de esta mano!
Desde la claraboya, el huerto de Panadeiras 12 tenía
algo de jardín de juguete, enfundado en muros tapizados de
hiedra y pasiflora. Los festivos luminosos, la niña, ayudada por
una criada, sacaba al balcón las jaulas de periquitos. Dirigía la
orquesta de los pájaros con un palo como batuta. En la huerta
había gatos, una familia muy numerosa, y Curtis está viendo
cómo la niña de los Casares les ordena que se sienten a oír el
concierto. Alguno de los gatos más viejos, resabiados, hace que
obedece. Se sienta con ironía.
¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
La muchacha había hecho un alto en el concierto, apuntaba
hacia él con el palo y le preguntaba a gritos cómo se llamaba.
Curtis era, en aquel instante, un ser extraordinario. Una cabeza
con un cuerpo en forma de casa de tres pisos. Él respondió
y devolvió la pregunta.
¡María Victoria!
¿Cómo?
¡Vitola! ¡Me llamo Vitola!
Dejó el palo y con las manos como altavoz lanzó una
noticia que resonó en los patios, por la línea fronteriza entre la
ciudad burguesa y el barrio del pecado, el Papagaio: ¡Mi padre
acaba de salir de la cárcel!
¿De la cárcel? Por aquel entonces, Curtis se había quedado
asombrado. ¿Qué hacía el señor Casares en la cárcel? Era
un hombre culto. ¡Y rico! Tenía un Buick, tenía el yate Mosquito.
Llevaba corbata y zapatos tan lustrados que podían verse
las nubes reflejadas. Además, era abogado. Era de los que sacaban
a la gente de la cárcel. Incluso se decía que había defendido
a sindicalistas y que había conseguido que no fuesen a la cárcel.
Y tenía tuberculosis. No era fácil entender lo que hacía el señor
Casares entre rejas en Madrid, él, que tenía como oficio que la
gente no entrase en prisión.
Un día, Vitola apareció vestida de india. Con una larga
trenza. Alguien había conseguido dominar el encaracolamiento
del pelo, aquellas ondas que a él tanto le gustaban. No era
un disfraz cualquiera. En aquel momento le pareció una mujer.
Una mujer menuda. Su voz era ya de mujer.
¡Curtis!, gritó. Ven, baja.
Estaba en la claraboya, con la cabeza por fuera. ¿Qué
decía de bajar? Era imposible. Se mataría.
Tienes que dar la vuelta, tonto. Entras por la puerta
principal.
No le dijo a nadie adónde iba a todo correr, y nadie
podría imaginarlo tampoco. Era la primera vez que entraba en
Panadeiras 12. Lo que más le sorprendió fue que las paredes de
la casa estaban hechas de libros. Y después, los disfraces de Vitola
y sus amigas, todas con trajes de países exóticos.
El único oriundo es Curtis, dijo Gloria, la madre que parecía
una actriz de cine, con aquellos ojos osados y grandes y el
pelo caoba. Oriundo, caviló Curtis. Otro alias más. ¡Humm!
Ella se pasó buena parte de la fiesta arrimada a la ventana, fumando
y mirando hacia la calle Panadeiras. De vez en cuando,
cambiaba el disco de baquelita en el fonógrafo eléctrico. Muchos
años después, cada vez que pasaba por allí con su cámara y el caballo
Carirí, Curtis buscaba la ventana y el cristal, como placa, le
devolvía la imagen de la madre de Vitola. Era sencillo. Había
que fotografiar al revés. En vez de aprisionar imágenes, soltarlas.
Estaba pasándolo bien en aquella fiesta a la que nunca
habría podido soñar ser invitado. Era el único hombre. Oriundo,
eso sí. Bailó con mujeres de todas las razas. Quizá los mayores
de la casa pensaban que sólo era un juego. Pero para ellos
fue algo más. Supo de la importancia del disfraz para la gente.
Él era mayor que Vitola, pero la Vitola que lo miraba frente a
frente mientras bailaban lo hacía desde un nuevo rostro, desde
el maquillaje. Poco después, su padre sería nombrado ministro
de la proclamada Segunda República. Pasado el verano del 31,
la familia se trasladó a Madrid. Pero en Navidad se volvieron
a encender las luces del árbol en Panadeiras 12.
Era ya medianoche. Muy a deshora para ir a cenar en
Nochebuena. El que marcaba los tiempos era el ya inseparable
Luis Terranova. Y Luis Terranova no quería pasar esa noche en
su casa. No quería ver llorar a su madre. No quería comer bacalao
con coliflor. Era como hincarle el diente al recuerdo de su
padre. El bacalao, tan carnal, tan pálido. Comer también la fúnebre
flor de verdura.
Tú tienes suerte, le dijo a Curtis. En la Academia de
Baile la Nochebuena es mucho más alegre. Mucha más gente
llorando reunida, alrededor de un montón de confites. ¡Qué
suerte tener tantas tías!
Fue entonces cuando vieron llegar una carroza tirada
por dos caballos y justo oyeron sonar un gong en Panadeiras 12.
En las ventanas del primer piso se reflejaban las luces del árbol
de Navidad. Del carruaje bajó Papá Noel con su saco.
Allí estaban ellos dos, plantificados en la acera, con
las manos en los bolsillos y una vaharada suspendida de la
boca, como los personajes de viñetas cuando se quedan sin
palabras.
Papá Noel miró de reojo.
¡Buenas noches!
¡Buenas noches, señor Casares!
Papá Noel entró en Panadeiras 12 y Terranova le dio
con el codo a Curtis: ¿Casares? ¿Ese Papá Noel es el ministro?
Sí.
Ya podía dejarnos algún regalo. Repartir el peso.
Creo que llevaba libros. Casi todo debían de ser libros.
Pesan mucho, los libros.
¡Pues que nos diese uno!, exclamó Terranova. Aunque
fuese un libro. ¡Qué menos!
Uno de los trabajos ocasionales de Curtis había sido el
de acarrear libros para la librería La Fe. Los transportaba en una
carretilla desde la estación de tren. Iban guardados en cajas.
Una de ellas, la más voluminosa, llevaba un letrero en el que estaba
escrito El hombre y la tierra (Reclus). La otra más grande
era la de La Revista Blanca-La Novela Ideal. En las de menor tamaño
podía leerse La madre (Maxim Gorki), La historia de los
cielos (Stawel), La metamorfosis (Franz Kafka), Cómo se forma
un buen electricista (T. O’Corner). Mientras empujaba la carretilla
con ruedas de hierro no apartaba los ojos de los letreros.
Maxim. Le gustaba ese nombre como alias posible para el
día en que fuese boxeador. Kid Kafka tampoco sonaba mal.
Y O’Corner. Ése le venía que ni pintado. El de Maxim también
estaba bien, sí. Pesaban, los libros. El tabaco pesa mucho menos.
Y los condones. Terranova andaba con ese comercio internacional
de los transatlánticos. Lo que podía esconder debajo
de un gabán. Era el pago que recibía de los tripulantes cuando
los guiaba por la ciudad. Un trabajo bien fácil. Muchos de ellos
ya hacían un alto a poca distancia del puerto, en el cabaré Luisa
Fernanda, o en el Méndez Núñez, seducidos por As Garotas,
compañía de varietés. Aquel broche de salir medio desnudas y
cantar con un muñeco entre las piernas el «mami, cómprame
un negro, cómprame un negro en el bazar, que baile charlestón
y que toque el jazz-man». El pesado de Terranova venga a parodiar
el número con un guante de boxeo entre las piernas.
Qué payaso era y qué bien lo hacía. Como cuando él iba con la
carretilla y Terranova lo detuvo. Se puso a leer de corrido los letreros
de las cajas. El hombre, la tierra, los cielos, la madre...
¿Adónde vas con todo ese peso, Curtis? Llevas el universo en esa
carretilla. Voy a la librería La Fe. Hombre claro, dijo él, siempre
al quite. Para llevar todo eso buena falta te hace la carretilla
de la fe. Algunos días hablaba como un viejo.
Maxim estaría bien, y Kid Kafka, inquietante, pero
O’Corner sería magnífico.
En Panadeiras 12 se escuchó otro golpe de gong. Esta
vez sonó más fuerte. Del vientre de la casa hacia fuera. Penetró
en ellos. Como el frío. Como la luna.
Un libro, por lo menos, murmuró Terranova. Algo es algo.
¿Quieres un libro?, le preguntó Curtis. ¿De verdad quieres
un libro?
Ambos tenían las manos en los bolsillos. Terranova tenía
los pies medio fuera del borde de la acera e inclinaba el
cuerpo hacia delante. El mismo juego que tanto irritaba a Curtis
cuando lo hacía al borde de los farallones. Esa manía de andar
siempre por los bordes, de asomarse al abismo.
Hizo que se caía. Dio un salto de campana: ¡Pues sí,
quiero un libro!
Pues ven. Yo sé dónde hay libros.
Era la Nochebuena de 1931. No se cruzaron con nadie
por el camino. En el Orzán, el mar redobló su embate al notar
su presencia. Lanzaba espumajos, se ahogaba de furia con sus
propios rugidos. Con eso ya contaban. En fechas señaladas, el
mar tiene esa tendencia a vanagloriarse. Si hay testigos, las oleadas
se hacen más poderosas. Ellos avanzan de lado, cortando el
viento. El agua les chorrea por la cara. Ríen, maldicen. En una
esquina del muro de la Coraza, que sirve de rompiente en la ensenada,
la piedra de cantería, labrada, se funde con los peñascos
naturales. Arrodillado en la piedra, de espaldas al mar, Curtis
mueve una losa y mete la mano en el hueco. Sabe que Flora
guarda allí una reserva de La Novela Ideal. Ella toma el sol en
ese rincón. De vez en cuando fuma lo que ella llama un aromático.
Allí tiene, dice, sus dos metros cuadrados de paraíso.
El cuerpo desnudo revive al aire libre. Allí lee sus novelas.
Guarda una remesa bajo las piedras.
¿La Novela Ideal? Eso no son libros, son paños de lágrimas.
Mira lo que hay: Sor Luz en el Infierno, La de mi desgracia,
El último amor, Tres prostitutas decentes, La hija del verdugo,
La tragedia de Pepita...
Sólo puedes escoger una, dice Curtis, indiferente a la
broma. Son de Flora. Están bien. A mí me gustan.
Hoy de llorar no quiero. Ya tengo que ir a cenar con mi
madre y con el plato del ausente. ¿Qué va a cenar el hijo del padre
del huérfano? Bacalao. Corpus meum.
¿Por qué no le dices que no ponga tres platos en la mesa?
No se le puede decir nada. Se pone como una loca. No
sabes cómo se pone. ¡Pobre mamá Coliflor! Ya se había acostumbrado.
¿Qué más da estar muerto en Saint John’s que aquí?
Pero alguien le fue con el cuento y ahora se le metió en la cabeza
que a un muerto también lo podían haber traído en sal.
Si traen el bacalao salado, ¿por qué no habrían podido traer un
hombre salado? Hay bacalaos que tienen el tamaño de un hombre.
Curtis lo miró incrédulo. Estiró los brazos para medir
una hoja imaginaria.
Que sí, seguro, dijo Terranova. Hay bacalaos como
hombres.
Le chorreaba mucha agua por la cara. No sería toda del
mar. Sorbió. Escupió. Me voy a llevar ésta. El ocaso de los dioses,
de Federica Montseny. Por el título, algo irá contra el mundo.
Algo dará para reír.
Sí, señor. ¡Un Casaritos! El jefe de la quema no se fijaría
así en ese ejemplar si no tuviese esa firma, el propio nombre escrito
a mano con grafía artística a la manera de ex libris. Siente
la excitación de haber capturado una parte del dueño. Siente que
en algún lugar de Madrid, allí donde se encuentre, Casares estará
teniendo en ese instante la sensación de que dos zarpas lo
apresan por las solapas y le abren por el pecho su débil costillar.
Observa con atención la firma. Él no es experto en caligrafía,
pero puede ver allí estampado el retrato del hombre. En realidad
esa firma es un dibujo. Los ángulos y las curvas. La segunda
a de Santiago y la primera a de Casares son ojos. El rasgo
más singular es el que une la g de Santiago con la c de Casares,
como si la letra desaparecida, la o final de Santiago, diese su rollo
de piel para enlazar. En este caso el segundo apellido, Quiroga,
está representado con la inicial, el dígrafo Qu, y un punto. Así:
Santiagcasares Qu. Debajo hay un trazo recto, inclinado, que
más que subrayar el nombre, hace de rampa, de suave pendiente
por la que asciende la firma.
¿No había más?
Era conocido que Santiago Casares tenía la mejor biblioteca
privada de la ciudad. En Panadeiras 12 había dos clases
de paredes superpuestas. El muro exterior y los estantes
de los libros por dentro. Iniciada por su padre, le suministraban
novedades algunas de las mejores librerías de Europa. Muchos
de esos libros habían llegado por correo marítimo. El jefe
de la quema recordaba haber leído alguna entrevista en la que
Casares contaba que había marineros que le traían en mano
a su padre libros prohibidos o imposibles de encontrar en
España. Y que uno de los momentos más felices de su infancia
era abrir los paquetes «que traía el mar». Eso lo recordaba
con exactitud. También a él le eran familiares los paquetes
que traía el mar.
Que traía el mar, murmuró. ¿Qué? Tiene que haber muchos,
muchísimos más.
Allí en la plaza de María Pita arde otro montón. Y a
muchos de ellos se los llevaron arrestados al Palacio de Justicia.
También a los chiqueros de la plaza de toros.
El que en estos momentos asume la jefatura de la quema
suscribe con una sonrisa la intención de la frase del subordinado.
Los libros como reos, arrestados, contra la pared. De
espaldas a la gente. En fila, apretujados, sin poder estirarse, en
silencio mudo. Ésos aún tuvieron un poco más de suerte que
éste. Pasarán los días, los meses, los años, y los libros arrestados
irán desapareciendo. Una mano descuidada. Un zarpa decidida.
Libro a libro, el despiece de la biblioteca, lo que no ardió,
en la sede de la Justicia. Y lo mismo sucederá con todo el entorno
del hombre. Todo será objeto de expolio. Las propiedades
grandes y pequeñas. Incluso las cosas menores, íntimas. No
sólo los libros, sino que también serán arrancados los estantes
de madera labrada que los sostienen. Se llevaron o destruyeron
las colecciones del amador de la ciencia, del curioso naturalista.
Las lentes, los aparatos de medir, los instrumentos de ver lo invisible.
Sus herbarios y las cajas entomológicas. Todos sus efectos,
todas sus huellas. He ahí al último de los exploradores, en
realidad uno que ya había estado al principio y que volvió
como quien va a rapiñar los restos de un naufragio. Antes ya
había apañado un buen lote de libros y algunos aparatos ópticos.
Ahora sólo encontró en el pasillo, tirada en el suelo, una de
las cajas de entomólogo con los insectos clasificados con etiquetas.
Lo que él vio fue unos bichos repugnantes que le parecieron
escarabajos. La apartó asqueado con la puntera de la
bota. ¡Aún si fuesen mariposas grandes! Después se dirigió a lo
que debía de ser la habitación de las niñas. Había una muñeca
de porcelana. Hecha añicos. En la repisa de la ventana había una
estrella de mar seca y unos esqueletos de erizos. Se le ocurrió sacudirlos,
los erizos, y del interior cayeron unos pendientes de azabache.
Algo es algo. Desde aquella ventana se veía el jardín, con
el gran limonero en el centro. El muro del fondo trazaba una
frontera. Al otro lado, la ciudad del pecado. Las medianeras del
Papagaio. Buscó con la mirada. Había algo arrimado al muro,
entre las hierbas. Algo de color negro. Quizá un balón. Pero era
raro, un balón de color negro. Fue al primer piso y bajó las escaleras
del jardín. Volvió a jurar. Aquel objeto tenía una forma
extraña, ovoide, con el brillo húmedo de la intemperie. Una cabeza.
Sí, una cabeza que no era cabeza. La levantó. Era de madera.
Algo de cabeza sí que tenía. Ojos, boca, nariz, apenas sugeridos
por finos trazos. Y una perforación, como de bala. Vete
tú a saber. Será así. A lo mejor es una escultura. Algo valioso.
Los Casares eran gente muy a la moda. Amigos de las novedades.
Iba a llevársela. No estaba mal la cabeza aquella de la mujer
negra. Nunca se sabe. Algo es algo. Así que, pensando en el
misterioso valor de las cosas, volvió a mirar la caja entomológica.
Leyó: coleópteros. Si son coleópteros, a lo mejor no son escarabajos.
Vete tú a saber. Hay gente rara en el mundo. A lo mejor
aún hay quien pague por ellos. Por ejemplo, por éste. ¿Qué
pone? Coccinella septempunctata.
Aquel otro libro fue a caer junto al patíbulo. Lo agarra
por el lomo. Un poco más arriba. Por la nuca. Así es la vida. Se
separa un poco del resto y abre de nuevo el libro. El jefe, que es
un hombre aún joven, pasa la hoja. Se nota que lee con atención,
mientras da vueltas lentamente alrededor de la hoguera.
Tal vez ha encontrado una disciplina inconsciente en la lectura,
una coma o un punto en el pisar de la bota. De repente, se
detiene, cierra el libro y lo recoge en la mano izquierda, pegado
al pecho, como quien lleva un misal, mientras con la derecha se
quita las gafas, se frota los ojos con el dorso de la mano y pestañea
como quien sale de un cine. Se lleva el libro aparte y lo deposita
en una pequeña pila alejada de las hogueras. Éste se queda
conmigo, dice. ¡En arresto domiciliario!
De la fecundación de las orquídeas...
Uno de ellos, uno de los más jóvenes, ese que al principio
andaba con un aire indolente pero que después se fue animando
con aquel pasatiempo, sobre todo cuando consiguió repetir la
palabra imposible, aquel abracadabra, decir para-le-le-pípedos,
eso que en aquel momento le hizo sentirse feliz como quien salta
un potro de gimnasio apoyándose en tres saltos en el aire, tras varios
intentos frustrados, ése es el que se divierte pregonando los
títulos. ¿Arresto domiciliario? Es él también quien mira de reojo
hacia la pila que está haciendo el jefe.
¡De la fecundación de las orquídeas por los insectos! Por
Charles Darwin.
Paralelepípedo aspira por la nariz tres veces al compás
de la lectura. ¿Fecundación? ¿Orquídeas? ¿Insectos? Hay algo
que no le encaja. Algo que le molesta. Esa idea de que las orquídeas
son fecundadas por los insectos.
¡Qué asco!
Arroja el libro con desprecio a las llamas, los insectos
folladores y las putas de las orquídeas, escupe, y ahora procede
más rápido con el ritual, haciendo del comentario chistoso una
especie de palanca manual.
Quo vadis? ¡Pues voy al fuego! ¡Otra Conquista del pan!
¿Cuántos llevamos de Conquista del pan?
Levanta el libro y grita. ¡Más de los del pan! ¡A hacer
pan, panaderas! Consigue que se vuelvan varias caras de sonrisa
oblicua. Y entonces busca la cosecha de carcajadas: ¿O no está
el horno para bollos? Tira el libro, que cae no como un paralelepípedo,
sino a la manera de un fuelle de concertina. Una
llama sube a la búsqueda de ese ser ligero, y eso le produce un
estímulo. Siente que empieza a entenderse con el fuego. Que
también la hoguera se aviva con sus chanzas. ¿Dónde está la
gente? ¿Por qué no hay más público? Tiene uno que montar
la fiesta y además lanzar los cohetes.
¡Qué manía con el pan! ¡Germinal, venga Germinal!, y
dale que te pego. Otro Germinal más a las calderas. Los ex hombres,
de Gorki. A perro flaco todo son pulgas. L’art et la révolte, de
Fernando Pe-llou-ti-er. Nunca sabe uno cuándo le ha llegado su
hora, monsieur. Biblioteca El Corsario de Coruña. ¿El Corsario?
Retorcidos desde la raíz. ¿Y esto? Nueva huelga de vientres. Biblioteca
El Sol. ¿Huelga de vientres? ¡El caso es no trabajar! La sublevación
del Numancia contada por uno de sus protagonistas. Tipografía Obrera
Coruñesa. Se acabó el cuento. ¿Dios existe?
Biblioteca Aurora. Se acabaron las preguntas, Auroriña. Los miserables,
de Victor Hugo. ¡En el infierno no hay miseria! Madame
Bovary. Adiós, madame Bobita. ¿Y éste? El divino sainete...
Jefe, ¿qué hacemos con éste? Se titula El divino sainete.
¡Ése es de Curros!, dijo el que estaba al mando. Y sin tener
que pensarlo, se admiró el subordinado.
Eran consultas esporádicas. No era muy selectiva la
quema. Los libros se descargaban en montones o eran arrojados
a boleo desde las cajas de los vehículos de transporte.
Cuando alguno salía del anonimato, como el rostro que emerge
de una fosa común, la proclama de su título a viva voz le
confería un último mérito, una prueba decisiva de que al fin y
al cabo ese título era un buen título, pues allí estaba aquel ignorante,
él mismo se había definido así, el Paralelepípedo, con
cierto orgullo, preguntando por él. Quizá en este caso, a diferencia
de otros que le merecían comentarios jocosos, la alusión
al divino le producía una picazón en las manos. Él, hasta ese
preciso instante, no había reparado a fondo en el significado de
los títulos, sino en su mayor o menor gracia. No había hecho
distinciones. Así que no era raro que ahora pensara que algo
habría en la casualidad de ir justo a agarrar uno que habla de lo
«divino» unido a «sainete». El otro que se refería a Dios para
preguntarse si existe, ése ya no tenía derecho a un segundo más
de vida. Pero éste, El divino sainete, sugería la idea de una risa
superior. Y a él le gustaba reír. Reírse también del peligro. Era
un muchacho resuelto, incluso aguerrido. Antes de que se impusiese
la sublevación militar, él ya había participado con un
grupo de pistoleros adiestrados en actos de provocación para
crear una atmósfera de inseguridad en la República. En una
ocasión había reventado un mitin y una persona resultó herida
de bala. Tardó en convencerse de que era el causante. En realidad,
nunca se reconoció como tal. Estaba desconcertado. Desde
su punto de vista, era desproporcionada la cantidad de sangre
que puede perder un hombre herido en relación a un acto
tan simple como apretar el gatillo. Sólo habían pasado unos
días y aquello había dejado de tener importancia. Ya no tenía
ninguna. Ahora ni siquiera ganar la guerra era suficiente. La
propia idea de guerra era poco expresiva. Ahora se estaba en
otra cosa. Más allá de la guerra.
Manuel Curros Enríquez, sí.
El joven falangista, al que el grupo identifica ya con el alias
de Paralelepípedo, recuerda ahora por qué le suena ese nombre.
La escultura más grande de la ciudad está dedicada a ese Curros.
Algo haría. En los jardines, rodeada por un estanque. Muy cerca
de allí. Le prestó atención porque en lo alto del monumento aparece
una mujer desnuda. Ése sí que es un monumento. Si no fuese
por el nuevo edificio de Correos, la mujer podría contemplar el
espectáculo de la quema. Lo que da de sí la piedra. Después, si se
acuerda, aún irá a hacerle una visita. A la puta de la piedra.
¿Qué? ¿Qué hago con éste? ¿Va también de arresto domiciliario?
Curtis caviló que la autoridad de aquel a quien consultaban
el destino de los libros no debía de proceder sólo del lugar
que ocupaba en la jerarquía, sino también del hecho de ser
un hombre de lecturas. Como se suele decir, un hombre culto.
De hecho, no dejaba de leer y de consultar volúmenes, incluso
extraídos de las hogueras. Mientras los subordinados ejecutaban
la quema, estimulándose con bromas o incitados por títulos
odiosos, el jefe se movía circunspecto. De grupo en grupo
andaba distribuyendo una consigna en voz baja: Si aparecen
ejemplares de las Sagradas Escrituras, en especial un Nuevo
Testamento, que lo avisen sin demora.
Ahora frunce el ceño.
¿El divino sainete? ¡Ése al fuego de primero!
El Paralelepípedo movió el brazo como un resorte, abrió
la pinza de los dedos y lo dejó caer sin comentarios. Después,
de forma inconsciente, tal vez porque el último recuerdo de la
escultura es el del gurgujear del agua entre las piedras de la base,
tal vez porque la piel nota el presentimiento, más que el sentir,
de un picor, lo que hace el joven uniformado es sacudir las manos
y luego frotárselas en el mahón. Y después calla.
Con el paso del tiempo, la fúnebre pompa del escarnio
de los inicios se va convirtiendo en un tono de rutina, de industrial
ritmo de quema, que debe de guardar una relación con la
creciente intensidad del fuego, un olor táctil, pegajoso, que trae
al magín de Curtis una penúltima metáfora. Los libros habían
bajado de los árboles para posarse en una trampa de hombres
con brazos de visco. Así, desde tan cerca, el rescoldo de la parte
baja de la hoguera le pareció una acumulación de pájaros de los
que sólo quedaban sus siluetas reducidas a cenizas y una brasa de
picos amarillos y naranjas. Si él, si Arturo da Silva estuviese allí,
no arderían los libros, pensó Curtis. O quizá ardían porque él no
estaba allí. Que ardiesen era una prueba más de su pérdida. Y el
pensamiento de Curtis, que en palabras de Arturo era una escalera
de caracol, subió aún, o bajó, otro peldaño. Era él, el púgil
de El Resplandor, el escritor de Brazo y Cerebro, quien ardía.
El olor final de los libros era parecido al de la carne.
Revista de Occidente. «Nueva York (Oficina y denuncia).»
¡Hummm! Federico García Lorca. ¡Hombre, a quién tenemos
aquí!
Ese nombre sí que le sonaba al Paralelepípedo. No había
leído nada de él, pero estaba muy presente en los chistes, en el
apartado «maricas rojos». En una publicación fascista, en uno
de esos papeles que él sí leía, aparecía adrede una obstinada
errata en el segundo apellido: García Loca.
Abrió al azar. Leyó en tono jocoso.
Debajo de las multiplicaciones
hay una gota de sangre de pato.
¡Mierda!
Fue lo único que leyó. La gota de sangre de pato le
cambió la voz. Apartó la vista y gritó para sobreponerse.
¡Jefe! ¡Uno del tal Lorca!
Lo arrojó con ostentosa rabia en dirección al centro volcánico.
La hoguera lanzó una erupción de humo oscuro e incandescencias.
Agarró otro puñado. Mientras tanto, el jefe se había
acercado otra vez. El primero del nuevo montón era un librito
delgado. En el centro, como única ilustración, una sencilla vieira.
¡Seis poemas galegos! Fe-de-ri-co... ¿Y esto? ¿Se contagian
unos a otros o qué?
Se volvió hacia el jefe con el libro extendido y cara de asco.
¡Dígame, Samos! ¿Este marica también escribía en gallego?
El jefe miró la portada con mucha calma, aunque el joven
Paralelepípedo pensó que poco tenía que leer. Seis poemas
galegos, de F. G. L. Prólogo de E. B. A. Editorial Nós. Compostela.
Quizá Samos estaba indagando en los puntos esos que
seguían a las letras. A lo mejor estaba descifrando las iniciales.
Lo hojeó despacio, página a página. El Paralelepípedo iba tirando
el resto de los libros, mirando de reojo al llamado Samos.
¿Éste qué hace? ¿Se lo va a leer entero?
Cabelos que van ao mar
onde as nubes teñen o seu nidio pombal .
El libro bailaba en sus manos. Miró al muchacho, que
no le quitaba ojo. Esperaba alguna sabia observación.
Éste estuvo por aquí hace un tiempo, dijo el jefe. Vino
con un grupo de teatro. La Barraca. Sí, señor, por aquí mismo
anduvo. Creo que hizo muchos amigos. El libro es bien fresco.
No tiene ni un año.
Pero eso fue en otra época, camarada Samos, sentenció
el mozo.
Un año. La expresión del Paralelepípedo era la de quien
mide una distancia sideral. Era la mirada de la abolición del
tiempo. Tenía razón. Él sí que sabía medir lo que pasaba. Hoy se
cumplía un mes del inicio de la guerra. El primer mes del Año I.
La guerra sí que había cambiado totalmente la noción
del tiempo. La guerra había cambiado muchas cosas, sobre todo
las medidas de duración. La Editorial Nós. Podría darle una
conferencia, pero ya no existía. Ya no tenía futuro, y tampoco
tendría pasado. Ahí anidaban los republicanos galleguistas, esos
que andaban con el cuento de la España federal. El editor de
Nós era Ánxel Casal. Alcalde de Santiago de Compostela. Mejor
dicho, ex alcalde. Ahora estaba en un calabozo. Como el alcalde
de Coruña, Alfredo Suárez Ferrín. Sintió algo parecido
al vértigo al pensar que esas dos personalidades de la República, alcaldes
electos por el pueblo, estaban ahora presos en calidad de
enemigos de la nación. Pero era un vértigo excitante, embriagador.
Finalmente había conseguido salir de la inacción, de un
cristianismo blandengue. Podía gritar como en las cruzadas:
«¡Dios lo quiere!». Y, de hecho, así había acabado, con un llamamiento
bélico, una intervención en el local de la Falange, decorada
ya con el mural de una gran calavera. Sí, sentía la fuerza
telepática de Carl Schmitt, su nuevo y venerado maestro. Era
ingenuo pensar en una telepatía de las palabras pero no de las
ideas. En la tesis que estaba preparando sobre Donoso Cortés,
acerca de la dictadura, se le había ocurrido una idea que después
encontraría en un texto de Schmitt: el estado de excepción era al
Derecho lo que un milagro a la Teología. Desde que la maquinaria
de la conspiración se había puesto en marcha, y sobre todo
desde que notó en su mente el hormigueo que transmitía la
mano herrada con un arma, aquella tarde en que Dez lo invitó
al entrenamiento militar en la playa, desde entonces lo acompañaba
a diario la imagen de Heidegger, el rector nazi de Friburgo,
dando la orden de bajar a la cueva de Platón para hacerse
cargo a la fuerza del proyector de ideas. Sí, los conocía. A Casal
también lo conocía. El alcalde compostelano había nacido en
A Coruña y aquí había fundado la editorial. Su mujer era una
conocida modista, María Miramontes. Incluso su madre, Pilar,
había encargado allí aquel vestido tan celebrado, el de chiffon negro
con racimos de uvas de terciopelo también negro. El último
y definitivo atrevimiento de su madre. Miramontes y Casal eran
amigos, claro, de Luis Huici, el sastre artista, el inventor de los
chalecos de color cruzados de forma inverosímil y de las chaquetas
de hombros anchos que tan de moda habían estado entre
la bohemia coruñesa. Chalecos, ideas. Tenía hechizada a la juventud
con sus prédicas en Germinal. Por lo que él sabía, a estas
horas Huici estaría probando el ricino en el cuartel de Falange.
Le devolvió el libro al Paralelepípedo: Puedes tirarlo.
Podría pensar que por qué no lo tiraba él, aunque ése sería, dadas
las circunstancias, un pensamiento extraño. Así que ejecutó,
sin más, la orden. Si alguien, algún día, escribía esa historia
de la quema de libros en Coruña, podría añadir una anotación
no gratuita. Ánxel Casal y Federico García Lorca fueron asesinados
aquella misma madrugada. El editor gallego en una cuneta,
a la salida de Santiago, en Cacheiras, y el poeta andaluz en
el barranco de Víznar, en Granada. A la misma hora y a mil kilómetros
de distancia.
El libro cayó sobre unos volúmenes de El hombre y la
tierra, la geografía de Elisée Reclus. Seguía allí, a la vista, a salvo
por ahora, sobre aquella especie de peñascos que componían un
atlas montañoso hacia el que trepaba el fuego. Samos volvió a
mirarlo. A veces, era supersticioso. Se fiaba mucho de su instinto.
En este caso estaba pensando que quizá ese pequeño libro
podría ser una rareza en el futuro. Tal vez la obra impresa en
lengua gallega se convertiría en una reliquia. La primera edición
de los Seis poemas alcanzaría el valor de un pergamino medieval.
¿Qué? ¿Le da lástima?, le dijo el Paralelepípedo.
Bocazas, pensó Samos. Pero en esta ocasión no le venía
mal que fuese tan entrometido.
No, no es eso, dijo. ¡Esas iniciales! Acabo de acordarme de
algo por lo que podría serme de utilidad. A ver si lo puedes traer.
Aquí está, jefe. ¡Por los pelos!
In extremis, dijo Samos satisfecho.
In extremis, murmuró Paralelepípedo. Estaba aprendiendo
mucho, pensó, mientras ardían los libros. Sí, señor, in extremis.
© 2006, Manuel Rivas
© De la traducción: Dolores Vilavedra
© De esta edición: Santillana Ediciones Generales, S. L., 2006
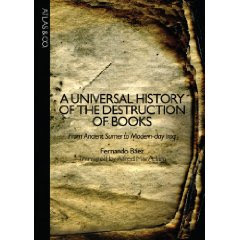
Comments
en este mismo momento
por Casa del Libro
Gracias por la recomendacion
Lisseth,
HONDURAS