Escrutinio de donosos escrutinios. Estela de los bibliocaustos generados por un capítulo de Don Quijote
 Por Ángel Romera
Por Ángel RomeraFaciendi plures libros nullus est finis. ‘Escribir muchos libros es tarea sin fin’ Eclesiastés, XII, 12.
Los solipsistas afirman que nadie más existe, pero siguen escribiendo... para otros.
Los conductistas sostienen que los que piensan no aprenden, pero siguen pensando... sin desanimarse.
Los subjetivistas descubren que todo está en la mente, pero siguen sentándose... en sillas de verdad.
Los seguidores de Popper niegan la posibilidad de probar, pero siguen buscando... la verdad.
Los existencialistas afirman que están completamente desesperados, pero... siguen escribiendo.
Los conductistas sostienen que los que piensan no aprenden, pero siguen pensando... sin desanimarse.
Los subjetivistas descubren que todo está en la mente, pero siguen sentándose... en sillas de verdad.
Los seguidores de Popper niegan la posibilidad de probar, pero siguen buscando... la verdad.
Los existencialistas afirman que están completamente desesperados, pero... siguen escribiendo.
W. H. Auden
Bastante se ha escrito, no poco aún se está escribiendo y todavía mucho más se escribirá, ahora que se celebra en todo el mundo el cuatricentenario de su edición, sobre una obra de importancia tan denotada como la primera parte de Don Quijote y, ante la sospecha de que no poco será digno de alimentar una hoguera, será lo mejor poner coto a cualquier divagación encomiástica y entrar a matar apaladinando alguna cuestión inédita que pondere, más con hechos que con farfolla, el mérito de una novela que todavía hoy sigue generando una increíble cantidad de glosa.
Y es que si una obra clásica es un patrón que sirve de guía consciente o inconsciente para engendrar una literatura de imitaciones más o menos visibles, incluso a traves de la creación de nuevos géneros, también es verdad que, inversamente, no es menos Don Quijote una obra anticlásica y anticanónica que no engendra nuevos textos sino que los destruye. Si por un lado engendra la novela polifónica, por otro asesina los libros de caballerías, esos sueños literarios o literatura soñada de naturaleza fantástica y plana que fueron elección preferente en los predios nórdicos de la tradición occidental y que pasaron por obra y gracia (mucha) de Don Quijote al desván del desdén, vuelta su pasión una fogata que puebla los anales diáfanos del viento.
Es esta antinomia la que Umberto Eco quiso ver reflejada en su división entre escritores integrados y apocalípticos, entre la letra del recuerdo y el fuego del olvido en el penúltimo capítulo de El nombre de la rosa, representando ambos principios en Jorge de Burgos, siniestro travestimiento borgesiano del cura cervantino, fe que no cree en nada, y de Guillermo de Baskerville, holmesca y wittgensteniana personificación de una razón que duda de todo menos de sí misma. Y todo se resuelve al fin a favor de la existencia real con la destrucción de la mayoría de los libros (salvo los fragmentos que logra salvar Adso) y en Don Quijote con la consunción del último ejemplar de su propia biblioteca, él mismo, víctima mortal del más terrible de los desengaños y de la más asesina de las desilusiones.[1]
“Libro es el que enseña, no el que sabe”, afirma Lope de Vega en un soneto sobre los libros de Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé Burguillos[2]. Esa personificación de la letra impresa, y con ello de una cultura es precisamente una de las metáforas que se acuñarán a lo largo de mi exposición, que pretende estudiar la metaliteratura engendrada por un solo capítulo, la intertextualidad que se ha tramado teniendo por hipotexto uno de los capítulos liminares de la obra, aquel en que precisamente se realiza un bibliocausto, paradoja auténtica en sí misma en tanto que los nombres de unas obras, como en El nombre de la rosa, han sido salvados del olvido por el recuerdo mismo de su extinción. Me propongo revelar la estela del donoso escrutinio de Cervantes en la literatura universal desde su tiempo hasta acá y estudiar cómo ese verbo se encarna en una metáfora de la autodestrucción del creador con sus distintos matices, entre ellos las parábolas sobre el control ideológico del poder que suscita y uno de sus aspectos menos observados, la apreciación de la insuficiencia intelectual del hombre moderno ante la enormidad del conocimiento, que en cierta manera encarna el último mito que ha engendrado la cultura europea, Fausto[3]. ¡Ardua parece la empresa, quizá quijotesca, pero cumple acometerla ya que no ha sido realizada por ahora! Así, y para resumir lo que sobrevendrá, empezaré por evocar los bibliocaustos históricos, para interpretar luego el capítulo cervantino y analizar los donosos escrutinios de los románticos Alfred de Vigny y Henri Murger; las parábolas metafísicas de Gustave Flaubert y Miguel de Unamuno; el antiescrutinio de Pío Baroja; el escrutinio de folletinistas de Azorín; el fáustico de Lorenzo Vilallonga; el humanista de William Saroyan; el kafkiano de Jorge Luis Borges; el postmarxista de Julio Cortázar y Manuel Vázquez Montalbán; el clásico de Ray Bradbury; el ontológico de Enrique Vila Matas; el metaliterario de Carlos Ruiz Zafón y el semiótico del ya citado Eco.
¿Qué es un bibliocausto? La quema de libros por cualquier motivo. Este puede ser, como ocurre con Cervantes, por simple sentido crítico de salvar lo mejor, por más que Plinio nos recuerde que no hay libro malo que no tenga algo bueno. La crítica literaria es una constante en la obra de Cervantes, y nace del amor a los buenos libros; la crítica literaria del alcalaíno no trata, por tanto, de realizar un bibliocausto total: éste se alcanza, sin embargo, cuando se destruye el hombre desesperado que es cifra y resumen de toda esa literatura, Don Quijote. De hecho, en la crítica cervantina se salvan no pocos libros, incluso aquellos que condena, pues de ellos nos conserva al menos el nombre; un bibliocausto propiamente dicho, por el contrario, no es una obra de amor a la literatura, sino todo lo contrario: es un acto desordenado de vandalismo, un extraño impulso atávico de irracionalidad animal y aborrecimiento que atenta contra todo lo que de más noble ha producido el espíritu humano, la capacidad de reconocer lo otro y, en suma, lo que nuestro espíritu más íntimo se niega a aceptar: la tradición, la memoria, la eternidad, el tiempo, la decadencia, la muerte que se constituye en fin de Don Quijote. La mayoría de estos bibliocaustos son reales e históricos y están desprovistos de humanismo, no asumen una tradición cultural de la que sean consecuencia. Yo me ciño a los que por el contrario la presuponen, porque son un acto constrictivo de autoafirmación artística, de reducción a la pura identidad de lo que se considera excesivo o indigesto para las proporciones humanas, los bibliocaustos que en suma salvan al ser humano de esa destrucción..
El bibliocausto o biblioclasmo, la destrucción de libros por odio hacia lo que contienen y más en concreto a las personas que los hicieron, es un reflejo literario de hechos históricos reales[4]. Los faraones egipcios y los emperadores romanos solían borrar higiénicamente los nombres de quienes habían sido una peste o una calamidad para ellos mismos o sus pueblos. Sin embargo, el más antiguo bibliocausto documentado fue tal vez uno de los más dañinos y esterilizadores, una auténtica abolición del pasado: la quema del todos los libros del imperio chino por el primer emperador del reino unificado, Qin Shih Huang Ti (213 a.C.), grande por muchos conceptos, su gran muralla y su gran tumba, pero no precisamente por su respeto hacia la cultura escrita, ya que como político quería refundir en una sola nación otras muy diversas y para ello necesitaba destruir su memoria y su cultura. El primer bibliocausto es, pues, también uno de los primeros actos de manipulación ideológica. Con similar propósito y en diferentes épocas los políticos repitieron tan dudosa hazaña hasta los tiempos actuales, en que se quemaron las bibliotecas musulmanas de Sarajevo y Bagdad; más o menos lo mismo hicieron los musulmanes con la Biblioteca de Alejandría o la iglesia católica asegurando con su Index librorum prohibitorum la difusión de las ideas que le convenían y proscribiendo de las mentes católicas a toda una serie de glorias de la ciencia y de la humanidad, porque no lo eran de la divinidad: no reconocían al hombre los mismos derechos que a Dios. El cardenal Cisneros hizo humo de las bibliotecas musulmanas granadinas. No menos hicieron los secuaces de la ignorancia al querer extirpar o reducir hasta la insignificancia instrumental las humanidades del sistema educativo. Numerosos manuscritos perecieron en Alejandría, quemada en parte por César y más tarde por sus conquistadores árabes, así como en Constantinopla. Los aztecas y mayas, que disponían de escritura, vieron destruidos todos sus códices por Fray Diego de Landa (y aun los mismos indios hicieron lo mismo, como el emperador azteca Itzcóatl, quien antes de morir en 1440, a semejanza del emperador chino, hizo una pira para fundar la historia a partir de su reinado); a la muerte en diciembre de 1434 de don Enrique de Villena, pariente del rey Juan II de Castilla y con fama entre el pueblo de hombre diabólico por sus conocimientos, el propio rey ordenó la quema de sus libros para impedir la difusión de ideas que consideraba peligrosas; que eso escoció a los humanistas de la época, lo demuestra Juan de Mena en su Laberinto de Fortuna[5]. Si hicieron algo infatigables perseguidores de manuscritos como Poggio Bracchiolini, que consiguieron salvar no poco de Cicerón y otros autores, entre ellos Lucrecio, y si hubo reyes bibliófilos como Sisebuto o Alfonso X, ello no empeció que por ejemplo el primero, siendo como era un personaje culto, librara la primera persecución hispánica contra los judíos después de las habidas en el Imperio Romano. Son también bien conocidas las hogueras inquisitoriales de libros y sus expurgos y versiones censuradas, la hoguera hecha por los nazis con autores judíos, comunistas o decadentes (1933)[6], la quema por los aliados de la biblioteca del monasterio siciliano de Montecasino y los ya mentados memoricidios efectuados por los serbios (1993) y los norteamericanos en Irak (2004), acontecimientos cuya contemporaneidad no anuncia nada bueno para el futuro. Por referir algo sólo de este último, los bombardeos acabaron no sólo con miles de vidas, sino con los manuscritos de las primeras traducciones al árabe de Aristóteles, tratados irreemplazables de matemáticas del también poeta Omar Khayyam y alrededor de un millón de libros que ya nadie leerá, por no mencionar la desaparición de las antiquísimas tabletas sumerias y de archivos de todo género. Por otra parte, y junto a estos bibliocaustos colectivos[7], existen también las bibliocaustos individuales: autores que han quemado o querido quemar sus obras. Todos recordarán, en ese sentido, las órdenes de Virgilio y de Kafka en sus lechos de muerte de destruir todas sus obras. En el primer caso, el tema del bibliocausto constituye de hecho el pretexto de casi toda la obra maestra de Hermann Broch, La muerte de Virgilio, publicada en 1945, muy significativamente al término de la II Guerra Mundial; en ella se cuestiona el “valor” del arte y la desintegración de los valores en un mundo que es básicamente injusto (¿es posible escribir poesía después de Auchwitz?), tema que hubiera agradado a Cervantes, por medio del discurso alucinado del moribundo poeta latino. Por otra parte, también existen los autores que persiguen con el fuego las obras de los otros[8]. Más recientemente, los surrealistas, que no asumen tradición cultural alguna, destruyen los libros que leen; Luis Buñuel, por caso, arrancaba las páginas de los libros después de leerlas. Un comportamiento similar parece haber asumido Francisco Umbral, al que no se puede acusar de no apreciarse a sí mismo en su obra, pero que no tiene empacho de, en vez de quemar los libros ajenos que no le gustan, arrojarlos a la piscina de su dacha.
Un psicoanalista aventuraría que la destrucción de la memoria es un procedimiento de higiene con el que el atormentado quiere rejuvenecer o destruir el tiempo y, con él, la muerte, o borrar un pasado que ofende; pero se ve más autorizada la interpretación sociológica del control político o de las fuerzas económicas que controlan el poder político, como lo ha sido siempre el control de la información, del cual depende toda libertad de opción; ¿no ha indicado acaso Luis Rosales que la libertad, por la que tanto luchó Cervantes, es uno de los temas principales de Don Quijote? Juan Bautista Avalle Arce afirma algo parecido[9]. Pero yo no voy a entrar ahora en esta cuestión, pues mi objetivo en primer lugar es examinar, al principio de una larga lista, el bibliocausto de Cervantes en El ingenioso hidalgo.
Hay un aspecto de la personalidad de Don Quijote que se ha solido soslayar o evitar: era un bibliómano que leía día y noche y a veces se encontraba con la aurora ante él. Un bibliómano que intentaba liberarse de su obsesión llevando los libros a la realidad, o convirtiéndolos en realidad de una forma teatral, pues no en vano Cervantes era un autor teatral frustrado por Lope de Vega y en la génesis de Don Quijote tuvo no poco que ver la crítica hacia este personaje, autor y personaje de su propio romancero y marchado a luchar contra los molinos tormentosos del Canal de la Mancha y los ingleses. Sabemos de Cervantes, porque él mismo lo cuenta, que se detenía en las calles a leer los papeles arrojados al suelo. ¿Cuántos libros tenía Don Quijote? Por Daniel Eisenberg sabemos al menos los que tenía Cervantes, más de doscientos10. Pero el personaje poseía muchos más. Al comienzo del capítulo VI, en que se realiza el donoso escrutinio, se refiere que el ingenioso hidalgo contaba con “más de cien cuerpos de libros grandes muy bien encuadernados, y otros pequeños”, si bien luego Don Quijote triplica su número cuando escucha la historia de Cardenio: «Allí [en su innominada aldea] le podré dar más de trecientos libros que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida» (I, XXIV)[11]. Era una biblioteca costosa, pues se dice también que vendió fanegas de sembradura para comprarse tantos libros, y que por leerlos dejó de administrar su hacienda y casi llegó a condiciones menesterosas, lo que se deduce de su sobria forma de vida. Una historia muy parecida a la de Walter Scott, noble escocés venido a menos y creador de novelas históricas protagonizadas por pomposos caballeros medievales, que declaró más de una vez considerarse a sí mismo un Quijote escribiente.
Cura y Barbero empiezan su escrutinio cuando el primer libro que toman resulta ser el más famoso, de lo cual se sorprende mucho el cura:
Y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatro de Amadís de Gaula, y dijo el cura: -Parece cosa de misterio ésta; porque según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen deste; y así, me parece que, como a dogmatizador de una secta tan mala, le debemos, sin excusa alguna, condenar al fuego».
Y, según lo que oyó decir el barbero,
Es el mejor de todos los libros de este género que se han compuesto; y así, como a único en su arte, se debe perdonar.
El cura se pasma porque con esta casualidad la naturaleza ha venido a imitar al arte, ya que encontrar a la cabeza del género a la obra más importante es un topos literario clásico: ab Jove principium[12], por más que el modelo directo de Cervantes sea claramente el catálogo de autores del libro X de las Institutiones de Quintiliano, donde éste comenta que se debe siempre empezar siguiendo un orden jerárquico cuando se trata de enumerar autores:
Pues así como Arato cree que por Júpiter debe comenzarse la astrología, así me parece que nosotros debemos comenzar según la norma por Homero. Porque este, así como dice él mismo que la abundancia de aguas de las fuentes y ríos tiene su principio en el Océano, sirvió de ejemplo y de modelo a toda parte de que se compone la elocuencia. Nadie le ha sobrepujado ni en sublimidad tratando de cosas grandes, ni en propiedad hablando de cosas pequeñas.[13]
Cervantes habría leído a Quintiliano en el texto latino o en la traducción italiana de Toscanella (Venecia, 1566); es posible también, como quiere Arturo Marasso, que tuviera presente la Subasta de filósofos de Luciano[14]. El caso es que, como señalan los críticos, en todo el donoso escrutinio se excluyen los libros de devoción -la vida contemplativa no es algo que fuera mucho con Quijano-, así como los de historia y la novela picaresca, seguramente porque el realismo no sintonizaba con las mentiras ficticias que ilusionaban al enjuto hidalgo; hay poesía heroica, libros pastoriles y libros caballerescos, nada más, así como las disparatadas fantasías de Torquemada.
La clave para interpretar el capítulo sexto la da, sin duda, el capítulo cuadragésimo séptimo del cuarto volumen, donde el cura hace un análisis comparativo entre lo que es buena y mala narrativa, evocando precisamente el capítulo sexto; pero hay que matizar además que del clerical escrutinio se salvan únicamente los arquetipos, los que destacan por su singularidad o “invención”; Cervantes se ufanaba de originalidad como narrador y sus novelas eran doblemente “ejemplares” no ya por su virtud, sino por su carácter único y primigenio: no eran “imitadas ni hurtadas” como las del Patrañuelo de Timoneda; su mismo hidalgo era “ingenioso”, esto es, creativo, novedoso no sólo en la acepción que a ese adjetivo quiso darle el doctor Huarte de San Juan. En consecuencia, se salvan los arquetipos, los modelos de series de novelas: el Amadís de Gaula como primero de los amadises, el Palmerín de Inglaterra como cabeza de los Palmerines y el Tirante el Blanco como único y excepcional libro realista, al que se reprocha sin embargo cierta indecencia. De la misma manera, si existe un original italiano del poema del Ariosto, lo prefiere el cura mejor que una traducción: todo es cuestión de “originalidad”. El personaje protagonista además lo proclama: es un arquetipo viviendo en el país de las reminiscencias, y debían suprimirse la copias:
«Yo sé quién soy, y sé que puedo ser no sólo los que he dicho [Valdovinos, el moro Abindarráez], sino todos los doce Pares de Francia y aun todos los nueve de la Fama...» I, 5.
El Renacimiento había multiplicado el número de los libros y se hacía necesario escoger lo mejor: decae pues el argumento y principio de autoridad medieval y surge el sentido crítico racionalista, precisamente para restablecer ese principio sobre más firme base. Ese sentido crítico es consecuencia del cada vez más intenso sentimiento de la insuficiencia de la razón humana, postura que conduce al escepticismo o al nihilismo y que causará la “desilusión”, “desencanto” o desencantamiento y muerte de Don Quijote. El prólogo de Don Quijote es una burla de la erudición pedantesca que acumula citas de forma pedregosa, sin selección, sin establecer una jerarquía desde la idea; de esa manera, Cervantes, que era discípulo del erasmista López de Hoyos, se decanta por la imitación ecléctica erasmista frente a la imitación ciceroniana, que todo lo limita a un solo autor. Don Quijote imita varios modelos, pero no solamente uno, su escritura es, según sus palabras, una escritura libre, “desatada”:
Porque la escritura desatada [...] da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria.
Podría decirse que, como asegura el gran narrador Paul Auster, desdoblado en personaje de su novela La ciudad de cristal, primera de su Trilogía de Nueva York, que el verdadero autor de Don Quijote es Don Quijote, que elige a sus propios narradores en el Cura, Sancho y el Bachiller y se disfraza de Cide Hamete Benengeli para que ellos le cuenten la historia a fin de que sirva de efecto curativo de su manía al pobre hidalgo cuando se lea así retratado. Esa amalgama de diversos puntos de vista es lo que confiere la originalidad a la novela cervantina para Auster, quien declara en una entrevista incluida en su El arte del hambre que Cervantes le impresionó profundamente. La inclinación metaficcional de su última narrativa (y en concreto de La noche del oráculo) parece derivar en parte de esta raíz cervantina y de esa reflexión incluida en esta obra inicial, primero de sus grandes éxitos.
Pero, volviendo a este famoso capítulo, que resulta fundamental en tanto que la crítica ha afirmado que es el verdadero umbral de la decisión de Cervantes de prolongar lo que en principio iba a ser una novela ejemplar, sostengo que es la imitatio eclectica la verdadera raíz de la estructura paródica de Don Quijote, que es a la vez una parodia del romancero, de los libros de caballerías y una más ocasional de los libros pastoriles y del teatro de Lope de Vega, sin contar por otra parte la inclusión de discursos, novelas intercaladas, entremeses, chistes, cuentecillos, refranes y poemas. Por esa razón El licenciado Vidriera es de hecho un precedente del Don Quijote menos por el personaje protagonista, el “loco sabio” Tomás Rodaja, que por constituir un variopinto centón de chistes, y pertenece más bien, salvo mejor parecer, al usitado género de las misceláneas o silvas de varia lección que hacía furor en la época, habida cuenta de que la mayor parte de su contenido central es ese y su leve esquema narrativo es un paréntesis que se limita a ofrecer principio y final. Como precedente, pues, de la primera parte de Don Quijote, ha de contarse no sólo por ofrecer un modelo de personaje, sino por poseer una estructura de formas encajadas y heterogéneas típicamente manierista similar a la gran narración quijotesca posterior.
Por otra parte, hay que tener en cuenta el bibliocausto como la hábil triquiñuela de un escritor que sabía que los hechos poco importantes tenían que ser tratados como si lo fueran e,. inversamente, los importantes no (de ahí, entre otras cosas, la simplicidad que caracteriza al capítulo en que muere Don Quijote). El hecho de que sea un personaje libresco el que quema un libro es en realidad un artificio narrativo que sirve para consolidar una nueva estética: el Realismo. Con la quema de los libros se concede a una realidad ficticia el status de realidad verdadera desarmando toda posible crítica en el pacto narrativo autor-lector.
Por otra parte, a lo largo del episodio, es evidente el paralelismo que hace Cervantes con un auto de fe: “El brazo seglar” del ama utiliza la fórmula con que la Inquisición entregaba a los reos al fuego. ¿Se encuentra aquí alguna crítica a los autos de fe? El caso es que dos frases hechas más pueden inclinar el juicio por ese camino: “tras la cruz se halla el diablo” y “pagan justos por pecadores” cuando se deja al resto de los libros que sean condenados al fuego sin remisión. Sea lo que piense Américo Castro, ni sí ni no. Cervantes se compadece de algunos libros “que esperan pacientemente el fuego”, pero no hay elementos textuales suficientes para suponer nada, cuando tampoco lo supusieron sus quisquillosos contemporáneos: Cervantes criticaba a la Inquisición tal y como la sociedad de su tiempo permitía esa crítica, amparado en el anonimato de las frases hechas y los refranes.
¿Cuál fue el primer eco de este capítulo en la literatura universal? Hay que esperar hasta el siglo XIX con los albores del Romanticismo. Un militar retirado y desilusionado como Alfred de Vigny se identifica con un caballero desencantado como Don Quijote. Para aquél la labor del artista es tan inútil como la del manchego. Es famosa la anécdota que se inventa Vigny: cuando le preguntan a Cervantes en su lecho de muerte a quién ha querido representar en Don Quijote, responde: “A mí”. La botella al mar del francés es lo mismo que Don Quijote contra el molino de viento, algo tan “condenado” al fracaso como Eloa, la lágrima de Dios que intenta redimir a Satán o como Chatterton el poeta, quien, ahogado por el aburguesado y vulgar materialismo orleanista representado en Talbot y Bell, quema sus libros y se suicida, y es a lo que voy. Es el Chatterton de Alfred de Vigny15. Al igual que Don Quijote, Vigny centra toda su obra en un concepto de honor militar anticuado, que entiende como imperativo categórico para la vida, y su lírica, de naturaleza romántica y metafísica, indaga en la inutilidad y soledad de la obra de arte como comunicación. El genio es fundamentalmente incomprendido, o no lo sería. Ese es el sentido de su famosa Bouteille à la mer, y ese es el sentido también del sacrificio del poeta juvenil Chatterton, quien quema sus manuscritos y se envenena. Quizá haya que aclarar que Thomas Chatterton existió realmente entre 1752 y 1770 y resultó ser el falsario más joven de la historia. Aprendió a leer por sí mismo a los siete años y como lector voraz leía todo el día en el altillo de su casa. Admirador de Macpherson, creó un heterónimo, cual Pessoa los suyos, con apenas 18 años, personas, linajes, biografías y autobiografías. Hizo que sus propias creaciones se cartearan entre ellos y no le tembló el pulso en mezclarlos entre sucesos y personajes reales. Es un personaje de su propio texto, como Don Quijote, que habita degradado en un extraño libro de caballerías, pero no engendró un caballero medieval, sino un monje medieval, Thomas Rowley, cuyo lenguaje antiguo llegó a engañar a ilustres escritores como Horace Walpole, si bien los especialistas descubrieron al cabo la superchería y el muchacho, que sólo pretendía ganar dinero para su madre pobre, se suicidó, como el propio Macpherson, otro ilustre falsario creador del bardo Ossian, del rey Fingal y de toda su cosmogonía céltica. En su pieza literaria sobre Chatterton, Vigny encuentra un Don Quijote adolescente que como el Werther de Goethe se enamora de una mujer, Kitty Bell, casada con una auténtica vulgaridad burguesa, que transfigura en una pura Dulcinea. Lord Talbot es incapaz de encontrar “utilidad” a la poesía que escribe el joven, y exige que reniegue de ella y que además sea una apostasía pública para convertirse en humilde ayuda de cámara. Es una renuncia a los ideales semejante a la que realizó don Quijote. La postura de desesperación resignada de Vigny es similar a la que refleja Alonso Quijano en los capítulos finales de su novela, pero eso, para quien reduce la vida al honor, equivale a la muerte. Vigny, mientras la esperaba, se refugió en el silencio; el refugio para Cervantes fue, sin embargo, la sonrisa.
¡Oh, Muerte, ángel de libertad, qué dulce es tu paz! Tenía razón en adorarte, pero no tenía la fuerza, de hacerte mía. Sé que tus pasos serán lentos y seguros. Mírame, ángel severo, quitarles a todos la huella de mis pasos en esta tierra.
(Echa al fuego todos sus papeles.)
¡Andad, nobles pensamientos, escritos para todos esos ingratos desdeñosos, purificaos en las llamas y subid al cielo conmigo!
(Levanta los ojos al cielo, y desgarra lentamente sus poemas, con la actitud grave y exaltada de un hombre que hace un sacrificio solemne.)[16]
En Stello, donde se contiene un borrador del Chatterton, deja bien claro que las armas y las letras no pueden ir unidas, ni la vida activa con la contemplativa. Ciertamente, reflexionó mucho sobre los bibliocaustos. En una novelita póstuma suya, Dafnis, recoge el siguiente borrador, que alude a los desórdenes revolucionarios que agitaron Francia tras 1830:
Marchaba el pueblo a orillas del río, divirtiéndose con la alegría de los muchachos sacrificadores, y veíanse flotar en el agua un infinito número de libros grandes y pequeños. Rollos de papiro antiguo, pergaminos medievales y hojas hebreas chocaban como cáscaras de nueces abandonadas, y su vista regocijaba a los niños pequeños que jugaban en la orilla.
El Doctor Negro y Stello se acercaron al río y compraron a un niño uno de aquellos grandes libros. Apenas le hubieren recorrido con los ojos cuando reconocieron una emocionante lamentación del sabio Gregorio Bas, Hebraeus, Abulfaraj, sobre la pérdida de la Biblioteca de Alejandría, incendiada por los bárbaros.
El Doctor Negro sonrió; Stello suspiró.
Leyeron ambos ávidamente aquellas bellas palabras escritas en el siglo XIII sobre un acontecimiento de los bárbaros del VII. Pero no pudieron seguir leyendo porque faltaban trescientas páginas, que habían sido arrancadas por los bárbaros de Paris del siglo XIX, entre los que hemos caído hoy.
En la versión que había de ser definitiva este episodio ocupa el segundo capítulo, mucho más ampliado; aparece aquí el desdén aristocrático de Vigny y su simétrico desprecio por lo antiguo y lo moderno:
-Veamos qué es lo que hace rodar bajo sus pezuñas-dijo el Doctor Negro, agachándose para coger uno de los grandes pergaminos; y leyendo en voz baja las primeras palabras que encontró: ¡Sangrienta broma!-dijo el eterno menospreciador del azar-. El incendio de la Biblioteca de Alejandría por Omar.
-He ahí uno-dijo el obrero riendo burlona mente-al que ya le he arrancado la mitad. ¿Quieren lo que queda? Es del Arzobispado.[17]
El Doctor Negro estuvo un rato sin responder, mientras indagaba en los rasgos de aquel hombre si corría por sus venas sangre de árabes o de hunos. Luego, saliendo de su distracción, súbitamente:
-Es aún demasiado grueso-dijo-. Arrancadle otro poco para reanimar los faroles que se apagan
-Sí, sí-dijo el hombre-; os hacéis el indiferente para llevároslo entero. ¡Pero no! ¡Otro puñado do palabras-dijo-al río!
E hizo saltar las letras griegas con la mano más vigorosa que haya destrozado jamás las hojas de un libro despreciado y sublime.
-¡Duro, duro!-dijo el Doctor Negro con mayor sangre fría que nunca-. Cree molestarnos -prosiguió mirando a Stello-, ¡Como si alguien supiese mejor que nosotros la inutilidad de las ideas, dichas o escritas!. ¡Duro, duro, amigo! ¡Destrocemos y ahoguemos los libros, esos enemigos de la libertad de cada uno, esos enemigos del ocio, que pretenden obligarnos a pensar, cosa odiosa, fatigosa y maldita; obligarnos a saber lo que se ha sentido antes de nosotros y hacernos creer que ganamos algo con conocernos! ¡Fuera! ¡Hoy estamos muy por encima del pasado!
El hombre ya no comprendía nada, y cuando vio al mismo Doctor arrancar las hojas y arrojarlas al agua se quedó estupefacto.
-Quedaos con el resto si queréis-dijo.
Y por unas monedas de plata abandonó los manuscritos, sus enemigos, como hueso que ya no es agradable roer.
-Después de todo-dijo alzando los hombros y mirando a sus tres hijos- nos importa todo esto a nosotros? Lo que quieren no lo sabemos; pero sabemos muy bien lo que nos quitan.
En parte inspirada en el episodio del Chatterton de Vigny, aparece una clásica pieza operística, La Bohème de Giacomo Puccini. El libreto se debe a sus pacientes letristas habituales, Giuseppe Giacosa, monologuista, y Luigi Illica, dialoguista. Ahí el aterido poeta protagonista quema su propia obra teatral para calentarse en el gélido ático-buhardilla que habita, pero la pieza se inspira en una novela autobiográfica de Henri Murger, Scènes de la vie de Bohème (1851), que popularizó el término bohemio y creó la leyenda del Barrio Latino en París. Ahí también hay un poeta, Rodolphe, que quema una obra para calentarse imitando a Chatterton. Uno de los personajes es un bibliómano, Gustave Colline, que gasta todo lo que gana al dar clases en viejos libros comprados a los bouquinistes del Sena; porta un frac negro en cuyos bolsillos, de fondos reventados, alberga una biblioteca entera:
Este frac célebre tenía una forma particular, la más extraña que se pudiese ver: los faldones, muy largos, pendientes de un talle muy corto, poseían dos bolsillos, verdaderos abismos, en los que Colline tenía la costumbre de alojar una treintena de volúmenes que llevaba eternamente consigo, lo que hacía decir a sus amigos que, durante las vacaciones de las bibliotecas, los sabios y los literatos podían ir a buscar datos en los faldones del frac de Coline, biblioteca siempre abierta a los lectores.
Aquel día, por caso extraordinario, el frac de Colime no contenía más que un volumen en cuarto de Bayle; un tratado de las facultades hiperfísicas, en tres volúmenes; un tomo de Condillac; dos volúmenes de Swedenborg, y el Ensayo sobre el hombre, de Pope. Cuando hubo desembarazado su frac biblioteca, permitió a Rodolfo vestirse con él.
-Mira -dijo éste-, el bolsillo izquierdo pesa mucho todavía; te has dejado algo.
- Coline-. Es verdad; he olvidado vaciar el bolsillo de las lenguas extranjeras.
Y sacó de él dos gramáticas árabes, un diccionario malayo y un Perfecto vaquero, en chino, su lectura favorita.
Murger caracteriza a su bohemio bibliómano como un Don Quijote; es más, le pone el yelmo de Mambrino de la filosofía moderna, “l' armet de Mambrin de la philosophie moderne”:
Colline iba cargado, como siempre, de una docena de libros viejos. Vestido con el inmortal abrigo color avellana, cuya solidez hace creer que haya sido construido por los romanos, y tocado con su famoso sombrero de alas anchas, cúpula de castor bajo la que se cobijaba el enjambre de los ensueños hiperfísicos, y que fue apodado el yelmo de Mambrino de la filosofía moderna, Gustavo Colline andaba a pasos lentos y rumiaba en voz baja el prefacio de una obra que estaba desde hace tres meses en prensa... en su imaginación.
Los amigos artistas y sus amantes pasan un hambre extraordinaria (lo que aprovecha Murger para comparar cualquier comida pobretona con la pitanza de unas “Bodas de Camacho”) y unas penurias indescriptibles. El frío que atraviesa el poeta del grupo, Rodolphe, es devastador. Le han encargado un epitafio, pero hace tanto frío que no puede escribir:
En el acto se puso a trabajar. Pero no tardó en advertir que, si su cuerpo estaba preservado casi del frío, sus manos no lo estaban; no había escrito dos versos de su epitafio cuando un entumecimiento feroz vino a morderle los dedos, que soltaron la pluma.
-El hombre más valeroso no puede luchar contra los elementos -dijo Rodolfo cayendo anonadado sobre una silla- César pasó el Rubicón, pero no hubiera pasado el Beresina.
De pronto el poeta lanzó un grito de alegría del fondo de su pecho de oso, y se levantó tan bruscamente que vertió parte de la tinta sobre la blancura de su piel: había tenido una idea renovada de Chatterton.
Rodolfo sacó de debajo de su cama un montón considerable de papeles, entre los que se encontraban una docena de manuscritos enormes de su famoso drama El vengador. Este drama, en el que había trabajado dos años, había sido hecho, rehecho y vuelto a hacer tantas veces que, reunidas las copias, formaban un peso de siete kilos. Rodolfo puso aparte el manuscrito más reciente y arrastró los otros ante la chimenea.
-Estaba seguro de que les encontraría colocación -exclamó-, con paciencia. ¡He aquí, ciertamente, un bonito leño de prosa! ¡Ah! Si hubiese podido prever lo que ocurre, habría hecho un prólogo y hoy tendría más combustible. Pero, ¡bah!, no se puede prever todo.
Y encendió en su chimenea algunas hojas del manuscrito, a cuya llama se desentumeció las manos. Al cabo de cinco minutos el primer acto de El vengador estaba “representado” y Rodolfo había escrito tres versos de su epitafio. Nadie en el mundo podría pintar la sorpresa de los cuatro vientos cardinales al advertir fuego en la chimenea.
-Es una ilusión-sopló el viento del Norte, que se divertía en alborotar el pelo de Rodolfo.
-Si fuéramos a soplar en el tubo-replicó otro viento-, haría humo la chimenea.
Pero cuando iban a comenzar a importunar al pobre Rodolfo, el viento del Sur vio al señor Arago en una ventana del Observatorio, donde el sabio hacía con el dedo una amenaza al cuarteto de aquilones.
El viento del Sur gritó entonces a sus cofrades: “Escapémonos muy de prisa; el almanaque marca un tiempo de calma para esta noche; nos encontramos en contradicción con el Observatorio, y si no hemos vuelto a casa a media noche el señor Arago nos hará detener.”
Durante este tiempo el segundo acto de El vengador ardía con el mayor éxito y Rodolfo había escrito diez versos. Pero no pudo escribir más que dos durante el tercer acto.
-Había pensado siempre que este acto era demasiado corto -murmuró Rodolfo-; pero sólo viéndolo representar advierte uno los defectos. Felizmente, éste va a durar más tiempo: tiene veintitrés escenas, con la escena del trono, que debía ser la de mi gloria...
La última tirada de la escena del trono revoloteaba en llamitas cuando Rodolfo tenía todavía una estancia que escribir.
-Pasemos al cuarto acto-dijo tomando un aire fogoso-. Durará sus cinco minutos, es todo monólogo.
Pasó al desenlace, que no hizo más que flamear y extinguirse. En este momento Rodolfo encuadraba en un magnífico arranque de lirismo las últimas palabras del difunto en cuyo honor acababa de trabajar.
-Todavía queda para una segunda representación-dijo empujando bajo su cama algunos otros manuscritos.
Como vemos, también en esta obra se encuentra un bibliocausto, si bien se inspira en el de Chatterton de De Vigny, recontaminado con elementos cervantinos. El pasaje tendrá larga descendencia a través de los distintos libretos de ópera que se inspiraron en la obra de Murger, y no me refiero solamente a La Bohème de Puccini. Continuando con autores franceses, en Gustave Flaubert encontramos seguramente a uno de los más marcados por la lectura de Don Quijote[18]. Pespuntea su correspondencia literaria ese fervor. Su Emma Bovary es, en realidad, una señora que enloquece leyendo literatura sentimentaloide y que, al igual que el autor y que el hidalgo manchego, quiere escapar de la vulgaridad, que es la forma que toma de ser del tiempo mientras se espera la muerte. Para ello lleva a la realidad sus fantasías de evasión mediante aventuras amorosas como sus heroínas; mas una interpretación sociológica nos hablará de cómo sacude el aburrimiento al sexo femenino en una edad en que la enseñanza se ha extendido al presunto sexo débil, pero sin embargo eso no se corresponde con un papel activo en el mundo del trabajo ni con una independencia intelectual y unos derechos políticos o educativos efectivos que la lleven, por ejemplo, a la Universidad. Al cabo, las aventuras amorosas de Emma son tan ridículas, torpes y estúpidas como las que refleja Sthendal. Mas la aparición del donoso escrutinio intuyo que debía coronar la obra final del escritor, Bouvard et Pécuchet, desgraciadamente inacabada. Allí los ecos cervantinos son abrumadores. Por ejemplo, todos recordarán aquel famoso pasaje del primer capítulo de Don Quijote en que se abomina de la absurda lógica de lo imposible de los libros de caballerías:
Aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía: «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza». Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para solo ello.
Flaubert pone a sus dos mediocres funcionarios, que han recibido una cuantiosa cantidad de dinero gastada casi en su integridad en libros, a estudiar la totalidad del conocimiento humano, con lo que termina por conducirlos al escepticismo, y no a la desesperanza ontológica del manchego; es de imaginar que la inacabada novela terminaría en un auto de fe papelero, pues los paralelismos con Don Quijote son demasiado evidentes. Bouvard y Pecuchet pierden el juicio haciendo resúmenes paradójicos de toda disciplina, por ejemplo, la estética:
Hay que observar las conveniencias; pero las conveniencias varían y por perfecta que sea una obra, no será siempre irreprochable. Hay, sin embargo, lo Bello indestructible, de lo cual ignoramos las leyes, pues su génesis es misteriosa.
Puesto que una idea no puede expresarse por todas las formas, hemos de reconocer límites entre las artes, y en cada una de las artes varios géneros. Pero surgen combinaciones en las que el estilo de una entrará en otra so pena de desviarse de su finalidad, de no ser verdadera.
La aplicación demasiado exacta de lo Verdadero perjudica a la Belleza, y la preocupación por la Belleza impide lo Verdadero. Sin embargo, sin ideal no hay lo Verdadero; es por esto que los tipos son de una realidad más permanente que los retratos. El Arte, por otra parte, no trata sino de lo Verosímil, pero lo Verosímil depende de quien observa y es una cosa relativa, pasajera.
Así se perdían en razonamientos y Bouvard creía cada vez menos en la estética.
-Si no es una broma, su rigor se demostrará con ejemplos. Ahora escucha.
Y leyó una nota que le había costado no pocas búsquedas.
-Bouhours acusa a Tácito de no tener la simplicidad que reclama la Historia. El señor Droz, un profesor, censura a Shakespeare por su mezcla de lo serio con lo bufo. Nisard, otro profesor, piensa que André Chemier, como poeta, está por debajo del siglo XVII. Blair, un inglés, deplora en Virgilio el cuadro de las Arpías. Marmontel lamenta las licencias de Homero. Lamotte no admite la inmoralidad de sus héroes, a Vida le indignan sus comparaciones. En una palabra ¡todos los hacedores de retóricas, de poéticas y de estéticas me parecen unos imbéciles!
-¡Exageras! -dijo Pécuchet.
Las dudas los agitaban, porque si los espíritus mediocres (como observa Longín) son incapaces de cometer errores, los errores son propios de los maestros y ¿habrá que admirarlos? ¡Es demasiado! No obstante ¡los maestros son los maestros! El hubiera querido que estuviesen de acuerdo obras y doctrina, los críticos y los poetas, aprehender la esencia de lo Bello; y esas cuestiones lo preocupaban de tal modo que le revolvían la bilis. Lo que ganó fue una ictericia.
Los ecos del bibliocausto cervantino son, como cabe esperar, más claros en la literatura española. Eso es especialmente significativo en la llamada Generación del 98. Unamuno, por ejemplo, evocó el bibliocausto cervantino en dos pasajes. En primer lugar, en su Vida de Don Quijote y Sancho, publicado precisamente el año del tricentenario, en 1905:
Aquí inserta Cervantes aquel capítulo VI en que nos cuenta «el donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo», todo lo cual es crítica literaria que debe importarnos muy poco. Trata de libros y no de vida. Pasémoslo por alto.
Aparece aquí la típica insistencia unamuniana en la vida frente a la razón; dos realidades que no se pueden entremezclar, como el agua y el aceite, fruto de su lectura de Kierkegaard. Pero donde realmente aborda el tema es en uno de los mejores cuentos de su producción narrativa, “La revolución en la biblioteca de ciudamuerta”, publicado en la revista madrileña Nuevo Mundo, el 28 de septiembre de 1917, cuando ya estaba claro que la huelga revolucionaria de Asturias había fracasado. Entre líneas parece evidente que se alude a esos hechos, aunque en realidad el cuento tiene un contenido metafísico muy profundo. Este breve, pero muy enjundioso cuento, es en realidad una parábola o relato simbólico muy cercano a las obras de Kafka y prefigura un cuento posterior de Borges, La biblioteca de Babel, que parece haberse inspirado en esta pieza de Unamuno. Éste lo venía gestando desde antiguo: en el prólogo de Amor y pedagogía el escritor vasco ya contaba su experiencia con un librero que quería que todas las obras se publicaran con el mismo tamaño, inspiración para el personaje de su joven y quijotesco bibliotecario que, enfrentado con los que prefieren la clasificación por materias o lenguas, y harto de “la tontería más que la mala intención, la inepcia y la incapacidad, fueran la fuente del enorme montón de menudas injusticias -como una montaña de granos de arena- que produce el general descontento público”, enloquece derribando todas las estanterías de la biblioteca y encarnando así de forma dramática la agónica “alterutralidad” de la filosofía unamuniana. La alusión al episodio cervantino aparece en la denuncia que realiza del robo de uno de los libros de caballerías mencionados en tal capítulo:
“Aquí ha ocurrido caso como aquel del ejemplar de uno de los libros de caballerías que figuran en el escrutinio del Quijote que faltaba para la colección que de ellos hizo el marqués de Salamanca, que se hallaba en la Biblioteca Municipal de Oporto, y que un embajador de España en Portugal logró sacarlo de allí para trasladarlo, y se dijo por entonces que no desinteresadamente, a la librería del dicho marqués”.
Nueva sensación en el concurso al oír, acaso por vez primera, esta tan conocida anécdota histórica, y que se la cuentan a cualquier visitante de la Biblioteca Municipal de Oporto.
Pero merece la pena reproducir el cuento aquí, ya que es breve:
Había en la biblioteca pública de Ciudámuerta dos bibliotecarios que, como apenas tenían nada que hacer, se pasaban el tiempo discutiendo si los libros debían estar ordenados por las materias de que tratasen o por las lenguas en que estuviesen escritos. Y al cabo de mucho bregar vinieron a ponerse de acuerdo en ordenarlos según materias, y, dentro de éstas, según lenguas, en vez de ordenarlos según lenguas y, dentro de éstas, según materias. Venció, pues, el materialista al lingüista. Pero luego se acomodaron ambos a la rutina, aprendieron el lugar que cada volumen ocupaba entre los demás, y nada les molestaba ya sino que el público se los hiciera servir. Echaban las grandes siestas, rendían culto al balduque y remoloneaban cuando había que catalogar nuevas adquisiciones.
Y hete aquí que, no se sabe cómo, viene a meterse entre ellos un tercer bibliotecario, joven, entusiasta, innovador y, según los viejos, revolucionario. ¿Pues no les salió con la andrómina de que los libros no deben estar ordenados ni por materias ni por las lenguas en que están escritos, sino por tamaños? ¡Habrase oído disparate mayor! ¡Estos jóvenes utópicos y modernistas...!
Pero el joven bibliotecario no se rindió y, prevaliéndose de que su charla divertía a los dos viejos ordenancistas y sesteadores, al materialista y al lingüista, emprendió la tarea de demostrarles que, artificio por artificio, el de ordenar los libros según tamaño era el más cómodo y el que mayor economía de espacio procuraba, aprovechando estantes de todas alturas. Era como quedaban menos huecos desaprovechados. Y, a la vez, les convenció de otras reformas que había que introducir en la catalogación. Mas para esto era preciso ponerse a trabajar, y aquellos dos respetables funcionarios no estaban por el trabajo excesivo. Se contentaban con lo que se llama cumplir con la obligación, que, como es sabido, suele consistir en no hacer nada.
No se oponían, no -¡qué iban a oponerse!-, a las reformas que el joven revolucionario propugnaba; lo que hacían es irlas siempre difiriendo. Y más que por otra cosa, por haraganería. Faltábales tiempo, que lo necesitaban para hacer cálculos y más cálculos sobre el escalafón del Cuerpo, para leer los periódicos y para pedir recomendaciones para sus hijos, yernos y nietos. Y para jugar al dominó o al tute además. La haraganería y la rutina eran allí, como en todas partes, el mayor obstáculo a todo progreso.
Harto el joven de que le oyeran y le diesen la razón, sin hacerle más caso, amenazoles un día con echar abajo todos los volúmenes, para obligarlos así a reordenarlos debidamente.
-¡Ah, eso sí que no! -exclamó, indignado, el materialista-. Con amenazas, ¿eh, mocito? ¡Pues ahora sí que no se les toca a los libros!
-¡Pues no faltaba más! -agregó el lingüista-. A buenas se logra todo con nosotros; pero lo que es a malas...
-Pero es que voy perdiendo la paciencia... -arguyó el joven.
-Pues no perderla -le contestó el materialista-. ¿Qué se ha creído usted, que eso era cosa de coser y cantar? Hay que meditar mucho las cosas antes de hacerlas...- dijo el revolucionario-. Será sestear...
Y la discusión acabó de mala manera y muy satisfechos los dos viejos de tener un pretexto para seguir no haciendo nada. Porque eso de «a mí no se me viene con imposiciones y malos modos» es el recurso a que apelan los que jamás atienden a razones moderadas ni están nunca dispuestos sino a no hacer caso.
Y un día sucedió una cosa pavorosa, y fue que el joven bibliotecario, harto de la senil tozudez de aquellos dos megaterios humanos, aburrido de su indomable voluntad de no salirse de la rutina y del balduque, fue y empezó a echar todos los libros por el suelo. ¡La que se armó, cielo santo! Iban rodando por el suelo, en medio de una gran polvareda, mamotreto tras mamotreto; los incunables se mezclaban con los miserables folletos en rústica; aquello era una confusión espantosa. Un tomo de una obra yacía por acá, y tres metros más allá otro tomo de la misma obra. Los dos viejos quedaron aterrados. Y tuvo el joven que comparecer ante el Consejo Superior del Cuerpo de Bibliotecarios a dar cuenta de su acto.
Y habló así:
-Se me acusa, señores bibliotecarios, de haber introducido el desorden, de haber turbado la normalidad, de haber armado una verdadera revolución en la biblioteca de Ciudámuerta. Pero, vamos a ver: ¿a qué llaman mis dos colegas orden? ¿Al que ellos habían establecido, el de materias y lenguas, o al que iba a establecer yo, el de tamaños? ¿Qué es orden? ¿Qué es desorden?
«Yo quise, señores, pasar de un orden a otro gradualmente poco a poco, por secciones; pero estos dos sujetos, aunque me daban buenas palabras, no estaban dispuestos a renunciar a sus siestas, a sus cálculos cabalísticos sobre el escalafón, a las intrigas para colocar a sus hijos, yernos y nietos, que tanto tiempo les ocupaban; a sus partidas de dominó o de tute, a sus tertulias. Son rutinarios, son haraganes, y además presuntuosos. Y hasta sospecho que si se oponían a la nueva ordenación es para que no se descubriese los volúmenes que faltan y que ellos han dejado perderse por desidia o por soborno”.
Al decir el joven esto, prodújose en la concurrencia eso que en la innoble jerga parlamentaria se conoce con el nombre técnico de sensación. Los dos viejos acusados protestaron airadamente.
-“Sí, señores -prosiguió el joven con más energía-; a favor de esa ordenada desidia, de esa normal haraganería, aquí han podido hacer los bibliómanos lo que les ha dado la gana. Los más preciosos códices de nuestra biblioteca han desaparecido de ella. Figuran hoy en las librerías privadas de distinguidos próceres. Aquí ha ocurrido caso como aquel del ejemplar de uno de los libros de caballerías que figuran en el escrutinio del Quijote que faltaba para la colección que de ellos hizo el marqués de Salamanca, que se hallaba en la Biblioteca Municipal de Oporto, y que un embajador de España en Portugal logró sacarlo de allí para trasladarlo, y se dijo por entonces que no desinteresadamente, a la librería del dicho marqués”.
Nueva sensación en el concurso al oír, acaso por vez primera, esta tan conocida anécdota histórica, y que se la cuentan a cualquier visitante de la Biblioteca Municipal de Oporto.
Y así continuó el joven bibliotecario contando todas las pequeñas cosas -¡y tan pequeñas!- que aquellos dos testarudos haraganes, sólo cuidadosos de cobrar su sueldo, arrellanarse en sus poltronas y colocar a los suyos, habían dejado pasar. Y probó de la manera más clara que aquel orden no había sido orden, sino estancamiento y rutina y ociosidad. Y luego probó que el balduque puede llegar a ser un cordel de horca y un dogal para entorpecer todo progreso, y que el reglamento del Cuerpo era un conjunto de tonterías mayores que las que forman las ordenanzas esas de Carlos III. El escándalo que se armó fue indescriptible.
Y entonces, exaltándose, el joven bibliotecario pasó a sostener que la tontería, más que la mala intención, que la ineptitud y la incapacidad, son la fuente del enorme montón de menudas injusticias -como una montaña de granos de arena- que produce el general descontento público. Y habló del partido de los imbéciles, que, manejados por cuatro pícaros, actúa en nuestra patria. Y, exaltándose cada vez más, divagó y divagó. Hasta que le atajaron diciéndole: «Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con los libros?» A lo que contestó: “Todo tiene que ver con todo”.
Y ahora, mis queridos lectores, Dios nos libre de que a cualquier loco se le ocurra ordenarnos por tamaños.[19]
Son muchas las interpretaciones posibles de este cuento (“todo tiene que ver con todo”); por un lado está la política: personificados en los dos pasivos bibliotecarios están los partidos alternantes de la Restauración, el de Cánovas y el de Sagasta, que corrompieron la presunta representatividad política ganada por la revolución de 1868. Se deja temer que la solución a esa crisis venga por parte de una revolución social que ha venido a anunciar la reciente huelga de Asturias, una dictadura o una simple guerra civil como las carlistas del siglo XIX. Por otra parte, una interpretación filosófica: ¿existe un orden en el mundo o no? Es la gran pregunta idealista de Cervantes en su obra maestra, que es respondida con la desilusión del héroe manchego y la negación de la existencia de una justicia poética: podrá existir el heroísmo, pero no existen los héroes. La acción, la neutralidad activa o alterutralidad, la agitación quijotesca de las conciencias es la salida unamuniana a esa situación angustiosa del marasmo o estolidez de esa tradición eterna encarnada no por los libros, sino por la rutina de los libros. Para el humanismo de Unamuno, que es de hecho un unahumanismo, los libros son menos importantes que los seres humanos que aparecen reflejados en ellos y que tienen más existencia que ellos mismos: Don Quijote pasa a asumir en su vida lo que no puede asumir como personaje literario o pasivo lector. Don Quijote pasa a estar vivo como el mismo Augusto Pérez de Niebla porque solamente la vida es lo que importa.
José Martínez Ruiz, “Azorín”, es un gran lector; gran parte de su obra es una glosa impresionista al margen de los clásicos y, como no podía ser menos, también ofrece su juicio sobre el clásico castellano por excelencia. En esta ocasión realiza una de sus habituales superposiciones temporales, que de alguna forma reactualizan al clásico:
Don Quijote ama sus libros; sobre este punto no cabe discusión. El día y la noche de Don Quijote son para los libros; le sorprende muchos días la aurora -la aurora con el consabido rosicler- inclinado sobre un libro. ¿Tiene encuadernados todos sus libros Don Quijote? Fueron estos libros encuadernados en el momento en que podían ser, encuadernados. ¿Cómo en el momento en que podían ser encuadernados? ¿Acaso todos los libros no pueden ser encuadernados en el momento que se quiera? Sí y no; muchos sí y muchos no. Estos de Don Quijote desde luego que no. Los ángeles de la tierra, de Pérez Escrich20, por ejemplo, ¿cómo hubiera podido ser encuadernado antes de que se repartiesen todas las entregas y de que la obra quedara así cabal? Acabamos de citar uno de los autores predilectos de don Quijote. Merecen también su predilección -es de justicia añadirlo- don Ramón Ortega y Frías, con su Abelardo y Eloísa1; Tárrago y Mateos, con su Carlos IV el Bondadoso[22]; Ayguals de Izco, con María o la hija de un jornalero[23]. Ayguals de Izco es el patriarca del entreguismo: Don Quijote pone sobre su cabeza, es un decir, María o la hija de un jornalero; libro europeo, libro fundamental en la entreguería. Otros autores de los que figuran en la biblioteca son: Julián Castellanos, Pedro Escamilla, el Vizconde de San Javier, San Martín, Florencio Luis Parreño, Luis de Val.[24]
Hay en todo momento, en la historia de un pueblo, un cierto volumen de imaginación baldía, mostrenca, lleca, como las tierras sin romper, que espera el beneficio, el cultivo. Ese volumen puede ser más o menos grande, pero la calidad de la imaginación es siempre igual. Con mayor o menor extensión y peso, la imaginación no varía. La calidad es siempre la misma, la misma en los libros de caballerías que en las novelas por entregas. Lo que habría que examinar es el uso que en cada época se hace de tal volumen de imaginación. No supone menos imaginación María o la hija de un jornalero que el Amadís de Gaula: no es menos imaginativo Ayguals de Izco que Ordóñez de Montalvo. ¿Cómo se emplea el volumen de imaginación que nos corresponde? ¿Cómo se empleará mañana?[25]
Evidentemente, Azorín aprovecha para criticar la mediocre literatura de su tiempo y definirla como el paisaje de fondo que nutre el genio de las figuras literarias sobresalientes, al modo de la intrahistoria unamuniana.
No menos interesante y caracterizada es la evocación barojiana del episodio cervantino. Se encuentra en una de las novelas que integran las Memorias de un hombre de acción. Se trata de Con la pluma y con el sable, que narra los revueltos tiempos del Trienio Liberal. Allí encontramos a su antepasado Aviraneta con la misión encargada por el gobierno de realizar el inventario de un monasterio previo a una de las leves desamortizaciones que precedieron a las más conocidas de Mendizábal y Madoz, durante el Trienio Liberal:
Una noche, que hacía más frío que de ordinario, los milicianos intentaron encender la chimenea del archivo. Habían ya quemado toda la leña y las astillas en una cocina de la portería, donde se hacía la comida, y no querían gastar la paja que tenían para las camas.
-Pues aquí no nos puede faltar papel-murmuró Aviraneta.
Y echó mano del primer tomo que tuvo a mano en la estantería del archivo. Era un manuscrito en pergamino, con las primeras letras de los capítulos pintadas y doradas y varias miniaturas en el texto.
-Esto no arderá- murmuró Aviraneta-. ¡Eh, muchachos!
-¿Qué manda usted?
-A ver si encontráis por ahí tomos en papel.
Jazmín, el Lebrel y Valladares bajaron a la biblioteca y trajeron cada uno una espuerta de libros.
-Buena remesa - dijo Aviraneta. Usted, Diamante, que ha sido cura.
- ¿Yo cura? -preguntó el aludido con indignación.
-O semicura, es igual. Usted nos puede asesorar. Mire usted qué se puede quemar de ahí. Una advertencia. Si alguno desea un libro de éstos, que lo pida. El Gobierno, representado en este momento por mí, patrocina la cultura... He dicho.
Diamante cogió el primer volumen al azar.
-Aurelius Augustinus -leyó- De Civitate Dei. Argumentum operis totius ex-libro retractationum. -San Agustín-exclamó Aviraneta-. Santo de primera clase. ¿No lo quiere nadie?-preguntó-. ¿ Nadie? Bueno, al fuego. Adelante, licenciado.
-San Jerónimo: Epístolas.
-¿Nadie está por las epístolas? Al fuego también.
-Santo Tomás: Summa contra Gentiles.
-Santo Tomás -dijo Aviraneta, con solemnidad-, el gran teólogo de... (no sé de dónde fue). ¿Nadie quiere a Santo Tomás? Son ustedes unos paganos. ¡A ver esos papeles!
-Carta de Alfonso VII, el Emperador -leyó Diamante-, otorgada en unión de su hijo Don Sancho, donando al abad Domingo y a sus sucesores la propiedad del lugar que se llama Vide, entre el término de Penna Aranda y Zuzones, con todos sus montes, valles, pertenencias y derechos, con la condición de que ibi sub beati augustini regula comniorantes abbatiam constituatis.
-Bueno; eso se puede dejar, por si acaso-dijo Aviraneta- Sigamos.
-Fray Juan Nieto: Manojito de flores, cuya fragancia descifra los misterios de la misa y oficio divino; da esfuerzo a los moribundos, enseña a seguir a Cristo y ofrece seguras armas para hacer guerra al demonio, ahuyentar las tempestades y todo animal nocivo...
-Don Eugenio-dijo uno de los milicianos, sonriendo.
-¿Qué hay, amigo?
-Que yo me quedaría con ese Manojito.
-Dadle a este ciudadano el Manojito-exclamó Aviraneta.
-¿Para qué quiere esa majadería? -Preguntó Diamante.
-Es un deseo laudable que tiene de instruirse con el Manojito. ¡A ver el Manojito! Necesitamos el Manojito. La patria es bastante rica para regalar a este ciudadano ese Manojito.
Se entregó al miliciano el libro, y Diamante siguió leyendo:
-Aquí tenemos las obras de San Clemente, San Isidoro de Sevilla y San Anselmo.
-¿No las quiere nadie?-preguntó Aviraneta.
-Tienen buen papel, buenas hojas -advirtió Diamante.
-A la una. ., a las dos..., a las tres. ¿Nadie?... Al fuego.
-Otra carta de donación otorgada por el rey Alfonso VIII al monasterio de Santa María, de La Vid, y a su abad Domingo de meam villam que dicitur Guma, con todas sus pertenencias y términos de una y otra parte del Duero, et inter vado de Condes et Sozuar.
-Dejémoslo. Adelante, licenciado.
-Fray Feliciano de Sevilla: Racional campana de fuego, que toca a que acudan todos los fieles con agua de sufragios a mitigar el incendio del Purgatorio, en que se queman vivas las benditas ánimas que allí penan.
-Al fuego inmediatamente.
-Otra donación de Alfonso VIII y de su mujer Leonor al monasterio de La Vid, de la Torre del Rey, Salinas de Bonella, y varias fincas, y marcando los límites de Vadocondes y Guma.
-Diablo con los frailes, ¡cómo tragaban! -exclamó Aviraneta.
-Otra donación de Alfonso VIII al monasterio y a su abad don Nuño, de las villas (le Torilla y de Fruela, a cambio de mil morabetinos alfonsinos.
-Esto de los morabetinos sospecho que no le debió hacer mucha gracia a don Nuño-dijo Aviraneta.
-Augustinus: De predestinatione sanctorum.
-¡Al fuego! Siga usted, licenciado.
-Confirmación de una concordia sobre la división de los términos de Vadocondes y Guzna, hecha «en el anno que don Odoart fijo primero e heredero del Rey Henrric de Inglaterra rrecibio cavalleria en Burgos. Estuvieron presentes en la confirmación don Aboabdille Abenazar Rey de Granada, don Mahomat Aben-Mahomat Rey de Murcia, don Abenanfort Rey de Niebla, y otros vasallos del Rey
- ¿Tenemos moros en la costa? Bueno; eso también hay que dejarlo.
-Un censo al Concejo y vecinos de Cruña de la granja de Brazacosta, mediante el canon de doscientas fanegas de pan terciado por la medida toledana “e un yantar de pan e vino e carne e pescado e cebada para las bestias que traire el dicho Abad con los frailes que con él viniesen».
-Siempre comiendo esa gente-dijo Aviraneta.
-Otro censo-leyó Diamante-a los vasallos de la granja llamada de Guma, con la condición de morar en ella, pagar cien fanegas de pan terciado, doscientos maravedises, juntamente con los diezmos, ochenta maravedises de martiniega y una pitanza al abad y monjes.
-Bueno; basta ya-exclamó Aviraneta-; nos vamos a empachar. Todo lo que esté manuscrito dejadlo, y lo que esté impreso, ya sea un libro sencillo de oraciones o de Teología, puede servir para calentarnos.
Así se hizo, y montones de papel llenaban el hogar de la chimenea todas las noches.[26]
Es evidente que Baroja despacha a gusto su anticlericalismo, rechaza el tradicional catolicidad de la tradición española y elabora en cierta manera, sabedor de la deliberada exclusión que realizó Cervantes de libros de devoción en el episodio, un contrafactum del donoso escrutinio: lo que le parece disparatado y absurdo al escritor vasco son las obras de teología, la escolástica en general y la moral antivitalista y embustera que va contra su profunda fe en los beneficios civilizadores de la acción representada por los libros de caballerías. El paralelismo con el episodio cervantino es evidente en todo momento en el pasaje transcrito.
La siguiente evolución del tópico del bibliocausto, en la reelaboración decimonónica de Murger, hay que ir a buscarla en Norteamérica. William Saroyan (1908-1981) es uno de los escritores norteamericanos que creo más influidos por Cervantes, y a él se parece mucho, no sólo en que fue un voraz lector, sino en su interés por los valores humanos de sus personajes, lo que le convierte en un narrador profundamente realista por contenido y estilo; es más, a él también le marcó la experiencia de una guerra. De origen armenio muy humilde, abandonó pronto la escuela para ganarse la vida y tuvo una formación autodidacta de escritor bohemio; como su contemporáneo Ray Bradbury, a quien tanto se parece, puede decirse que su patria fue una biblioteca pública, según se ve en su Autobiografía, recientemente publicada en Península. En uno de sus libros más famosos, El joven audaz del trapecio volante (The Daring Young Man of the Flying Trapeze, 1964)[27], que es una de sus gavillas de relatos, hay uno autobiográfico que resulta significativo para nuestro examen. Se titula “Un día de frío”. Tiene forma de carta, y en ella cuenta, a un amigo, que le escribe solamente para entretenerse y olvidarse del tremendo frío que pasa en un crudo invierno de San Francisco. Asume la pobreza como causa esa penuria y no la lamenta. Pero hace tanto frío que incluso le resulta imposible escribir, porque se le agarrotan las manos:
En una ocasión, mientras estaba escribiendo, pensé en conseguir una bañera y encender una hoguera dentro. Lo que quería hacer era quemar media docena de libros míos para calentarme y así poder escribir mi relato. Encontré una vieja bañera y me la llevé a mi cuarto, pero cuando me puse a buscar libros que quemar, no encontré ninguno. Todos mis libros eran viejos y baratos. Tengo unos quinientos y la mayoría me han costado unos cinco centavos, pero cuando me puse a buscar títulos para quemar, no pude encontrar ninguno.
Empieza entonces el donoso escrutinio de William Saroyan por un libro de anatomía en alemán de mil páginas que apenas le costó cinco ochavos. No entiende una palabra del idioma, pero tiene un respeto reverencial por una lengua de la que a veces paladea alguna frase, y le gustan sus magníficas ilustraciones.
Cuando pensé en toda aquella letra borrada por el fuego y en todo aquel lenguaje exacto eliminado de mi biblioteca, me vi incapaz de hacerlo, así que aún conservo el libro.
Pasa pues a buscar novela barata “sin ningún valor, materia inorgánica” y escoge seis libros que pesaban más o menos lo que el libro en alemán. El primero es Tom Brown en Oxford[28], un libro que no ha leído; antes de eliminarlo, lee un párrafo y, aunque no le parece una maravilla de prosa, tampoco le parece tan malo, y lo indulta. El segundo es una novela romántica de las que les prohíben a las muchachas[29], y hace la misma operación, sin decir quién es la autora:
Aquello era tan malo que acababa por ser bueno, así que decidí que en cuanto pudiera leería el libro entero. Un joven escritor puede aprender mucho de nuestros peores escritores. Resulta muy destructivo quemar libros malos, casi más destructivo que quemar libros buenos.
Con lo que evoca sin nombrarlo el famoso consejo de Plinio de que “no hay libro malo que no tenga algo de bueno”. El siguiente es Diez noches en un bar, y qué vi allí, de T. S. Arthur, (1809-1885), una novelita costumbrista del siglo XIX contra el consumo del alcohol. Pero “incluso este libro era demasiado bueno para consumirse en una hoguera”. De los otros tres libros no llega a decir más, sino que eran de Hall Caine[30], Brander Matthews31 y Upton Sinclair.
Sólo había leído el del señor Sinclair, y si bien no me entusiasmaba como obra literaria, no pude quemarlo porque la impresión era exquisita y estaba muy bien encuadernado. Desde el punto de vista tipográfico era uno de los mejores libros de mi biblioteca.
De modo que el pobre escritor protagonista no puede quemar ni una sola página de un solo libro y de vez en cuando deja extinguirse el fuego de una cerilla cada vez que fuma, “para acordarme del aspecto de una llama, por pequeña que fuera”, asociación extratextual al cuento de la cerillera de Andersen, sin duda. Pero hay que aclarar la alusión a Sinclair, porque eso de que sea un libro muy bien encuadernado desdice la misma condición de Sinclair, que era un escritor socialista que denunciaba precisamente la pobreza y la explotación de la clase obrera norteamericana. Con ello el autor insinúa que sostiene las mismas ideas que Sinclair y que está dispuesto a pagar mucho por ellas, pero que no le satisface su escaso contenido humano. Al fin, Saroyan acepta que es incapaz de quemar libros, y evoca sin mencionarlas las palabras de Heine32:
La conclusión es sencilla: si uno respeta la mera idea de los libros, de lo que estos representan en la vida, si uno cree en el papel y en la letra, no puede quemar ni una sola página de ningún libro. Aunque se esté muriendo de frío. Aunque él también esté intentando escribir algo. No puede hacerlo. Eso es pedir demasiado.
Pero no termina ahí el asunto; Saroyan declara poco después cuál es su ideal literario:
Ve a una sola persona y vive con ella, dentro de ella, con amor, intentando entender el milagro de su ser, y expresa la verdad de su existencia y revela el esplendor del mero hecho de que esté viva, y dilo con gran prosa, poderosa y sencilla, demuestra que pertenece al tiempo, al tiempo y a las máquinas y al fuego y al humo y a los periódicos y al ruido. Ve con ella hacia su secreto y habla de él con cuidado, demuestra que el suyo es el secreto humano. No engañes. No inventes mentiras para complacer a nadie. No hace falta que nadie muera en tu historia. Tú sólo relata lo que es el gran acontecimiento de la historia, de todos los tiempos, la verdad humilde y desnuda del simple hecho de ser. No hay tema más importante que ese: no hace falta que nadie sea violento para ayudarte con tu arte. La violencia ya existe por sí sola. Menciónala, por supuesto, cuando sea el momento de mencionarla. Menciona la guerra. Menciona toda la fealdad, todos los desechos. Y esto hazlo con amor. Pero resalta la verdad gloriosa del mero ser. Ese es el tema fundamental. No hace falta que crees un clímax triunfal. El hombre del que escribes no necesita llevar a cabo ningún acto heroico o atroz para que tu prosa sea poderosa. Deja que haga lo que siempre ha hecho, un día y otro, seguir viviendo. Deja que camine y hable y piense y duerma y sueñe y se despierte y vuelva a caminar y a hablar y a moverse y a estar vivo. Con eso ya es suficiente. No hay nada más de lo que escribir. Tú no has visto nunca un relato. Los acontecimientos de tu vida nunca han adoptado forma de relato, ni de poema, ni ninguna obra forma. Tu propia conciencia es la única forma que necesitas. Tu propio conocimiento es la única acción que necesitas. Habla de ese hombre, reconoce su existencia. Habla del hombre.
Luego ofrece su opinión sobre la literatura satírica:
A veces, cuando me ponen furioso los partidos y los tejemanejes políticos, me siento y me burlo de este gran país que tenemos. Me pongo de mal humor y pinto al hombre como algo repugnante, despreciable, sucio. Lo que así describo en realidad no es el hombre, pero yo doy a entender que sí lo es. Es otra cosa, algo menos tangible, pero para que la burla resulte es más conveniente hacer creer que su objeto es el hombre. Lo que yo quiero es llegar a la verdad, pero cuando uno empieza a burlarse dice “a la mierda la verdad”. Si nadie dice la verdad, ¿por qué voy a hacerlo yo? Todo el mundo cuenta bonitas mentiras, escribe bonitos relatos y novelas, ¿para qué voy yo a preocuparme por la verdad? No hay verdad que valga. Sólo gramática, puntuación y toda esa basura. Pero no merece la pena. En el mejor de los casos, todo este asunto resulta bastante triste, bastante patético.
Evidentemente, Saroyan es un humanista, como el mismo Cervantes, y posee su mismo sentido del humor lleno de respeto por los seres humanos, sin distanciarse, al dramático modo de Shakespeare, de lo que no le es ajeno.
Pero quizá la síntesis más curiosa entre el mito de Fausto y el tópico del bibliocausto, sin pasar por la dramática reelaboración romántica de Murger, sea la de Llorenç, o Lorenzo, Villalonga (1897-1980), autor de una de las novelas canónicas de la literatura peninsular, Bearn o La sala de las muñecas, redactada en catalán entre 1952 y 1954, reescrita en castellano y publicada en 1956. La novela ilustra la convicción proustiana del autor de que “no hay más paraísos que los paraísos perdidos”, está ambientada en el siglo XIX y protagonizada por dos personajes míticos, don Antonio, un curioso personaje que representa el racionalismo revolucionario de la ilustración, incluso en su indumento (se cubre con una peluca empolvada) y María Antonia, su mujer, que representa todo lo contrario, la tradición y la fe, y que abandona a su marido a causa de la aventura que este tuvo en Paris con Xima, durante el estreno del Fausto de Gounod (y a ello corresponde el resto de la indumentaria de Don Antonio, el hábito franciscano que viste desde que le dejó María Antonia). Además hay dos personajes que resultan ser como los dos polos ideológicos de la acción, o más bien inacción, de la novela: Juan y Xima, que encarnan el tradicionalismo convencionalizador y castrante y la vida original y fecundadora, respectivamente, y que vienen a ser como dos versiones juveniles de los dos personajes principales. Doña María Antonia accede a volver con don Antonio a cambio de que este queme su biblioteca, llena de libros no permitidos por la iglesia; esa es la misma pretensión del párroco del pueblo y amigo del señor de Bearn, don Andrés, pese a que don Antonio ha pedido un permiso para leer libros prohibidos que se demora mucho en venir. Don Antonio accede y el bibliocausto tiene lugar en el cap. XIX.
Doña María Antonia, aun cuando no podía comprender ciertos aspectos de su marido, tenía el tacto de olvidar y dejar, en caso necesario, las cuestiones en el aire. Poseía verdaderas condiciones diplomáticas y 1o que pudiera llamarse el talento de la permuta. La negativa del esposo restaba en el equívoco porque doña María Antonia proponía «arrepentirse y olvidar» y él había contestado que “no podía olvidar nada”, como si lo importante fuese la segunda parte de la cuestión en lugar de la primera. Parecía bastante claro que no se arrepentía, pero el instinto práctico de la señora, para no tener que admitir una realidad tan dolorosa, corrió un velo sobre aquel equívoco y empezó a negociar, seguidamente, otros aspectos. Era necesario quemar algunos libros ¿Por qué esperar la decisión del Obispado? ¿No se sabía que Voltaire era malo, que Diderot fue ateo? Se había acercado al hogar y apoyaba una mano sobre la espalda del señor.
-Quema estas cosas, Tonet. ¿Lo quieres? Mira éste al menos. Voltaire... Figúrate ¿Y éste? Renan. «Vida de Jesús»... 0h, éste...
-Si ha de darte gusto..:
Sin replicar, el señor iba arrojando al fuego los libros indicado Aquella docilidad halagaba a la esposa, que sonreía ante la hoguera, «Asimismo» -pensaba-, “Tonet es muy bueno. Tiene cosas raras y reacciones a veces un poco bruscas, como los niños, pero le agrada complacer. No hay que hacer caso de pequeñeces cuando se muestra tan transigente en lo fundamental”. Tales razonamientos no eran hijos del análisis ni del amor a la exactitud, pero le tranquilizaban y los empleaba para su uso como podía haberse valido de un paraguas, no porque el paraguas nos revela ninguna verdad, sino porque nos defiende de la lluvia. A mí, que seguía detrás del ventano (ahora, en cierta manera, legítimamente, ya que el mismo señor me había invitado a ello), no me engañaba la docilidad de don Antonio. Años después, él mismo me especificó la poca importancia que para él tenían ya aquellos libros.
-Es natural -me decía- que el hombre lea hasta la mitad de su vida, pero llega un momento, cuando la personalidad se halla formada, en que le conviene escribir. 0 tener hijos. Si nos ilustramos, es para ilustrar alguna vez, para perpetuar lo aprendido.
Hubo un instante en que ella se sintió conmovida ante la condescendencia del señor.
-Pobre Tonet -exclamó- ¿Que harás ahora sin libros?
-Te tendré a ti. Tú quedas a cambio de los libros. Cuidado, que estás quemando el Kempis.
-Oh -se lamentó doña María Antonia- ¿Por qué no me lo decías?
¿Eso qué es?
-La Enciclopedia. Pero estos tomos son El Año Cristiano. Es que están encuadernados igual.
-No debiste encuadernarlos igual. ¡Qué hoguera tan hermosa! -añadió, satisfecha,
El señor sonrió con malicia.
-¿Qué dirá don Andrés? Ahora le estropeas la canonjía...
Ella le miró curiosamente y entonces mi protector le colocó una historia, probablemente inventada por él, de que si don Andrés hubiera podido presentarse al Señor Obispo como autor del auto de fe, Su Ilustrísimo lo hubiera nombrado canónigo. Ella se detuvo,
-¿Quién te ha dicho lo de la canonjía? ¿Hablas formalmente? -Son ideas mías.
-Ah...
La señora siguió arrojando libros al fuego, aunque más despacio.
Al fin se detuvo.
-¿Pero, si fuera cierto?
Creo que sentía en aquel instante una especie de remordimientos. E1 señor le inspiraba lástima, y buscaba pretextos para dilatar aquella sentencia que ella misma había exigido.
El paralelismo con el episodio cervantino es aún más evidente que en el caso de Baroja. En realidad, don Antonio ha encarnado ya la racionalidad en su mismo ser: ya él mismo son sus libros, que representan en cierta medida el pecado original del conocimiento, el árbol de la ciencia, y nada le importa ya la existencia física de éstos. Encarnan la memoria al igual que el pecado, y por eso declara que “no podía olvidar nada”.
Pocas semanas después, comentando la quema de los libros, me, decía riendo -Aunque no seas cura todavía, Juan, te confieso que he engañado a la señora. Ella se ha quedado conmigo a cambio de quemar la biblioteca, y yo no he tenido necesidad, corno el califa de la Edad Media, de hacerla copiar antes de destruirla. El gran Gutemberg, con la invención de la imprenta, aseguró la libertad del pensamiento humano de tal manera que hoy quemar libros equivale a difundirlos. Cuantas más ediciones se destruyan en Bearn, más se imprimirán en París.
Primo avulso non déficit alter[33], escribe Virgilio en el capítulo VI de la Eneida. La diferencia estriba, pero, en que el poeta se refiere a un ramo precioso, pero don Antonio aludía a los frutos envenenados de la Filosofía.
En efecto, la novela se articula en torno al mito de Fausto, en que se ha querido ver cómo la cultura occidental vende su alma a cambio de un conocimiento insaciable y condenado por tanto al dolor de la insatisfacción, a la falta de una plenitud que sólo puede darle el sentimiento y la grandeza moral que se hallan en la pobreza y en la miseria material:
-Pobre Tonet -Continuó-. ¿Qué harás ahora sin libros?
-Ahora todo tendré que sacarlo de mí. Goethe era un primitivo. ¿A quién se le ocurre que Fausto se redima conquistando terrenos al mar? Está bien que una jornalera de Bearit crea que la dicha es heredar cien mil duros, pero Goethe tenía el deber de profundizar un poco más.
El bibliocausto se hace ontológico cuando hablamos de un autor como Enrique Vila-Matas, cuya obsesión es no escribir. Sus obras son, de hecho, críticas literarias y filosóficas a las obras que le hubiera gustado escribir realmente o a las que no escribieron otros; constituyen una glosa a la historia de la cultura, de la misma manera que la obra de Kitaj constituye una glosa a la historia de la pintura. Algo así hizo Stanislaw Lem en algunos cuentos, inspirándose en la fecunda idea de Borges, que se encuentra puesta en obra en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, de que vale más que escribir un libro escribir la crítica de ese libro que le hubiera gustado a uno escribir. En el caso del falso Pierre Menard, constituye de hecho una “superposición” de Menard sobre el texto cervantino, que se justifica genéticamente por una trayectoria cultural. Lo clásico viene a ser, así, un arquetipo de todo tipo de glosa imperfecta. Pero el mejor comentario sobre las “novelas” de Vila-Matas es su propia lectura, empezando por los que son quizá los libros más representativos de su obsesión y sus acomplejados protagonistas: Bartleby y compañía (2000) y El mal de Motano (2002)
Entre los biblioclastas españoles hay que conceder un alto lugar a un personaje de Manuel Vázquez Montalbán, el detective Pepe Carvalho. En cada una de las novelas en que aparece el personaje, este desguaza uno o varios libros con la pragmática intención de encender su chimenea. Los demás personajes asisten consternados a la ceremonia y le preguntan por qué. Otras veces, el rito se enriquece con el propio personaje o uno de sus acompañantes que lee un pasaje significativo. Carvalho se excusa habitualmente de esa schadenfreude diciendo que los libros no le enseñaron a vivir y todo el tiempo usado con ellos en su juventud, en la que llegó a reunir diez mil libros, fue un desperdicio. Así desacraliza el autor, entre otras cosas, la cultura encarnada en ellos, aunque este acto simbólico y nihilista no es único, pues Vázquez Montalbán toma en sí mismo el género de la novela negra como un punto de vista para deconstruir de forma posmoderna el riguroso orden burgués no sólo en la esfera de la cultura, sino en el de las relaciones sociales, la ética individual y las costumbres.
El inventario de libros arreados al infierno comienza, significativamente, por España como problema, de Laín Entralgo, uno de los intelectuales del régimen franquista. De El oficial prusiano y otras historias de D. H. Lawrence sobrevive semichamuscada esta cita, que recoge la amante del detective, Charo:
Con el tiempo los Lindley perdieron todo dominio de la vida y se pasaban las horas, las semanas y los años simplemente regateando para poder vivir, reprimiendo y puliendo amargamente a sus hijos para convertirles a la nobleza, empujándolos a la ambición y recargándolos de deberes.[34]
Charo lamenta que las manías de Pepe le impidan conocer cómo empezaba y acababa la historia. Carvalho se defiende con este pensamiento:
Sólo tiene sentido que lean los que escriben libros, porque de hecho se escribe porque antes se han leído otros libros. Pero los demás no deberían leer. Los únicos lectores de los escritores deberían ser los mismos escritores.
En otra ocasión, en Los pájaros de Bangkok, el detective quema dos libros; uno de versos de Justo Jorge Padrón y otro con dos piezas teatrales de Samuel Beckett: La última cinta y Acto sin palabras. Un personaje hace la consabida pregunta; esta vez la respuesta es que lo hace “primero porque son libros y luego por que sí”. A quién es Justo Jorge Padrón, que recogió el premio Nobel en lugar de Aleixandre a causa de su delicado estado de salud, explica un poco más:
-Un poeta hispanosueco que tradujo a Vicente Aleixandre al canario y se hizo famoso.
-¿Por qué quemas el otro?
-No he nacido para crítico literario. Digamos que lo quemo porque me gustó en su tiempo y porque a medida que me hago viejo me da miedo sentir algún día la tentación de volver a leerlo.
Fuster selecciona un párrafo de La última cinta y lee con grandilocuencia cómica:
-"Quizá mis mejores años han pasado. Cuando tenía alguna probabilidad de ser feliz. Pero ya no deseo más probabilidades. Y menos ahora que tengo ese fuego en mí. No, no deseo más probabilidades. (Krapp permanece inmóvil, con los ojos fijos en el vacío. El carrete continúa rodando en silencio)”.
Vemos pues que en un caso quema a uno por ser un aprovechado y al otro porque desea ser quemado y comparte la misma ideología, pero en sentido opuesto. En La rosa de Alejandría la víctima es esta vez Las buenas conciencias de Carlos Fuentes. Esta animadversión se explica en un artículo del autor; era un libro que apreciaba, pero al conocer a su autor en Nueva Cork se llevó una desagradable impresión del mismo, pues le dejó de lado y plantado sin apenas mirarle tras haber sido presentado. En consecuencia, trasluce un episodio autobiográfico y el mexicano paga el pato de una particular inquina del escritor barcelonés, quien, explica, quería unirle a su colección de grandes amistades literarias hispanoamericanas, sabedor de que su ideología era semejante a la suya:
Carlos Fuentes, un escritor mexicano al que había conocido casualmente en Nueva York en su etapa de agente de la CIA, le pareció un intelectual que vivía de perfil, al menos saludaba de perfil. Le había dado la mano mientras miraba hacia el oeste. Tan displicente trato lo había recibido Carvalho sin que aquel charro supiera que era de la CIA, conocimiento que al menos habría justificado su actitud por motivos ideológicos. Pero Carlos Fuentes no tenía ningún motivo para tenderle escasamente una mano y seguir mirando hacia el oeste. Estaban en casa de una escritora judía hispanista que se llamaba Bárbara a la que vigilaba por orden del Departamento de Estado, porque se sospechaba que en su casa se preparaba un desembarco clandestino en España para secuestrar a Franco y sustituirlo por Juan Goytisolo.
Al margen de ironías, la tal escritora es la hispanista Barbara Probst Solomon, y en esa cena estaba además Lilian Helmann. Carvalho continúa las bromas un poco más, y mientras condena el teatro de Lorca, es incapaz de quemar el libro de versos que más le gusta de él, Poeta en Nueva York:
Mientras crecía el fuego censaba con el rabillo del ojo los libros que le quedaban. Suficientes para ir quemando uno a uno libros que había necesitado o amado cuando creía que las palabras tenían algo que ver con la realidad y con la vida. Suficiente material combustible para lo que le quedara de existencia o de fuerzas para encender su propia chimenea. Un día se caería por la calle o en esta misma sala y le llevarían a un depósito de viejos como castigo por haberse dejado envejecer y ni siquiera podría encender el fuego con la ayuda de aquellos libros tramposos, por ejemplo, con el Teatro completo de García Lorca. Un día de éstos quemaría el Teatro completo de Lorca, antes de que la muerte los separara.
Ya había intentado quemar en cierta ocasión Poeta en Nueva York, pero se entretuvo releyéndolo camino de la chimenea y se topó con unos versos que le parecieron demasiado cargados de verdad:
Son mentira los aires. Sólo existe una cunita en el desván que recuerda todas las cosas.
Tenía la cabeza llena de cunas que le recordaban todas las cosas. He de quemar ese libro antes de morir. O él o yo. Pero hoy no. Ya tenía suficiente con el de Carlos Fuentes, y la lucha del hígado por empapar todo el alcohol que había tomado promovía en su interior movimientos celulares titánicos que le obligaron a tumbarse en el sofá, sin otro horizonte visual que el recuento de las grietas del techo. Un día de éstos se caerá la casa. También la casa. O la casa o yo. Si se cae la casa los libros se salvarán, no tienen huesos, ni músculos, ni cerebro, ni hígado, ni corazón, son un producto de taxidermista, están más muertos que carracuca. En cambio yo la palmaré bajo los cascotes. Si al menos hubiera un incendio. A mí me gustaría que me incineraran.
Ni tampoco era suya esta frase, era de un escritor suizo antisuizo que estuvo de moda entre dos guerras mundiales o entre dos guerras civiles, qué guerras no importan
Es esta una referencia al famoso poema de Gil de Biedma, otro nihilista. En La muchacha que pudo ser Emmanuelle, ahonda Carvalho en su filosofía nihilista:
-Usted quemó una vez un libro sobre judíos que se llamaba Muschnick.
-Era el apellido del editor, y lo quemé simplemente porque era un libro. Necesito saber qué se hizo de ella. Fue novia de juventud, casi de adolescencia, de un tal Rocco, y es posible que sea él quien la estuviera buscando, de ahí la participación de Dorotea Samuelson.
Dorotea se permitió inicialmente tomar un vasito, sólo un vasito de vino, pero dejó de autocontenerse y le dio a la botella como si se preparara para cantar un corrido. Carvalho decidió encender la chimenea y se sentó ante la arquitectura de la leña. Tenía un libro entre las manos. Era Tahipí, paraíso de los mares del sur de Melville.
- ¿De que va hoy?- Fuster.
-Sobre la mentira del sur. No lo sé. Quemo como un bárbaro, ni me preocupo de la selección. Antes era diferente. Los quemaba porque los había leído, muchos años después de haberlos leído.
- ¿Cuántos libros tenías?
- Diez mil.
-¿Diez mil?- a Dorotea le gustaba sentirse sorprendida, pero casi lanzó un alarido de avestruz degollado cuando Carvalho destrozó el libro y lo situó en el centro de la futura fogata. Prendió fuego al papel y las llamas subieron hacia el tiro de la chimenea, poniendo sombras discontinuas en el rostro aun pasmado de la mujer que miraba el fuego y luego pedía respuestas a Fuster , desentendido o a Carvalho sólo pendiente del buenhacer de las llamas. Dorotea se dedicó a examinar los libros supervivientes, acariciándolos con las yemas de los dedos, como si les animara a resistir las pruebas que les esperaban.
- Diez mil libros. Veo que tiene un libro que hoy poca gente conoce La imaginación liberal, de Trilling
Carvalho asintió.
- Debí haberlo quemado hace tiempo. Déjelo a la vista porque lo usaré en la próxima fogata.
- ¿Me lo da?
-No. Aprecio sus buenos sentimientos indultadores pero , no. El que quemé de Trilling fue La mitad del camino, una novela . Era el retrato del miedo de los materialistas dialécticos e históricos al fracaso. Recuerdo que los comunistas nunca aceptábamos los fracasos, eran sólo errores. ¿Cómo íbamos a aceptar entonces la muerte?
Dorotea parecía desconcertada por el desvelamiento cultural de Carvalho.
- La muerte, ahí está el fracaso, la evidencia de la estafa- continuó Carvalho.
-¿Y qué tiene que ver todo ese discurso con la quema de libros?. La cultura es el único consuelo frente a la muerte.
-¿Tú también, Fuster, me traicionas por la espalda?. Carvalho quiso explicarse. A la hora de la verdad es preferible hacer caso a boleros, a los tangos. Los libros no enseñan a vivir. Sólo te ayudan a enmascararte.
En resumen, el personaje, que no el autor, asume la única cultura válida que al parecer ha engendrado la civilización, la epicúrea y detesta cualquier forma de desvirtuarla. El incurable romántico que late en su fondo, sin embargo, le hace batallar a menudo con ese antiintelectual aniquilador de bibliotecas que está representando: ese es el caso de la temporal absolución, muy a su pesar, de Poeta en Nueva York de Lorca. En la muy exitosa novela La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, ambientada en la Barcelona de mediados del siglo XX, se habla de un mítico “Cementerio de libros olvidados” que simboliza la destrucción de la historia y de la memoria que se produce en nuestra sociedad, rendida a los medios audiovisuales y a la cultura comercial. El bibliocausto es llevado a cabo por un siniestro personaje, sin cara, como algunos de los fantasmas mitológicos de Japón, que seguramente personifica el olvido. Es una cara que ha sido quemada por el fuego, y se le da un nombre, Laín Coubert, y se le identifica con el diablo. Su única actividad es quemar todos los ejemplares que existen de un extraño escritor, Julián Carax, cuyo libro La sombra del viento, con el mismo título de la novela de Zafón, ha salvado el protagonista de ese misterioso cementerio para seguir la costumbre que le revela su padre, que le ha guiado a él:
Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe, o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora sólo nos tienen a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto?
Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar, en su luz encantada. Asentí y mi padre sonrió.
-¿Y sabes lo mejor? -preguntó.
Negué en silencio.
-La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene que escoger un libro, el que prefiera, y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo. Es una promesa muy importante. De por vida -explicó mi padre-. Hoy es tu turno.
Se evoca con esta adopción del libro el texto de una de las obras clásicas de la ficción científica norteamericana, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; al final de esa obra los llamados “hombres libro” memorizan el texto de su libro preferido para salvaguardar su existencia. De ser muy ortodoxos habría que decir que Bradbury se sale frecuentemente de lo científico, pues no en vano dijo Isaac Asimov que lo que hacía el autor no era ficción científica35, sino ficción social; pero sería demasiado entrar en la cuestión de las relaciones de este género, que también podría llamarse fantástico, con la mitología y la novela histórica, y antes de pasar a este autor habrá que tratar a uno de sus más ilustres cultivadores, en su rama de ficción metafísica36, Jorge Luis Borges.
He aquí a un bibliotecario y bibliómano tan obsesionado con la letra impresa como Cervantes, quizá más. Don Quijote fue una de sus más tempranas lecturas y a él dedicó algún trabajo, “Magias parciales del Quijote”, en su libro Otras inquisiciones, su discurso de aceptación del premio homónimo y algunos poemas, como “Sueña Alonso Quijano”, no logro recordar en qué otro. Incluso puede decirse que es una particularidad de su estilo la costumbre de hacer escrutinios o catálogos y más concretamente la enumeración caótica o heterológica o catálogo desordenado, costumbre que ya apercibió la atención de Foucault en Las palabras y las cosas y que imitó Jude Stéfan en sus Letanías del escriba, otra reducción al absurdo de una tradición cultural, teniendo a la vista el Otro poema de los dones del argentino. El orden le obsesionaba, no ya porque sea algo necesario en la vida de un invidente, sino por mera cuestión de trabajo; es convicción mía que el cuento La biblioteca de Babel se inspira directamente en Revolución en la biblioteca de Ciudamuerta de Unamuno, y la cronología de Emir Rodríguez Monegal no lo desmiente. Es más, Unamuno colaboraba en La Nación de Buenos Aires y un cuento sobre bibliotecarios no podía por menos que llamar la atención del director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, no en vano Borges siempre confesó su admiración por el gran vasco, de la que dejó prueba escrita en Inquisiciones, libro que se obstinó hasta su muerte en no reeditar. Pero leamos la alusión a los biblioclastas del cuento antecitado, recogido en Ficciones:
Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano... Admiten que los inventores de la escritura imitaron los veinticinco símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos no es del todo falaz. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros: a su furor higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los "tesoros" que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. Uno: la Biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro: cada ejemplar es único, irreemplazable, pero (como la Biblioteca es total) hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos: de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los Purificadores, han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Los urgía el delirio de conquistar los libros del Hexágono Carmesí: libros de formato menor que los naturales; omnipotentes, ilustrados y mágicos.
Encontramos aquí el mismo desasosiego fáustico, el mismo “malestar en la cultura” freudiano que en muchos otros textos sobre bibliocaustos, incluso del propio Borges sobre el símbolo del laberinto (presente también en la biblioteca de El nombre de la rosa de Eco), cual es La casa de Asterión. En todos los casos, la solución es siempre la muerte, como en el propio Don Quijote.
Julio Cortázar también realiza su propio bibliocausto. En su relato Fantomas contra los vampiros multinacionales (1977) imagina una conspiración contra la literatura universal: las bibliotecas arden y los incunables son robados o destruidos sin que nadie sepa por qué o sea capaz de impedirlo. Para desenmascarar qué se esconde tras esto, desenmascarar al malo e impedir la desaparición de la cultura, Cortázar intenta contactar con el famoso héroe Fantomas para que resuelva el entuerto. Pero primero debe luchar con el desaliento:
¿Qué son los libros al lado de quienes los leen, Julio? ¿De qué nos sirven las bibliotecas enteritas si sólo les están dadas a unos pocos? También esto es una trampa para intelectuales. La pérdida de un solo libro nos agita más que el hambre en Etiopía, es lógico y comprensible y monstruoso al mismo tiempo.
Cortázar lucha contra la ideología unidimensional norteamericana, expandida por toda Latinoamérica, utilizando además el lenguaje del cómic (viñetas) y sus arquetipos (el héroe Fantomas). Para ello mezcla además realidad y ficción, como Don Quijote: en esta narración aparecen también personajes y lugares reales, no sólo él mismo, Cortázar, sino intelectuales como Susan Sontag u Octavio Paz, y se alude a la participación del autor en un hecho contemporáneo como el tribunal Russell II37 de Bruselas, donde se intentan desvelar los atropellos cometidos por Estados Unidos en Latinoamérica. Y este ejemplo de literatura comprometida no sólo es una fuerte admonición contra los príncipes de este mundo, sino también un mea culpa de los intelectuales, más preocupados por el arte y la cultura que por las penurias cotidianas de los pueblos. Hasta cierto punto, Cortázar da la razón a los biblioclastas y son palabras de peso, que valen algo y que no pueden pasarse por alto.
El profesor de Bolonia Umberto Eco, creador del thriller cultural, género seguido después por espabilados escritores entre los cuales mencionaré sólo a Philip Vanderberg y Arturo Pérez-Reverte, es mi próxima parada. El bibliocausto constituye la escena culminante de su obra más exitosa y comentada, El nombre de la rosa (1982). Como el propio autor ha servido la exégesis de la misma en sus Apostillas (1986) y en otros escritos, no me voy a extender más en un trabajo que ya se pasa de extenso. Sólo me limitaré a señalar que la interpretación que se arriesga a dar es de cuño posmoderno y por lo tanto metacultural y semiótica, lo que le sirve para integrar eclécticamente toda una pluralidad de interpretaciones:
Por primera y última vez en mi vida me atreví a extraer una conclusión teológica:
-¿Pero cómo puede existir.un ser necesario totalmente penetrado de posibilidad? ¿Qué diferencia hay entonces entre Dios y el caos primigenio? Afirmar la absoluta omnipotencia de Dios y su absoluta disponibilidad respecto de sus propias opciones, ¿no equivale a demostrar que Dios no existe?
Guillermo me miró sin que sus facciones expresaran el más mínimo sentimiento, y dijo:
-¿Córno podría un sabio seguir comunicando su saber si respondiese afirmativamente a tu pregunta?
No entendí el sentido de sus palabras:
-¿Queréis decir -pregunté- que ya no habría saber posible y comunicable si faltase el criterio mismo de verdad, o bien que ya no podríais comunicar lo que sabéis porque los otros no os lo permitirían?
En aquel momento un sector del techo de los dormitorios se desplomó produciendo un estruendo enorme y lanzando una nube de chispas hacia el cielo. Una parte de las ovejas y las cabras que vagaban por la explanada pasó junto a nosotros emitiendo atroces balidos. También pasó a nuestro lado un grupo de sirvientes que gritaban, y que casi nos pisotearon.
-Hay demasiada confusión aquí -dijo Guillermo-. Non in commotione, non in commotione Dominus.
Hurgando entre los escombros, encontré aquí y allá jirones de pergamino, caídos del scriptorium y la biblioteca, que habían sobrevivido como tesoros sepultados en la tierra. Y empecé a recogerlos, como si tuviese que reconstruir los folios de un libro.
Patrick Suskind hace también su propio bibliocausto en uno de sus cuentos más interesantes, Amnesia in litteris. No se necesita ya el fuego para escenificar aquello de que se trata, sino de la propia memoria: el pobre protagonista, que se identifica con el autor, es incapaz de recordar nada de lo que ha leído sino muy vagamente, lo que convierte a la cultura en una neblina impotente que no puede descargar ningún rayo. ¿Otra vez el afán fáustico de conocimiento, esta vez por un alemán? Veamos:
¿Cómo era la pregunta? ¡Ah!, sí: qué libro me había impresionado, marcado, señalado, sacudido o incluso conducido en una dirección o apartado de ella. Pero eso suena a vivencia perturbadora o a experiencia traumática, y el afectado revive eso a lo sumo en las pesadillas, pero no cuando está despierto y menos por escrito y públicamente, como apuntó ya, según creo, un psicólogo austriaco, cuyo nombre he olvidado en este momento, en un ensayo muy digno de ser leído, cuyo título no recuerdo ya exactamente, pero que apareció en un pequeño volumen bajo el título antológico Yo y tú, o El, ello y nosotros, o Yo individual, o algo parecido (no sabría decir si ha sido reeditado recientemente por Rowohlt, Fischer, DTV o Suhrkamp, pero sí que las tapas eran verdes y blancas, o azules y amarillentas, si no eran de un gris azulado verdoso).
Ahora bien, la pregunta no se refiere quizá a las experiencias lectoras neurotraumáticas, sino a aquella vivencia artística exaltadora que encuentra en el famoso poema Hermoso Apolo... no, creo que no era Hermoso Apolo, el título era distinto, tenía algo arcaico, Torso joven o Hermoso Apolo primigenio o algo parecido, pero eso no hace al caso... o sea, encuentra en ese famoso poema de... de... , no recuerdo ahora mismo su nombre, pero era de verdad un poeta muy célebre, con ojos de carnero y un gran bigote, y compró a ese escultor gordo francés ¿cómo se llamaba? una casa en la Rue de Varenne (lo de casa es un decir, más bien es un palacio con un parque que no se atraviesa en 10 minutos) (uno se pregunta, dicho sea de paso, cómo se las arreglaba la gente entonces para pagar todas esas cosas) , encuentra, en todo caso, su expresión en ese magnífico poema que yo no podría citar ya entero, pero cuya última línea permanece grabada en mi memoria de manera indeleble como imperativo moral permanente y que dice: "Tienes que cambiar tu vida".
¿Cuáles son, pues, aquellos libros de los que podría decir que su lectura haya cambiado mi vida? [...] Me dejo caer sobre la silla de mi escritorio. Es una verguenza, es un escándalo. Sé leer desde hace 30 años, he leído, no mucho, pero sí algo, y todo lo que me queda es el recuerdo muy aproximado de que en el segundo tomo de una novela de 1.000 páginas alguien se pega un tiro. ¡He leído 30 años en balde! Miles de horas de mi niñez, de mis años de joven y de adulto dedicadas a la lectura y no he retenido más que un gran olvido. Y este mal no mejora; al contrario, se agrava. Ahora cuando leo un libro, olvido el principio antes de llegar al final. A veces la fuerza de mi memoria no basta siquiera para retener la lectura de una página. Y así me voy descolgando de un párrafo a otro, de una frase a otra, y pronto sólo podré captar con mi mente las palabras sueltas que vuelven hacia mí desde la oscuridad de un texto siempre desconocido, reluciendo como estrellas fugaces durante el momento en que las leo para desaparecer seguidamente en el tenebroso Leteo del olvido total. En las discusiones literarias hace tiempo que no puedo abrir la boca sin caer en el más espantoso ridículo, confundo a Morike con Hofmannsthal, a Rilke con Hölderlin, a Beckett con Joyce, a Italo Calvino con Italo Svevo, a Baudelaire con Chopin, a George Sand con Madame de Staël, etcétera. Cuando busco una cita, que recuerdo de manera imprecisa, paso días consultando por qué he olvidado el autor y por qué durante la búsqueda en textos desconocidos de autores extraños me pierdo hasta que por fin olvido lo que buscaba al principio. ¿Qué podría contestar en este estado mental caótico a la pregunta de qué libro ha cambiado mi vida? ¿Ninguno? ¿Todos? ¿Algunos? No lo sé. [...] ¡Qué lata! Ahora he olvidado las palabras exactas. Pero no importa, todavía tengo perfectamente presente el sentido. Era algo así como: "¡Tienes que cambiar tu vida!".
Un escritor escribe un libro sobre un escritor que escribe dos libros sobre dos escritores, de los cuales uno escribe porque ama la libertad, el otro porque le es indiferente. Esos dos escritores escriben en total 22 libros que tratan de 22 escritores, de los cuales algunos mienten, pero no lo saben, mientras que otros mienten a sabiendas, otros buscan la verdad, pero saben que no pueden encontrarla, mientras que otros ya creían haberla encontrado.
Evidentemente esa sed fáustica de conocimiento obliga a cambiar de vida, transforma al intelectual en un aventurero, en un hombre de acción... en un Don Quijote.
Por último queda uno de los iconos culturales de nuestro tiempo. Se trata de la novela de Ray Bradbury Fahrenheit 451, (1953) que tan excelentemente llevó a la pantalla François Truffaut en 1966; éste se hallaba auténticamente obsesionado por el tema de la educación; recuerdo, al respecto, películas anteriores a esta como Los cuatrocientos golpes o El niño salvaje, pero su genio llegó a la cumbre cuando se combinó con el de Bradbury, trascendiendo esa inicial preocupación educativa y depurando las truculencias que en algún momento acumula esta novela. Las alusiones cervantinas son de hecho más apreciables en la película que en la novela, que quizá Bradbury no había leído entonces: el primer libro en ser quemado en la película por los bomberos es Don Quijote, lo que resulta significativo. Bradbury, sin embargo, no menciona a Cervantes en la larga introducción que compuso para la reedición de 1993 de su novela más celebrada. En ella desmenuza pelambrosa y señalizadamente la génesis de la novela: cinco cuentos sucesivos durante dos o tres años38 y nueve dólares y medio en monedas de diez centavos para alquilar una máquina de escribir en el sótano de una biblioteca y acabar la novela corta en sólo nueve días. Le costó mucho venderla, porque era la época de McCarthy y se podía leer como una alusión a la persecución que sufrían los intelectuales que simpatizaban con la izquierda. No era tan ingenuo como para no darse cuenta de que acababa de asumir una gigantesca tradición cultural:
Tres horas después de empezar el cuento advertí que me había atrapado una idea, pequeña al principio, pero de proporciones gigantescas hacia el final. El concepto era tan absorbente que esa tarde me fue difícil salir del sótano de la biblioteca y tomar el autobús de vuelta a la realidad: mi casa, mi mujer y nuestra pequeña hija. [...] ¿Qué despertó mi inspiración? ¿Fue necesario todo un sistema de raíces de influencia, sí, que me impulsaran a tirarme de cabeza a la máquina de escribir y a salir chorreando de hipérboles, metáforas y símiles sobre fuego, imprentas y papiros? Por supuesto: Hitler había quemado libros en Alemania en 1934, y se hablaba de los cerilleros y yesqueros de Stalin. Y además, mucho antes, hubo una caza de brujas en Salem en 1680, en la que mi diez veces tatarabuela Mary Bradbury fue condenada pero escapó a la hoguera. Y sobre todo fue mi formación romántica en la mitología romana, griega y egipcia, que empezó cuando yo tenía tres años. Sí, cuando yo tenía tres años, tres, sacaron a Tut de su tumba y lo mostraron en el suplemento semanal de los periódicos envuelto en toda una panoplia de oro, ¡y me pregunté qué sería aquello y se lo pregunté a mis padres! De modo que era inevitable que acabara oyendo o leyendo sobre los tres incendios de la biblioteca de Alejandría; dos accidentales, y el otro intencionado. Tenía nueve años cuando me enteré y me eché a llorar. Porque, como niño extraño, yo ya era habitante de los altos áticos y los sótanos encantados de la biblioteca Carnegie de Waukegan, Illinois39. Puesto que he empezado, continuaré. A los ocho, nueve, doce y catorce años, no había nada más emocionante para mí que correr a la biblioteca cada lunes por la noche, mi hermano siempre delante para llegar primero. Una vez dentro, la vieja bibliotecaria (siempre fueron viejas en mi niñez) sopesaba el peso de los libros que yo llevaba y mi propio peso, y desaprobando la desigualdad (más libros que chico), me dejaba correr de vuelta a casa donde yo lamía y pasaba las páginas. Mi locura persistió cuando mi familia cruzó el país en coche en 1932 y 1934 por la carretera 66. En cuanto nuestro viejo Buick se detenía, yo salía del coche y caminaba hacia la biblioteca más cercana, donde tenían que vivir otros Tarzanes, otros Tik Toks, otras Bellas y Bestias que yo no conocía. Cuando salí de la escuela secundaria, no tenía dinero para ir a la universidad. Vendí periódicos en una esquina durante tres años y me encerraba en la biblioteca del centro tres o cuatro días a la semana, y a menudo escribí cuentos cortos en docenas de esos pequeños tacos de papel que hay repartidos por las bibliotecas, como un servicio para los lectores. Emergí de la biblioteca a los veintiocho años.
La cita es larga, pero testimonia a las claras que el autor era tan bibliómano como Cervantes, Saroyan o Borges. Ray Bradbury no es un visionario al estilo de Stanislaw Lem o Philip K. Dick; no posee el buen tino de Julio Verne, ni la ironía de Orwell, ni el poso cultural de Aldous Huxley, pero es un lírico en prosa de primer orden, una imaginación calenturienta que sedujo a lectores tan exigentes como Borges; es más: un hombre cabal que estuvo casado durante cincuenta y tres años con la misma mujer hasta que se quedó viudo. Fue un gran lector, pero de biblioteca pública, como Saroyan, ya que le pilló la Depresión y no pudo siquiera ir a la Universidad de Los Ángeles, por cuyo campus, sin embargo, vagaba cuando entró en el sótano de la biblioteca a escribir una novela que se ha constituido en clásica en conjunción indivisa con su ilustración cinematográfica. El autor había corporeizado los libros, esa “locura” de la que habla, que en la sociedad norteamericana le calificaba especialmente como bicho raro. Y la antropomorfización del libro, uno de los elementos que redundan en este estudio, aparecía ya en su novela El hombre ilustrado (1951), en la que un hombre completamente tatuado va contando las historias a que alude cada tatuaje. La inspiración de Bradbury, su sensibilidad, le hicieron sin embargo transformarse en un profeta del desmantelamiento de la cultura escrita:
Resta mencionar una predicción que mi bombero jefe, Beatty, hizo en 1953, en medio de mi libro. Se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego. Porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la MTV, no se necesitan Beattys que prendan fuego al keroseno o persigan al lector. Si la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas y de la ventilación de la clase, ¿quién, después de un tiempo, lo sabrá, o a quién le importará? No todo está perdido, por supuesto. Todavía estamos a tiempo si evaluamos adecuadamente y por igual a profesores, alumnos y padres, si hacemos de la calidad una responsabilidad compartida, si nos aseguramos de que al cumplir los seis años cualquier niño en cualquier país puede disponer de una biblioteca y aprender casi por osmosis [...] Pero el Bombero jefe en la mitad de la novela lo explica todo, y predice los anuncios televisivos de un minuto, con tres imágenes por segundo, un bombardeo sin tregua. Escúchenlo, comprendan lo que quiere decir, y entonces vayan a sentarse con su hijo, abran un libro y vuelvan la página.40
Vamos a escuchar al Bombero jefe, Beatty; su discurso a Montag puede despejar definitivamente las incógnitas sobre lo que hay que considerar en el fondo de todo bibliocausto; resultará curioso comprobar como Bradbury se anticipa claramente al pensamiento de Marcuse: Beatty propugna una sociedad unidimensional. Asimismo, la sociedad moderna como estereotipo de lo cambiante e inasible es un postulado que se quiere ver como propio de Jean Baudrillard. El discurso es largo, pero no tiene desperdicio:
Después las películas, a principios del siglo XX. Radio. Televisión. Las cosas empezaron a adquirir masa. [...] Y como tenían masa, se hicieron más sencillos -prosiguió diciendo Beatty-. En cierta época, los libros atraían a alguna gente, aquí, allí, por doquier. Podían permitirse ser diferentes. El mundo era ancho Pero, luego, el mundo se llenó de ojos, de codos Y bocas. Población doble, triple, cuádruple. Films y dios, revistas, libros, fueron adquiriendo un bajo nivel, una especie de vulgar uniformidad. ¿Me sigues? [...]-Imagínalo. El hombre del siglo XIX con sus caballos, sus perros, sus coches, sus lentos desplazamientos Luego, en el siglo XX, acelera la cámara. Los más breves, condensaciones. Resúmenes. Todo se reduce a la anécdota, al final brusco. [...] Los clásicos reducidos a una emisión radiofónica de quince minutos. Después, vueltos a reducir para llenar una lectura de dos minutos. Por fin, convertidos en diez o doce líneas en un diccionario. Claro está, exagero. Los diccionarios únicamente servían para buscar referencias. Pero eran muchos los que sólo sabían de Hamlet (estoy seguro de que conocerás el título, Montag. Es probable que, para usted, sólo constituya una especie de rumor. Mrs. Montag), sólo sabían, como digo, de Hamlet lo que había en una condensación de una página en un libro que afirmaba: Ahora, podrá leer por fin todos los clásicos. Manténgase al mismo nivel que sus vecinos. ¿Te das cuenta? Salir de la guardería infantil para ir a la Universidad y regresar a la guardería. Ésta ha sido la formación intelectual durante los últimos cinco siglos o más. [...] Acelera la proyección, Montag, aprisa, ¿Clic? ¿Película? Mira, Ojo, Ahora, Adelante, Aquí, Allí, Aprisa, Ritmo, Arriba, Abajo, Dentro, Fuera, Por qué, Cómo, Quién, Qué, Dónde, ¿Eh? , ¡Oh ¡Bang!, ¡Zas!, Golpe, Bing, Bong, ¡Bum! Selecciones de selecciones. ¿Política? ¡Una columna, dos frases, un titular! Luego, en pleno aire, todo desaparece. La mente del hombre gira tan aprisa a impulsos de los editores, explotadores, locutores, que la fuerza centrífuga elimina todo pensamiento innecesario, origen de una pérdida de tiempo. [...] Los años de Universidad se acortan, la disciplina se relaja, la Filosofía, la Historia y el lenguaje se abandonan, el idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados. Por último, casi completamente ignorante. La vida es inmediata, el empleo cuenta, el placer domina todo después del trabajo. ¿Por qué aprender algo, excepto apretar botones, enchufar conmutadores, encajar tornillos y tuercas? [...] El cierre de cremallera desplaza al botón y el hombre ya no dispone de todo ese tiempo para pensar mientras se viste, una hora filosófica y, por lo tanto, una hora de melancolía. [...] La vida se convierte en una gran carrera, Montag. Todo se hace aprisa, de cualquier modo. [...] Vaciar los teatros excepto para que actúen payasos, e instalar en las habitaciones paredes de vidrio de bonitos colores que suben y bajan, como confeti, sangre, jerez o sauterne. [...] Más deportes para todos, espíritu de grupo, diversión, y no hay necesidad de pensar, ¿eh? Organiza y superorganiza superdeporte. Más chistes en los libros. Más ilustraciones. La mente absorbe menos Y menos. Impaciencia. Autopistas llenas de multitudes que van a algún sitio, a algún sitio, a algún sitio, a ningún sitio. El refugio de la gasolina. Las ciudades se convierten en moteles, la gente siente impulsos nómadas y va de un sitio para otro, siguiendo las mareas, viviendo una noche en la habitación donde otro ha dormido durante el día y el de más allá la noche anterior. [...]
Ahora, consideremos las minorías en nuestra civilización. Cuanto mayor es la población, más minorías hay. No hay que meterse con los aficionados a los perros, a los gatos, con los médicos, abogados, comerciantes, cocineros, mormones, bautistas, unitarios, chinos de segunda generación, suecos, italianos, alemanes, tejanos, irlandeses, gente de Oregón o de México. En este libro, en esta obra, en este serial de televisión la gente no quiere representar a ningún pintor, cartógrafo o mecánico que exista en la realidad. Cuanto mayor es el mercado, Montag, menos hay que hacer frente a la controversia, recuerda esto. Todas las minorías menores con sus ombligos que hay que mantener limpios. Los autores, llenos de malignos pensamientos, aporrean máquinas de escribir. Eso hicieron. Las revistas se convirtieron en una masa insulsa y amorfa. Los libros, según dijeron los críticos esnobs, eran como agua sucia. No es extraño que los libros dejaran de venderse, decían los críticos. Pero el público, que sabía lo que quería, permitió la supervivencia de los libros de historietas. Y de las revistas eróticas tridimensionales, claro está. Ahí tienes, Montag. No era una imposición del Gobierno. No hubo ningún dictado, ni declaración, ni censura, no. La tecnología, la explotación de las masas y la presión de las minorías produjo el fenómeno, a Dios gracias. En la actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente, se le permite leer historietas ilustradas o periódicos profesionales. [...] ¿Qué es más fácil de explicar y más lógico? Como las universidades producían más corredores, saltadores, boxeadores, aviadores y nadadores, en vez de profesores, críticos, sabios, y creadores, la palabra «intelectual», claro está, se convirtió en el insulto que merecía ser. Siempre se teme lo desconocido. Sin duda, te acordarás del muchacho de tu clase que era excepcionalmente «inteligente», que recitaba la mayoría de las lecciones y daba las respuestas, en tanto que los demás permanecían como muñecos de barro, y le detestaban. ¿Y no era ese muchacho inteligente al que escogían para pegar y atormentar después de las horas de clase? Desde luego que sí. Hemos de ser todos iguales. No todos nacimos libres e iguales, como dice la Constitución, sino todos hechos iguales. Cada hombre, la imagen de cualquier otro. Entonces todos son felices, porque no pueden establecerse diferencias ni comparaciones desfavorables. ¡Ea! Un libro es un arma cargada en la casa de al lado. Quémalo. Quita el proyectil del arma. Domina la mente del hombre. ¿Quién sabe cuál podría ser el objetivo del hombre que leyese mucho? ¿Yo? No los resistiría ni un minuto. Y así, cuando, por último, las casas fueron totalmente inmunizadas contra el fuego, en el mundo entero (la otra noche tenías razón en tus conjeturas) ya no hubo necesidad de bomberos para el antiguo trabajo. Se les dio una nueva misión, como custodios de nuestra tranquilidad de espíritu, de nuestro pequeño, comprensible y justo temor de ser inferiores. Censores oficiales, jueces y ejecutores. Eso eres tú, Montag. Y eso soy yo. [...] Has de comprender que nuestra civilización es tan vasta que no podemos permitir que nuestras minorías se alteren o exciten. Pregúntate a ti mismo: ¿Qué queremos en esta nación, por encima de todo? La gente quiere ser feliz, ¿no es así? ¿No lo has estado oyendo toda tu vida? «Quiero ser feliz», dice la gente. Bueno, ¿no lo son? ¿No les mantenemos en acción, no les proporcionamos diversiones? Eso es para lo único que vivimos, ¿no? ¿Para el placer y las emociones? Y tendrás que admitir que nuestra civilización se lo facilita en abundancia. [...] A la gente de color no le gusta El pequeño Sambo. A quemarlo. La gente blanca se siente incómoda con La cabaña del tío Tom. A quemarlo. Escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón ¿Los fabricantes de cigarrillos se lamentan? A quemar el libro. Serenidad, Montag. Líbrate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al incinerador, ¿Los funerales son tristes y paganos? Eliminémoslos también, Cinco minutos después de la muerte de una persona en camino hacia la Gran Chimenea, los incineradores son abastecidos por helicópteros en todo el país. Diez minutos después de la muerte, un hombre es una nube de polvo negro. No sutilicemos con recuerdos acerca de los individuos. Olvidémoslos. Quemémoslo todo, absolutamente todo. El fuego es brillante y limpio. [...] ¿Clarisse McClellan? Tenemos ficha de toda su familia. Les hemos vigilado cuidadosamente. La herencia y el medio ambiente hogareño puede deshacer mucho de lo que se inculca en el colegio. Por eso hemos ido bajando, año tras año la edad de ingresar en el parvulario, hasta que, ahora, casi arrancamos a los pequeños de la cuna. Tuvimos falsas alarmas con los McCIellan cuando vivían en Chicago. Nunca les encontramos un libro. El historial confuso, es antisocial. ¿La muchacha? Es una bomba de relojería. La familia había estado influyendo en su subconsciente, estoy seguro, por lo que pude ver en su historial escolar. Ella no quería saber cómo se hacía algo, sino por qué. Esto puede resultar embarazoso. Se pregunta el porqué de una serie de cosas y se termina sintiéndose muy desdichado. Lo mejor que podía pasarle a la pobre chica era morirse. [...] Afortunadamente, los casos extremos como ella no aparecen a menudo. Sabemos cómo eliminarlos en embrión No se puede construir una casa sin clavos en la madera. Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión, para preocuparle; enséñale sólo uno. o, mejor aún, no le des ninguno. Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra. Si el Gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, mejor es que sea todo eso que no que la gente se preocupe por ello. Tranquilidad, Montag. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares, o los nombres de las capitales de Estado, o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralos de datos no combustibles, lánzales encima tantos «hechos» que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces, tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse. Y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como Filosofía o Sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. Cualquier hombre que pueda desmontar un mural de televisión y volver a armarlo luego, y, en la actualidad, la mayoría de los hombres pueden hacerlo, es más feliz que cualquier otro que trata de medir, calibrar y sopesar el Universo, que no puede ser medido ni sopesado sin que un hombre se sienta bestial y solitario. Lo sé, lo he intentado ¡Al diablo con ello! Así, pues, adelante con los clubs las fiestas, los acróbatas y los prestidigitadores, los coches a reacción, las bicicletas helicópteros, el sexo y las drogas, más de todo lo que esté relacionado con reflejos automáticos. Si el drama es malo, si la película no dice nada, si la comedia carece de sentido, dame una inyección de teramina. Me parecerá que reacciono con la obra, cuando sólo se trata de una reacción táctil a las vibraciones. Pero no me importa. Prefiero un entretenimiento completo.
Fahrenheit 251 es una utopía sombría, y el elemento utópico aparece en Don Quijote representado en el gobierno de Sancho Panza. La teramina o consuelo farmacológico no es menos real que el loto de Homero, el soma de Huxley, el vino y el condumio para Sancho Panza, la cocaína para la sociedad moderna y, solamente para algunos, la lectura que se hace para olvidar, el logos que no se hace carne, que no da fe de sí mismo en la acción. El fuego tiene sin duda alguna un significado de regeneración y de destrucción, que se contiene en los mitos del fénix y de Eróstrato: aniquila quien quiere perdurar. Cuando preguntaron a Jean Cocteau qué salvaría del Museo del Prado si se incendiase, contestó: “El fuego”. El biblioclasta, desde un punto de vista psicológico, es un enfermo que sufre de complejo apocalíptico, ya que juzga que la purificación, la salvación de su ego amenazado, diríamos, se obtiene por medio de la destrucción de lo que define como nocivo, que siempre es otro o lo otro. Por eso decía Heine que se comienza por quemar libros y se continúa quemando hombres. El «bibliocausto» precede al Holocausto, como bien ha documentado Báez. Échense a temblar.
Notas:
[1] La depresión final de Don Quijote, su desesperanzada cordura, se deja ver también en la interpretación del mito que hace Rubén Darío en su cuento “DQ”, compuesto en 1899, tras la derrota de España en la guerra contra Estados Unidos, en línea con las posteriores “Letanías de nuestro señor Don Quijote” de sus Cantos de vida y esperanza, publicadas el año del tricentenario, 1905.
[2] Es el soneto “Fabio, notable autoridad se saca...”, en realidad una burla de la falsa y presuntuosa erudición, al estilo de la que hizo Quevedo en su soneto 589, donde opone las “almas de cuerpos muchos” a los “cuerpos sin almas”, es decir, el alma que tiene libros leídos y asumidos al hombre que los colecciona sin leerlos y presume de poseerlos. Lope de Vega trató el tema ya anteriormente en La Filomela, en su soneto “Libros, quien os conoce y os entiende...”, donde identifica su vida con la letra impresa: “Pues todo muere, si el sujeto muere. / ¡Oh estudio liberal, discreto amigo, / que sólo hablas lo que un hombre quiere / por ti he vivido, moriré contigo!”.
[3] Como suele repetir George Steiner, el último hombre que pudo abarcar la totalidad del conocimiento humano fue Leibniz; tras él no fue posible la utopía humanista enciclopédica de la Ilustración y el conocimiento unificado se convirtió en labor conjunta de especialistas o en vana especulación de eruditos a la violeta. Emerson pensaba que lo ensencial de toda civilización podía contenerse en la obra de cuatro o cinco autores y, por ejemplo, aducía que Grecia entera podía reconstruirse con solamente las obras de Homero, Plutarco y Platón. Un reflejo de esto aparece en El conde de Montecristo de Alejandro Dumas, cuando el abate Faria enseña a su joven discípulo que la cultura puede reducirse a unos cuantos libros.
[4] Una excelente y documentada panorámica la ofrece Fernando Báez en su Historia universal de la destrucción de los libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak, Barcelona, Destino, 2004.
[5] “¡O ínclito sabio, autor muy çïente, / otra y aún vegada yo lloro / porque Castilla perdió tal thesoro, / non conosçido delante la gente! / Perdió los tus libros sin ser conosçidos, / e cómo en esequia te fueron ya luego / unos metidos al ávido fuego, / otros sin orden non bien repartidos; / çierto en Athenas los libros fengidos / que de Pitágoras se reprobaron / con çerimonia mayor se quemaron, / quando al senado le fueron leídos!”
[6] Según Fernando Báez, la nómina de autores quemados y censurados incluía a Freud, Marx, Remarque, Brecht, Kafka, Heine, Einstein, Buber, Broch, Mann, Musil, Proust, Zola, Wells, Zweig o London, por citar los autores más conocidos.
[7] Los comunistas destruyen decenas de bibliotecas en Hungría en 1945 y cuatro décadas después la caída de Ceacescu en Rumanía se acompaña con la destrucción de medio millón de libros de la Universidad de Bucarest. La biblioclastia prosigue, contumaz, con la Revolución Cultural maoísta, las dictaduras chilena y argentina, Cuba, el régimen talibán... Ni siquiera se libra Harry Potter, porque los fundamentalistas norteamericanos destruyen sus libros por considerarlos inductores del satanismo.
[8] Por señalar solamente algunos, Platón fue acusado de quemar los libros de Demócrito, pero también diseñó una república ideal donde los poetas no serían aceptados. David Hume pedía que se destruyeran todos los libros de metafísica. Martin Heidegger entregó ejemplares a sus alumnos para que los quemaran en 1933, una vez que se había incorporado al partido nazi.
[9] “En el orden simbólico los significados del libro se multiplican y enriquecen en gran manera. Para todo el mundo el libro es el símbolo de la cultura, de la difusión de ideas. [...] Para el cristiano el Libro de la Naturaleza (Liber Naturae) era símbolo de la Creación, y una adecuada práctica del método exegético llevaba a revelar la influencia divina desde el mundo natural hasta las más empinadas alturas. Quemar un libro, por consiguiente, adquiere el remontado valor simbólico de un atentado contra la Creación. Como no se puede matar la Idea -platónica o no-, se trata de matar las ideas, y la forma más expeditiva es eliminar sus medios de difusión, o sea quemar los libros”.
[10] Daniel Eisenberg, “La biblioteca de Cervantes. Una reconstrucción.” Studia in honorem prof. Martín de Riquer II Barcelona: Quaderns Crema, 1987, pp. 271-328.
[11] Arturo Pérez Reverte hace decir a su bibliófilo personaje Víctor Farias que la biblioteca de Don Quijote contenía noventa y cinco libros (El club Dumas, cap. VII)
[12] Virgilio, Bucólicas, III, v. 60.
[13] Igitur, ut Aratus ab Iove incipiendum putat, ita nos rite coepturi ab Homero videmur. Hic enim, quem ad modum ex Oceano dicit ipse amnium fontiumque cursus initium capere, omnibus eloquentiae partibus exemplum et ortum dedit. hunc nemo in magnis rebus sublimitate, in parvis proprietate superaverit. (Marco Fabio Quintiliano, Institutiones, X, 46).
[14] Arturo Marasso, Cervantes, 1946.
[15] Citaré por la traducción de José Robles para la editorial Calpe (1920), que es lo que tengo.
[16] Victor-Alfred de Vigny, Chatterton, Madrid: Calpe, 1920, p. 132.
[17] La escena descrita es el saco del Arzobispado el 14 de febrero de 1831.
[18] Cfr. Emilio Alarcos Llorach, “"La interpretación de Bouvard et Pécuchet y su quijotismo", Ensayos y estudios literarios. Madrid: Ediciones Júcar, 1976, p. 61-98. El trabajo original se publicó en 1948.
[19] Miguel de Unamuno, “La revolución en la biblioteca de Ciudamuerta”, Cuentos de mí mismo. Madrid, 1997, pp. 207-212
[20] El escritor y dramaturgo valenciano Enrique Pérez Escrich (1829-1897), famoso por sus “novelas por entregas” de intención cristiana y moralizadora. Murió pobre, dirigiendo un asilo.
[21] Ramón Ortega y Frías (1825-1883), novelista por entregas granadino seguidor del gran maestro del género de las novelas por entregas, Fernández y González, pero con menos talento que éste. Escribió ciento cincuenta, de nulo valor literario y en las que recurre a lo truculento y espeluznante. Abelardo y Eloísa (1867) fue su mayor éxito.
[22] Torcuato Tárrago y Mateos (1822-1889) fue un fecundo periodista, escritor y músico accitano que compuso novelas históricas y libros de viajes; escribió en El Independiente y fundó El Eco de Occidente en Granada junto a su paisano Pedro Antonio de Alarcón; también dirigió El Popular en Madrid; algunas de sus obras se siguen reeditando, como Historia de un sombrero blanco o A doce mil pies de altura. A veces toma como modelo a Julio Verne. Conocía muy bien el mundo eslavo, lo que aprovecha para ambientar ahí algunas de sus obras, y fue el primero en escribir un cuento sobre la Guerra de Independencia de Bulgaria.
[23] Wenceslao Ayguals de Izco, (1801-1873), escritor de inspiración satírica y social que cultivó asiduamente la novela por entregas o folletín como medio para acceder a concienciar al proletariado. María o La hija de un jornalero es su obra más famosa y traducida al italiano, francés y portugués.
[24] Azorín ignoraba que “Pedro Escamilla” es un seudónimo de Julián Castellanos y Velasco, un escritor de folletines sensacionalistas y piezas teatrales de escaso valor literario fallecido en 1891. Más importancia tuvo el historiador y jurista José Muñoz Maldonado, (1807-1875), conde de Fabraquer y vizconde de San Javier, ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, que dirigió la revista El Museo de las Familias; colaboró en El Panorama, Periódico de Literatura y Arte y aquí figura como habitual traductor de folletines franceses de Paul de Kock; también tradujo Los Miserables de V. Hugo. Antonio de San Martín (1841-1887). Coruñés, de ideología progresista, autor de algunas poesías y un vastísimo conjunto de novelas folletinescas de inspiración histórica, tales como Horrores del feudalismo: la torre de los vampiros (1871), La Edad del Hierro (1874), La sacerdotisa de Vesta (1874), La esposa enterrada en vida (1876), Los misterios de la calle de Panaderos (1880), Desde la timba al timo. Novela original de malas costumbres contemporáneas, consecuencia de los vicios en la sociedad, (1880), Nerón, (1875) etc... Si hubiera que destacar algunas, serían las cinco consagradas a Quevedo, a cuya lectura era muy aficionado. Florencio Luis Parreño (1822-1897) compuso novelas históricas y de aventuras de intención moralizadora y católica en la línea de Fernández y González y Ortega y Frías, donde ensalza patrióticamente las hazañas guerreras de los españoles. Rechaza el naturalismo francés y de vez en cuando salpica sus obras de reflexiones moralizantes. El valenciano Luis de Val (1867-1930) es el más moderno de estos autores. Revelan el tono de su obra los títulos de algunas de sus novelas: Los ángeles del arroyo (un libro para los padres), El Calvario de un ángel o El manuscrito de una monja, El hijo de la obrera, El Honor o La riqueza de los pobres, El triunfo del trabajo, La explotación humana, La honra del hogar, La mujer de ellos, Sola en el mundo o El manuscrito de una huérfana...
[25] José Martínez Ruiz, “La biblioteca de Don Quijote”, en Con permiso de los cervantistas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1948, pp. 181-182.
[26] Pío Baroja, “Auto de fe”, en su Con la pluma y con el sable, Obras completas III, Madrid: Biblioteca Nueva, 1979 (2.º ed.), pp. 436-438
[27] Hay traducción moderna en Barcelona: Acantilado, 2004, por la cual cito.
[28] Es una de las obras clásicas en que Thomas Hughes narra su educación; es más conocida la primera parte, que transcurre en la escuela preparatoria de Rugby y que ha sido llevada a la pantalla varias veces. Con esta elección revela Saroyan su conciencia de no haber tenido una educación completa y su deseo de superarlo.
[29] Augusta Jane Evans Wilson, Inez: A Tale of the Alamo, (1855); se trata de una novela primeriza, sentimental y anticatólica en que se contrapone un seductor byroniano a las virtudes tradicionales de una heroína.
[30] Hall Caine (1853-1931) fue secretario de Dante Gabriel Rosetti y como autor de novelas populares logró éxitos de venta asombrosos. Seguramente Saroyan escoge su nombre por ser autor de una novela significativa, El chivo expiatorio.
[31] James Brander Matthews, (1852-1929) fue uno de los primeros teóricos en literatura dramática. Con esta elección, Saroyan, que era también un exitoso autor dramático, caracteriza su interés por el teatro.
[32] ''Sólo fue un preludio. Allí donde se queman libros, se queman finalmente también hombres.".La frase pertenece a su tragedia Almansor, escrita en 1820 y se ha considerado una profecía del destino de Alemania en el siglo XX.
[33] Primo avulso non deficit alter aureus, et simili frondescit virga metallo. “Al faltar el primero no falta otro de oro, y echa hojas el tallo del mismo metal”, Virgilio, Eneida, VI, v. 143. Es la rama de oro que ha dado nombre a la famosa obra de Frazer, consagrada a Proserpina que la Sibila le dice a Eneas que debe recoger para poder caminar por el Infierno. Con ello alude Vilallonga, a través del texto clásico pagano, al famoso mito bíblico del árbol de la ciencia del bien y del mal sobre el que diserta Nietzsche en El Anticristo.
[34] De Manuel Vázquez Montalbán, Historias de política ficción. 1987
[35] Uso ficción científica en vez del anglicismo “ciencia-ficción” y en vez de ese equivalente pero excluyente marbete de “anticipación” con que han querido rotular este género los bibliotecarios.
[36] Dentro de esta ficción metafísica, prevalida con relativa frecuencia del mecanismo de la parábola o narración simbólica, pueden contarse también autores como Calderón, Melville, Kafka, Unamuno, Beckett, Calvino o Bergman.
[37] El tribunal Russell II de Bruselas estaba conformado por intelectuales y realizó denuncias sobre la violación de derechos humanos en América Latina; se llamó así en memoria del auspiciado por el filósofo y matemático inglés Bertrand Russell en denuncia de la Guerra de Vietnam, y actuó como vicepresidente del mismo Gabriel García Márquez.
[38] Los cuentos Bonfire, Bright Phoenix, The Exiles, Usher H y El peatón, de los cuales sólo me consta estar traducido el último.
[39] Op. cit.
[40] Ibidem.
© Ángel Romera
Y es que si una obra clásica es un patrón que sirve de guía consciente o inconsciente para engendrar una literatura de imitaciones más o menos visibles, incluso a traves de la creación de nuevos géneros, también es verdad que, inversamente, no es menos Don Quijote una obra anticlásica y anticanónica que no engendra nuevos textos sino que los destruye. Si por un lado engendra la novela polifónica, por otro asesina los libros de caballerías, esos sueños literarios o literatura soñada de naturaleza fantástica y plana que fueron elección preferente en los predios nórdicos de la tradición occidental y que pasaron por obra y gracia (mucha) de Don Quijote al desván del desdén, vuelta su pasión una fogata que puebla los anales diáfanos del viento.
Es esta antinomia la que Umberto Eco quiso ver reflejada en su división entre escritores integrados y apocalípticos, entre la letra del recuerdo y el fuego del olvido en el penúltimo capítulo de El nombre de la rosa, representando ambos principios en Jorge de Burgos, siniestro travestimiento borgesiano del cura cervantino, fe que no cree en nada, y de Guillermo de Baskerville, holmesca y wittgensteniana personificación de una razón que duda de todo menos de sí misma. Y todo se resuelve al fin a favor de la existencia real con la destrucción de la mayoría de los libros (salvo los fragmentos que logra salvar Adso) y en Don Quijote con la consunción del último ejemplar de su propia biblioteca, él mismo, víctima mortal del más terrible de los desengaños y de la más asesina de las desilusiones.[1]
“Libro es el que enseña, no el que sabe”, afirma Lope de Vega en un soneto sobre los libros de Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé Burguillos[2]. Esa personificación de la letra impresa, y con ello de una cultura es precisamente una de las metáforas que se acuñarán a lo largo de mi exposición, que pretende estudiar la metaliteratura engendrada por un solo capítulo, la intertextualidad que se ha tramado teniendo por hipotexto uno de los capítulos liminares de la obra, aquel en que precisamente se realiza un bibliocausto, paradoja auténtica en sí misma en tanto que los nombres de unas obras, como en El nombre de la rosa, han sido salvados del olvido por el recuerdo mismo de su extinción. Me propongo revelar la estela del donoso escrutinio de Cervantes en la literatura universal desde su tiempo hasta acá y estudiar cómo ese verbo se encarna en una metáfora de la autodestrucción del creador con sus distintos matices, entre ellos las parábolas sobre el control ideológico del poder que suscita y uno de sus aspectos menos observados, la apreciación de la insuficiencia intelectual del hombre moderno ante la enormidad del conocimiento, que en cierta manera encarna el último mito que ha engendrado la cultura europea, Fausto[3]. ¡Ardua parece la empresa, quizá quijotesca, pero cumple acometerla ya que no ha sido realizada por ahora! Así, y para resumir lo que sobrevendrá, empezaré por evocar los bibliocaustos históricos, para interpretar luego el capítulo cervantino y analizar los donosos escrutinios de los románticos Alfred de Vigny y Henri Murger; las parábolas metafísicas de Gustave Flaubert y Miguel de Unamuno; el antiescrutinio de Pío Baroja; el escrutinio de folletinistas de Azorín; el fáustico de Lorenzo Vilallonga; el humanista de William Saroyan; el kafkiano de Jorge Luis Borges; el postmarxista de Julio Cortázar y Manuel Vázquez Montalbán; el clásico de Ray Bradbury; el ontológico de Enrique Vila Matas; el metaliterario de Carlos Ruiz Zafón y el semiótico del ya citado Eco.
¿Qué es un bibliocausto? La quema de libros por cualquier motivo. Este puede ser, como ocurre con Cervantes, por simple sentido crítico de salvar lo mejor, por más que Plinio nos recuerde que no hay libro malo que no tenga algo bueno. La crítica literaria es una constante en la obra de Cervantes, y nace del amor a los buenos libros; la crítica literaria del alcalaíno no trata, por tanto, de realizar un bibliocausto total: éste se alcanza, sin embargo, cuando se destruye el hombre desesperado que es cifra y resumen de toda esa literatura, Don Quijote. De hecho, en la crítica cervantina se salvan no pocos libros, incluso aquellos que condena, pues de ellos nos conserva al menos el nombre; un bibliocausto propiamente dicho, por el contrario, no es una obra de amor a la literatura, sino todo lo contrario: es un acto desordenado de vandalismo, un extraño impulso atávico de irracionalidad animal y aborrecimiento que atenta contra todo lo que de más noble ha producido el espíritu humano, la capacidad de reconocer lo otro y, en suma, lo que nuestro espíritu más íntimo se niega a aceptar: la tradición, la memoria, la eternidad, el tiempo, la decadencia, la muerte que se constituye en fin de Don Quijote. La mayoría de estos bibliocaustos son reales e históricos y están desprovistos de humanismo, no asumen una tradición cultural de la que sean consecuencia. Yo me ciño a los que por el contrario la presuponen, porque son un acto constrictivo de autoafirmación artística, de reducción a la pura identidad de lo que se considera excesivo o indigesto para las proporciones humanas, los bibliocaustos que en suma salvan al ser humano de esa destrucción..
El bibliocausto o biblioclasmo, la destrucción de libros por odio hacia lo que contienen y más en concreto a las personas que los hicieron, es un reflejo literario de hechos históricos reales[4]. Los faraones egipcios y los emperadores romanos solían borrar higiénicamente los nombres de quienes habían sido una peste o una calamidad para ellos mismos o sus pueblos. Sin embargo, el más antiguo bibliocausto documentado fue tal vez uno de los más dañinos y esterilizadores, una auténtica abolición del pasado: la quema del todos los libros del imperio chino por el primer emperador del reino unificado, Qin Shih Huang Ti (213 a.C.), grande por muchos conceptos, su gran muralla y su gran tumba, pero no precisamente por su respeto hacia la cultura escrita, ya que como político quería refundir en una sola nación otras muy diversas y para ello necesitaba destruir su memoria y su cultura. El primer bibliocausto es, pues, también uno de los primeros actos de manipulación ideológica. Con similar propósito y en diferentes épocas los políticos repitieron tan dudosa hazaña hasta los tiempos actuales, en que se quemaron las bibliotecas musulmanas de Sarajevo y Bagdad; más o menos lo mismo hicieron los musulmanes con la Biblioteca de Alejandría o la iglesia católica asegurando con su Index librorum prohibitorum la difusión de las ideas que le convenían y proscribiendo de las mentes católicas a toda una serie de glorias de la ciencia y de la humanidad, porque no lo eran de la divinidad: no reconocían al hombre los mismos derechos que a Dios. El cardenal Cisneros hizo humo de las bibliotecas musulmanas granadinas. No menos hicieron los secuaces de la ignorancia al querer extirpar o reducir hasta la insignificancia instrumental las humanidades del sistema educativo. Numerosos manuscritos perecieron en Alejandría, quemada en parte por César y más tarde por sus conquistadores árabes, así como en Constantinopla. Los aztecas y mayas, que disponían de escritura, vieron destruidos todos sus códices por Fray Diego de Landa (y aun los mismos indios hicieron lo mismo, como el emperador azteca Itzcóatl, quien antes de morir en 1440, a semejanza del emperador chino, hizo una pira para fundar la historia a partir de su reinado); a la muerte en diciembre de 1434 de don Enrique de Villena, pariente del rey Juan II de Castilla y con fama entre el pueblo de hombre diabólico por sus conocimientos, el propio rey ordenó la quema de sus libros para impedir la difusión de ideas que consideraba peligrosas; que eso escoció a los humanistas de la época, lo demuestra Juan de Mena en su Laberinto de Fortuna[5]. Si hicieron algo infatigables perseguidores de manuscritos como Poggio Bracchiolini, que consiguieron salvar no poco de Cicerón y otros autores, entre ellos Lucrecio, y si hubo reyes bibliófilos como Sisebuto o Alfonso X, ello no empeció que por ejemplo el primero, siendo como era un personaje culto, librara la primera persecución hispánica contra los judíos después de las habidas en el Imperio Romano. Son también bien conocidas las hogueras inquisitoriales de libros y sus expurgos y versiones censuradas, la hoguera hecha por los nazis con autores judíos, comunistas o decadentes (1933)[6], la quema por los aliados de la biblioteca del monasterio siciliano de Montecasino y los ya mentados memoricidios efectuados por los serbios (1993) y los norteamericanos en Irak (2004), acontecimientos cuya contemporaneidad no anuncia nada bueno para el futuro. Por referir algo sólo de este último, los bombardeos acabaron no sólo con miles de vidas, sino con los manuscritos de las primeras traducciones al árabe de Aristóteles, tratados irreemplazables de matemáticas del también poeta Omar Khayyam y alrededor de un millón de libros que ya nadie leerá, por no mencionar la desaparición de las antiquísimas tabletas sumerias y de archivos de todo género. Por otra parte, y junto a estos bibliocaustos colectivos[7], existen también las bibliocaustos individuales: autores que han quemado o querido quemar sus obras. Todos recordarán, en ese sentido, las órdenes de Virgilio y de Kafka en sus lechos de muerte de destruir todas sus obras. En el primer caso, el tema del bibliocausto constituye de hecho el pretexto de casi toda la obra maestra de Hermann Broch, La muerte de Virgilio, publicada en 1945, muy significativamente al término de la II Guerra Mundial; en ella se cuestiona el “valor” del arte y la desintegración de los valores en un mundo que es básicamente injusto (¿es posible escribir poesía después de Auchwitz?), tema que hubiera agradado a Cervantes, por medio del discurso alucinado del moribundo poeta latino. Por otra parte, también existen los autores que persiguen con el fuego las obras de los otros[8]. Más recientemente, los surrealistas, que no asumen tradición cultural alguna, destruyen los libros que leen; Luis Buñuel, por caso, arrancaba las páginas de los libros después de leerlas. Un comportamiento similar parece haber asumido Francisco Umbral, al que no se puede acusar de no apreciarse a sí mismo en su obra, pero que no tiene empacho de, en vez de quemar los libros ajenos que no le gustan, arrojarlos a la piscina de su dacha.
Un psicoanalista aventuraría que la destrucción de la memoria es un procedimiento de higiene con el que el atormentado quiere rejuvenecer o destruir el tiempo y, con él, la muerte, o borrar un pasado que ofende; pero se ve más autorizada la interpretación sociológica del control político o de las fuerzas económicas que controlan el poder político, como lo ha sido siempre el control de la información, del cual depende toda libertad de opción; ¿no ha indicado acaso Luis Rosales que la libertad, por la que tanto luchó Cervantes, es uno de los temas principales de Don Quijote? Juan Bautista Avalle Arce afirma algo parecido[9]. Pero yo no voy a entrar ahora en esta cuestión, pues mi objetivo en primer lugar es examinar, al principio de una larga lista, el bibliocausto de Cervantes en El ingenioso hidalgo.
Hay un aspecto de la personalidad de Don Quijote que se ha solido soslayar o evitar: era un bibliómano que leía día y noche y a veces se encontraba con la aurora ante él. Un bibliómano que intentaba liberarse de su obsesión llevando los libros a la realidad, o convirtiéndolos en realidad de una forma teatral, pues no en vano Cervantes era un autor teatral frustrado por Lope de Vega y en la génesis de Don Quijote tuvo no poco que ver la crítica hacia este personaje, autor y personaje de su propio romancero y marchado a luchar contra los molinos tormentosos del Canal de la Mancha y los ingleses. Sabemos de Cervantes, porque él mismo lo cuenta, que se detenía en las calles a leer los papeles arrojados al suelo. ¿Cuántos libros tenía Don Quijote? Por Daniel Eisenberg sabemos al menos los que tenía Cervantes, más de doscientos10. Pero el personaje poseía muchos más. Al comienzo del capítulo VI, en que se realiza el donoso escrutinio, se refiere que el ingenioso hidalgo contaba con “más de cien cuerpos de libros grandes muy bien encuadernados, y otros pequeños”, si bien luego Don Quijote triplica su número cuando escucha la historia de Cardenio: «Allí [en su innominada aldea] le podré dar más de trecientos libros que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida» (I, XXIV)[11]. Era una biblioteca costosa, pues se dice también que vendió fanegas de sembradura para comprarse tantos libros, y que por leerlos dejó de administrar su hacienda y casi llegó a condiciones menesterosas, lo que se deduce de su sobria forma de vida. Una historia muy parecida a la de Walter Scott, noble escocés venido a menos y creador de novelas históricas protagonizadas por pomposos caballeros medievales, que declaró más de una vez considerarse a sí mismo un Quijote escribiente.
Cura y Barbero empiezan su escrutinio cuando el primer libro que toman resulta ser el más famoso, de lo cual se sorprende mucho el cura:
Y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatro de Amadís de Gaula, y dijo el cura: -Parece cosa de misterio ésta; porque según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen deste; y así, me parece que, como a dogmatizador de una secta tan mala, le debemos, sin excusa alguna, condenar al fuego».
Y, según lo que oyó decir el barbero,
Es el mejor de todos los libros de este género que se han compuesto; y así, como a único en su arte, se debe perdonar.
El cura se pasma porque con esta casualidad la naturaleza ha venido a imitar al arte, ya que encontrar a la cabeza del género a la obra más importante es un topos literario clásico: ab Jove principium[12], por más que el modelo directo de Cervantes sea claramente el catálogo de autores del libro X de las Institutiones de Quintiliano, donde éste comenta que se debe siempre empezar siguiendo un orden jerárquico cuando se trata de enumerar autores:
Pues así como Arato cree que por Júpiter debe comenzarse la astrología, así me parece que nosotros debemos comenzar según la norma por Homero. Porque este, así como dice él mismo que la abundancia de aguas de las fuentes y ríos tiene su principio en el Océano, sirvió de ejemplo y de modelo a toda parte de que se compone la elocuencia. Nadie le ha sobrepujado ni en sublimidad tratando de cosas grandes, ni en propiedad hablando de cosas pequeñas.[13]
Cervantes habría leído a Quintiliano en el texto latino o en la traducción italiana de Toscanella (Venecia, 1566); es posible también, como quiere Arturo Marasso, que tuviera presente la Subasta de filósofos de Luciano[14]. El caso es que, como señalan los críticos, en todo el donoso escrutinio se excluyen los libros de devoción -la vida contemplativa no es algo que fuera mucho con Quijano-, así como los de historia y la novela picaresca, seguramente porque el realismo no sintonizaba con las mentiras ficticias que ilusionaban al enjuto hidalgo; hay poesía heroica, libros pastoriles y libros caballerescos, nada más, así como las disparatadas fantasías de Torquemada.
La clave para interpretar el capítulo sexto la da, sin duda, el capítulo cuadragésimo séptimo del cuarto volumen, donde el cura hace un análisis comparativo entre lo que es buena y mala narrativa, evocando precisamente el capítulo sexto; pero hay que matizar además que del clerical escrutinio se salvan únicamente los arquetipos, los que destacan por su singularidad o “invención”; Cervantes se ufanaba de originalidad como narrador y sus novelas eran doblemente “ejemplares” no ya por su virtud, sino por su carácter único y primigenio: no eran “imitadas ni hurtadas” como las del Patrañuelo de Timoneda; su mismo hidalgo era “ingenioso”, esto es, creativo, novedoso no sólo en la acepción que a ese adjetivo quiso darle el doctor Huarte de San Juan. En consecuencia, se salvan los arquetipos, los modelos de series de novelas: el Amadís de Gaula como primero de los amadises, el Palmerín de Inglaterra como cabeza de los Palmerines y el Tirante el Blanco como único y excepcional libro realista, al que se reprocha sin embargo cierta indecencia. De la misma manera, si existe un original italiano del poema del Ariosto, lo prefiere el cura mejor que una traducción: todo es cuestión de “originalidad”. El personaje protagonista además lo proclama: es un arquetipo viviendo en el país de las reminiscencias, y debían suprimirse la copias:
«Yo sé quién soy, y sé que puedo ser no sólo los que he dicho [Valdovinos, el moro Abindarráez], sino todos los doce Pares de Francia y aun todos los nueve de la Fama...» I, 5.
El Renacimiento había multiplicado el número de los libros y se hacía necesario escoger lo mejor: decae pues el argumento y principio de autoridad medieval y surge el sentido crítico racionalista, precisamente para restablecer ese principio sobre más firme base. Ese sentido crítico es consecuencia del cada vez más intenso sentimiento de la insuficiencia de la razón humana, postura que conduce al escepticismo o al nihilismo y que causará la “desilusión”, “desencanto” o desencantamiento y muerte de Don Quijote. El prólogo de Don Quijote es una burla de la erudición pedantesca que acumula citas de forma pedregosa, sin selección, sin establecer una jerarquía desde la idea; de esa manera, Cervantes, que era discípulo del erasmista López de Hoyos, se decanta por la imitación ecléctica erasmista frente a la imitación ciceroniana, que todo lo limita a un solo autor. Don Quijote imita varios modelos, pero no solamente uno, su escritura es, según sus palabras, una escritura libre, “desatada”:
Porque la escritura desatada [...] da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria.
Podría decirse que, como asegura el gran narrador Paul Auster, desdoblado en personaje de su novela La ciudad de cristal, primera de su Trilogía de Nueva York, que el verdadero autor de Don Quijote es Don Quijote, que elige a sus propios narradores en el Cura, Sancho y el Bachiller y se disfraza de Cide Hamete Benengeli para que ellos le cuenten la historia a fin de que sirva de efecto curativo de su manía al pobre hidalgo cuando se lea así retratado. Esa amalgama de diversos puntos de vista es lo que confiere la originalidad a la novela cervantina para Auster, quien declara en una entrevista incluida en su El arte del hambre que Cervantes le impresionó profundamente. La inclinación metaficcional de su última narrativa (y en concreto de La noche del oráculo) parece derivar en parte de esta raíz cervantina y de esa reflexión incluida en esta obra inicial, primero de sus grandes éxitos.
Pero, volviendo a este famoso capítulo, que resulta fundamental en tanto que la crítica ha afirmado que es el verdadero umbral de la decisión de Cervantes de prolongar lo que en principio iba a ser una novela ejemplar, sostengo que es la imitatio eclectica la verdadera raíz de la estructura paródica de Don Quijote, que es a la vez una parodia del romancero, de los libros de caballerías y una más ocasional de los libros pastoriles y del teatro de Lope de Vega, sin contar por otra parte la inclusión de discursos, novelas intercaladas, entremeses, chistes, cuentecillos, refranes y poemas. Por esa razón El licenciado Vidriera es de hecho un precedente del Don Quijote menos por el personaje protagonista, el “loco sabio” Tomás Rodaja, que por constituir un variopinto centón de chistes, y pertenece más bien, salvo mejor parecer, al usitado género de las misceláneas o silvas de varia lección que hacía furor en la época, habida cuenta de que la mayor parte de su contenido central es ese y su leve esquema narrativo es un paréntesis que se limita a ofrecer principio y final. Como precedente, pues, de la primera parte de Don Quijote, ha de contarse no sólo por ofrecer un modelo de personaje, sino por poseer una estructura de formas encajadas y heterogéneas típicamente manierista similar a la gran narración quijotesca posterior.
Por otra parte, hay que tener en cuenta el bibliocausto como la hábil triquiñuela de un escritor que sabía que los hechos poco importantes tenían que ser tratados como si lo fueran e,. inversamente, los importantes no (de ahí, entre otras cosas, la simplicidad que caracteriza al capítulo en que muere Don Quijote). El hecho de que sea un personaje libresco el que quema un libro es en realidad un artificio narrativo que sirve para consolidar una nueva estética: el Realismo. Con la quema de los libros se concede a una realidad ficticia el status de realidad verdadera desarmando toda posible crítica en el pacto narrativo autor-lector.
Por otra parte, a lo largo del episodio, es evidente el paralelismo que hace Cervantes con un auto de fe: “El brazo seglar” del ama utiliza la fórmula con que la Inquisición entregaba a los reos al fuego. ¿Se encuentra aquí alguna crítica a los autos de fe? El caso es que dos frases hechas más pueden inclinar el juicio por ese camino: “tras la cruz se halla el diablo” y “pagan justos por pecadores” cuando se deja al resto de los libros que sean condenados al fuego sin remisión. Sea lo que piense Américo Castro, ni sí ni no. Cervantes se compadece de algunos libros “que esperan pacientemente el fuego”, pero no hay elementos textuales suficientes para suponer nada, cuando tampoco lo supusieron sus quisquillosos contemporáneos: Cervantes criticaba a la Inquisición tal y como la sociedad de su tiempo permitía esa crítica, amparado en el anonimato de las frases hechas y los refranes.
¿Cuál fue el primer eco de este capítulo en la literatura universal? Hay que esperar hasta el siglo XIX con los albores del Romanticismo. Un militar retirado y desilusionado como Alfred de Vigny se identifica con un caballero desencantado como Don Quijote. Para aquél la labor del artista es tan inútil como la del manchego. Es famosa la anécdota que se inventa Vigny: cuando le preguntan a Cervantes en su lecho de muerte a quién ha querido representar en Don Quijote, responde: “A mí”. La botella al mar del francés es lo mismo que Don Quijote contra el molino de viento, algo tan “condenado” al fracaso como Eloa, la lágrima de Dios que intenta redimir a Satán o como Chatterton el poeta, quien, ahogado por el aburguesado y vulgar materialismo orleanista representado en Talbot y Bell, quema sus libros y se suicida, y es a lo que voy. Es el Chatterton de Alfred de Vigny15. Al igual que Don Quijote, Vigny centra toda su obra en un concepto de honor militar anticuado, que entiende como imperativo categórico para la vida, y su lírica, de naturaleza romántica y metafísica, indaga en la inutilidad y soledad de la obra de arte como comunicación. El genio es fundamentalmente incomprendido, o no lo sería. Ese es el sentido de su famosa Bouteille à la mer, y ese es el sentido también del sacrificio del poeta juvenil Chatterton, quien quema sus manuscritos y se envenena. Quizá haya que aclarar que Thomas Chatterton existió realmente entre 1752 y 1770 y resultó ser el falsario más joven de la historia. Aprendió a leer por sí mismo a los siete años y como lector voraz leía todo el día en el altillo de su casa. Admirador de Macpherson, creó un heterónimo, cual Pessoa los suyos, con apenas 18 años, personas, linajes, biografías y autobiografías. Hizo que sus propias creaciones se cartearan entre ellos y no le tembló el pulso en mezclarlos entre sucesos y personajes reales. Es un personaje de su propio texto, como Don Quijote, que habita degradado en un extraño libro de caballerías, pero no engendró un caballero medieval, sino un monje medieval, Thomas Rowley, cuyo lenguaje antiguo llegó a engañar a ilustres escritores como Horace Walpole, si bien los especialistas descubrieron al cabo la superchería y el muchacho, que sólo pretendía ganar dinero para su madre pobre, se suicidó, como el propio Macpherson, otro ilustre falsario creador del bardo Ossian, del rey Fingal y de toda su cosmogonía céltica. En su pieza literaria sobre Chatterton, Vigny encuentra un Don Quijote adolescente que como el Werther de Goethe se enamora de una mujer, Kitty Bell, casada con una auténtica vulgaridad burguesa, que transfigura en una pura Dulcinea. Lord Talbot es incapaz de encontrar “utilidad” a la poesía que escribe el joven, y exige que reniegue de ella y que además sea una apostasía pública para convertirse en humilde ayuda de cámara. Es una renuncia a los ideales semejante a la que realizó don Quijote. La postura de desesperación resignada de Vigny es similar a la que refleja Alonso Quijano en los capítulos finales de su novela, pero eso, para quien reduce la vida al honor, equivale a la muerte. Vigny, mientras la esperaba, se refugió en el silencio; el refugio para Cervantes fue, sin embargo, la sonrisa.
¡Oh, Muerte, ángel de libertad, qué dulce es tu paz! Tenía razón en adorarte, pero no tenía la fuerza, de hacerte mía. Sé que tus pasos serán lentos y seguros. Mírame, ángel severo, quitarles a todos la huella de mis pasos en esta tierra.
(Echa al fuego todos sus papeles.)
¡Andad, nobles pensamientos, escritos para todos esos ingratos desdeñosos, purificaos en las llamas y subid al cielo conmigo!
(Levanta los ojos al cielo, y desgarra lentamente sus poemas, con la actitud grave y exaltada de un hombre que hace un sacrificio solemne.)[16]
En Stello, donde se contiene un borrador del Chatterton, deja bien claro que las armas y las letras no pueden ir unidas, ni la vida activa con la contemplativa. Ciertamente, reflexionó mucho sobre los bibliocaustos. En una novelita póstuma suya, Dafnis, recoge el siguiente borrador, que alude a los desórdenes revolucionarios que agitaron Francia tras 1830:
Marchaba el pueblo a orillas del río, divirtiéndose con la alegría de los muchachos sacrificadores, y veíanse flotar en el agua un infinito número de libros grandes y pequeños. Rollos de papiro antiguo, pergaminos medievales y hojas hebreas chocaban como cáscaras de nueces abandonadas, y su vista regocijaba a los niños pequeños que jugaban en la orilla.
El Doctor Negro y Stello se acercaron al río y compraron a un niño uno de aquellos grandes libros. Apenas le hubieren recorrido con los ojos cuando reconocieron una emocionante lamentación del sabio Gregorio Bas, Hebraeus, Abulfaraj, sobre la pérdida de la Biblioteca de Alejandría, incendiada por los bárbaros.
El Doctor Negro sonrió; Stello suspiró.
Leyeron ambos ávidamente aquellas bellas palabras escritas en el siglo XIII sobre un acontecimiento de los bárbaros del VII. Pero no pudieron seguir leyendo porque faltaban trescientas páginas, que habían sido arrancadas por los bárbaros de Paris del siglo XIX, entre los que hemos caído hoy.
En la versión que había de ser definitiva este episodio ocupa el segundo capítulo, mucho más ampliado; aparece aquí el desdén aristocrático de Vigny y su simétrico desprecio por lo antiguo y lo moderno:
-Veamos qué es lo que hace rodar bajo sus pezuñas-dijo el Doctor Negro, agachándose para coger uno de los grandes pergaminos; y leyendo en voz baja las primeras palabras que encontró: ¡Sangrienta broma!-dijo el eterno menospreciador del azar-. El incendio de la Biblioteca de Alejandría por Omar.
-He ahí uno-dijo el obrero riendo burlona mente-al que ya le he arrancado la mitad. ¿Quieren lo que queda? Es del Arzobispado.[17]
El Doctor Negro estuvo un rato sin responder, mientras indagaba en los rasgos de aquel hombre si corría por sus venas sangre de árabes o de hunos. Luego, saliendo de su distracción, súbitamente:
-Es aún demasiado grueso-dijo-. Arrancadle otro poco para reanimar los faroles que se apagan
-Sí, sí-dijo el hombre-; os hacéis el indiferente para llevároslo entero. ¡Pero no! ¡Otro puñado do palabras-dijo-al río!
E hizo saltar las letras griegas con la mano más vigorosa que haya destrozado jamás las hojas de un libro despreciado y sublime.
-¡Duro, duro!-dijo el Doctor Negro con mayor sangre fría que nunca-. Cree molestarnos -prosiguió mirando a Stello-, ¡Como si alguien supiese mejor que nosotros la inutilidad de las ideas, dichas o escritas!. ¡Duro, duro, amigo! ¡Destrocemos y ahoguemos los libros, esos enemigos de la libertad de cada uno, esos enemigos del ocio, que pretenden obligarnos a pensar, cosa odiosa, fatigosa y maldita; obligarnos a saber lo que se ha sentido antes de nosotros y hacernos creer que ganamos algo con conocernos! ¡Fuera! ¡Hoy estamos muy por encima del pasado!
El hombre ya no comprendía nada, y cuando vio al mismo Doctor arrancar las hojas y arrojarlas al agua se quedó estupefacto.
-Quedaos con el resto si queréis-dijo.
Y por unas monedas de plata abandonó los manuscritos, sus enemigos, como hueso que ya no es agradable roer.
-Después de todo-dijo alzando los hombros y mirando a sus tres hijos- nos importa todo esto a nosotros? Lo que quieren no lo sabemos; pero sabemos muy bien lo que nos quitan.
En parte inspirada en el episodio del Chatterton de Vigny, aparece una clásica pieza operística, La Bohème de Giacomo Puccini. El libreto se debe a sus pacientes letristas habituales, Giuseppe Giacosa, monologuista, y Luigi Illica, dialoguista. Ahí el aterido poeta protagonista quema su propia obra teatral para calentarse en el gélido ático-buhardilla que habita, pero la pieza se inspira en una novela autobiográfica de Henri Murger, Scènes de la vie de Bohème (1851), que popularizó el término bohemio y creó la leyenda del Barrio Latino en París. Ahí también hay un poeta, Rodolphe, que quema una obra para calentarse imitando a Chatterton. Uno de los personajes es un bibliómano, Gustave Colline, que gasta todo lo que gana al dar clases en viejos libros comprados a los bouquinistes del Sena; porta un frac negro en cuyos bolsillos, de fondos reventados, alberga una biblioteca entera:
Este frac célebre tenía una forma particular, la más extraña que se pudiese ver: los faldones, muy largos, pendientes de un talle muy corto, poseían dos bolsillos, verdaderos abismos, en los que Colline tenía la costumbre de alojar una treintena de volúmenes que llevaba eternamente consigo, lo que hacía decir a sus amigos que, durante las vacaciones de las bibliotecas, los sabios y los literatos podían ir a buscar datos en los faldones del frac de Coline, biblioteca siempre abierta a los lectores.
Aquel día, por caso extraordinario, el frac de Colime no contenía más que un volumen en cuarto de Bayle; un tratado de las facultades hiperfísicas, en tres volúmenes; un tomo de Condillac; dos volúmenes de Swedenborg, y el Ensayo sobre el hombre, de Pope. Cuando hubo desembarazado su frac biblioteca, permitió a Rodolfo vestirse con él.
-Mira -dijo éste-, el bolsillo izquierdo pesa mucho todavía; te has dejado algo.
- Coline-. Es verdad; he olvidado vaciar el bolsillo de las lenguas extranjeras.
Y sacó de él dos gramáticas árabes, un diccionario malayo y un Perfecto vaquero, en chino, su lectura favorita.
Murger caracteriza a su bohemio bibliómano como un Don Quijote; es más, le pone el yelmo de Mambrino de la filosofía moderna, “l' armet de Mambrin de la philosophie moderne”:
Colline iba cargado, como siempre, de una docena de libros viejos. Vestido con el inmortal abrigo color avellana, cuya solidez hace creer que haya sido construido por los romanos, y tocado con su famoso sombrero de alas anchas, cúpula de castor bajo la que se cobijaba el enjambre de los ensueños hiperfísicos, y que fue apodado el yelmo de Mambrino de la filosofía moderna, Gustavo Colline andaba a pasos lentos y rumiaba en voz baja el prefacio de una obra que estaba desde hace tres meses en prensa... en su imaginación.
Los amigos artistas y sus amantes pasan un hambre extraordinaria (lo que aprovecha Murger para comparar cualquier comida pobretona con la pitanza de unas “Bodas de Camacho”) y unas penurias indescriptibles. El frío que atraviesa el poeta del grupo, Rodolphe, es devastador. Le han encargado un epitafio, pero hace tanto frío que no puede escribir:
En el acto se puso a trabajar. Pero no tardó en advertir que, si su cuerpo estaba preservado casi del frío, sus manos no lo estaban; no había escrito dos versos de su epitafio cuando un entumecimiento feroz vino a morderle los dedos, que soltaron la pluma.
-El hombre más valeroso no puede luchar contra los elementos -dijo Rodolfo cayendo anonadado sobre una silla- César pasó el Rubicón, pero no hubiera pasado el Beresina.
De pronto el poeta lanzó un grito de alegría del fondo de su pecho de oso, y se levantó tan bruscamente que vertió parte de la tinta sobre la blancura de su piel: había tenido una idea renovada de Chatterton.
Rodolfo sacó de debajo de su cama un montón considerable de papeles, entre los que se encontraban una docena de manuscritos enormes de su famoso drama El vengador. Este drama, en el que había trabajado dos años, había sido hecho, rehecho y vuelto a hacer tantas veces que, reunidas las copias, formaban un peso de siete kilos. Rodolfo puso aparte el manuscrito más reciente y arrastró los otros ante la chimenea.
-Estaba seguro de que les encontraría colocación -exclamó-, con paciencia. ¡He aquí, ciertamente, un bonito leño de prosa! ¡Ah! Si hubiese podido prever lo que ocurre, habría hecho un prólogo y hoy tendría más combustible. Pero, ¡bah!, no se puede prever todo.
Y encendió en su chimenea algunas hojas del manuscrito, a cuya llama se desentumeció las manos. Al cabo de cinco minutos el primer acto de El vengador estaba “representado” y Rodolfo había escrito tres versos de su epitafio. Nadie en el mundo podría pintar la sorpresa de los cuatro vientos cardinales al advertir fuego en la chimenea.
-Es una ilusión-sopló el viento del Norte, que se divertía en alborotar el pelo de Rodolfo.
-Si fuéramos a soplar en el tubo-replicó otro viento-, haría humo la chimenea.
Pero cuando iban a comenzar a importunar al pobre Rodolfo, el viento del Sur vio al señor Arago en una ventana del Observatorio, donde el sabio hacía con el dedo una amenaza al cuarteto de aquilones.
El viento del Sur gritó entonces a sus cofrades: “Escapémonos muy de prisa; el almanaque marca un tiempo de calma para esta noche; nos encontramos en contradicción con el Observatorio, y si no hemos vuelto a casa a media noche el señor Arago nos hará detener.”
Durante este tiempo el segundo acto de El vengador ardía con el mayor éxito y Rodolfo había escrito diez versos. Pero no pudo escribir más que dos durante el tercer acto.
-Había pensado siempre que este acto era demasiado corto -murmuró Rodolfo-; pero sólo viéndolo representar advierte uno los defectos. Felizmente, éste va a durar más tiempo: tiene veintitrés escenas, con la escena del trono, que debía ser la de mi gloria...
La última tirada de la escena del trono revoloteaba en llamitas cuando Rodolfo tenía todavía una estancia que escribir.
-Pasemos al cuarto acto-dijo tomando un aire fogoso-. Durará sus cinco minutos, es todo monólogo.
Pasó al desenlace, que no hizo más que flamear y extinguirse. En este momento Rodolfo encuadraba en un magnífico arranque de lirismo las últimas palabras del difunto en cuyo honor acababa de trabajar.
-Todavía queda para una segunda representación-dijo empujando bajo su cama algunos otros manuscritos.
Como vemos, también en esta obra se encuentra un bibliocausto, si bien se inspira en el de Chatterton de De Vigny, recontaminado con elementos cervantinos. El pasaje tendrá larga descendencia a través de los distintos libretos de ópera que se inspiraron en la obra de Murger, y no me refiero solamente a La Bohème de Puccini. Continuando con autores franceses, en Gustave Flaubert encontramos seguramente a uno de los más marcados por la lectura de Don Quijote[18]. Pespuntea su correspondencia literaria ese fervor. Su Emma Bovary es, en realidad, una señora que enloquece leyendo literatura sentimentaloide y que, al igual que el autor y que el hidalgo manchego, quiere escapar de la vulgaridad, que es la forma que toma de ser del tiempo mientras se espera la muerte. Para ello lleva a la realidad sus fantasías de evasión mediante aventuras amorosas como sus heroínas; mas una interpretación sociológica nos hablará de cómo sacude el aburrimiento al sexo femenino en una edad en que la enseñanza se ha extendido al presunto sexo débil, pero sin embargo eso no se corresponde con un papel activo en el mundo del trabajo ni con una independencia intelectual y unos derechos políticos o educativos efectivos que la lleven, por ejemplo, a la Universidad. Al cabo, las aventuras amorosas de Emma son tan ridículas, torpes y estúpidas como las que refleja Sthendal. Mas la aparición del donoso escrutinio intuyo que debía coronar la obra final del escritor, Bouvard et Pécuchet, desgraciadamente inacabada. Allí los ecos cervantinos son abrumadores. Por ejemplo, todos recordarán aquel famoso pasaje del primer capítulo de Don Quijote en que se abomina de la absurda lógica de lo imposible de los libros de caballerías:
Aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía: «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza». Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para solo ello.
Flaubert pone a sus dos mediocres funcionarios, que han recibido una cuantiosa cantidad de dinero gastada casi en su integridad en libros, a estudiar la totalidad del conocimiento humano, con lo que termina por conducirlos al escepticismo, y no a la desesperanza ontológica del manchego; es de imaginar que la inacabada novela terminaría en un auto de fe papelero, pues los paralelismos con Don Quijote son demasiado evidentes. Bouvard y Pecuchet pierden el juicio haciendo resúmenes paradójicos de toda disciplina, por ejemplo, la estética:
Hay que observar las conveniencias; pero las conveniencias varían y por perfecta que sea una obra, no será siempre irreprochable. Hay, sin embargo, lo Bello indestructible, de lo cual ignoramos las leyes, pues su génesis es misteriosa.
Puesto que una idea no puede expresarse por todas las formas, hemos de reconocer límites entre las artes, y en cada una de las artes varios géneros. Pero surgen combinaciones en las que el estilo de una entrará en otra so pena de desviarse de su finalidad, de no ser verdadera.
La aplicación demasiado exacta de lo Verdadero perjudica a la Belleza, y la preocupación por la Belleza impide lo Verdadero. Sin embargo, sin ideal no hay lo Verdadero; es por esto que los tipos son de una realidad más permanente que los retratos. El Arte, por otra parte, no trata sino de lo Verosímil, pero lo Verosímil depende de quien observa y es una cosa relativa, pasajera.
Así se perdían en razonamientos y Bouvard creía cada vez menos en la estética.
-Si no es una broma, su rigor se demostrará con ejemplos. Ahora escucha.
Y leyó una nota que le había costado no pocas búsquedas.
-Bouhours acusa a Tácito de no tener la simplicidad que reclama la Historia. El señor Droz, un profesor, censura a Shakespeare por su mezcla de lo serio con lo bufo. Nisard, otro profesor, piensa que André Chemier, como poeta, está por debajo del siglo XVII. Blair, un inglés, deplora en Virgilio el cuadro de las Arpías. Marmontel lamenta las licencias de Homero. Lamotte no admite la inmoralidad de sus héroes, a Vida le indignan sus comparaciones. En una palabra ¡todos los hacedores de retóricas, de poéticas y de estéticas me parecen unos imbéciles!
-¡Exageras! -dijo Pécuchet.
Las dudas los agitaban, porque si los espíritus mediocres (como observa Longín) son incapaces de cometer errores, los errores son propios de los maestros y ¿habrá que admirarlos? ¡Es demasiado! No obstante ¡los maestros son los maestros! El hubiera querido que estuviesen de acuerdo obras y doctrina, los críticos y los poetas, aprehender la esencia de lo Bello; y esas cuestiones lo preocupaban de tal modo que le revolvían la bilis. Lo que ganó fue una ictericia.
Los ecos del bibliocausto cervantino son, como cabe esperar, más claros en la literatura española. Eso es especialmente significativo en la llamada Generación del 98. Unamuno, por ejemplo, evocó el bibliocausto cervantino en dos pasajes. En primer lugar, en su Vida de Don Quijote y Sancho, publicado precisamente el año del tricentenario, en 1905:
Aquí inserta Cervantes aquel capítulo VI en que nos cuenta «el donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo», todo lo cual es crítica literaria que debe importarnos muy poco. Trata de libros y no de vida. Pasémoslo por alto.
Aparece aquí la típica insistencia unamuniana en la vida frente a la razón; dos realidades que no se pueden entremezclar, como el agua y el aceite, fruto de su lectura de Kierkegaard. Pero donde realmente aborda el tema es en uno de los mejores cuentos de su producción narrativa, “La revolución en la biblioteca de ciudamuerta”, publicado en la revista madrileña Nuevo Mundo, el 28 de septiembre de 1917, cuando ya estaba claro que la huelga revolucionaria de Asturias había fracasado. Entre líneas parece evidente que se alude a esos hechos, aunque en realidad el cuento tiene un contenido metafísico muy profundo. Este breve, pero muy enjundioso cuento, es en realidad una parábola o relato simbólico muy cercano a las obras de Kafka y prefigura un cuento posterior de Borges, La biblioteca de Babel, que parece haberse inspirado en esta pieza de Unamuno. Éste lo venía gestando desde antiguo: en el prólogo de Amor y pedagogía el escritor vasco ya contaba su experiencia con un librero que quería que todas las obras se publicaran con el mismo tamaño, inspiración para el personaje de su joven y quijotesco bibliotecario que, enfrentado con los que prefieren la clasificación por materias o lenguas, y harto de “la tontería más que la mala intención, la inepcia y la incapacidad, fueran la fuente del enorme montón de menudas injusticias -como una montaña de granos de arena- que produce el general descontento público”, enloquece derribando todas las estanterías de la biblioteca y encarnando así de forma dramática la agónica “alterutralidad” de la filosofía unamuniana. La alusión al episodio cervantino aparece en la denuncia que realiza del robo de uno de los libros de caballerías mencionados en tal capítulo:
“Aquí ha ocurrido caso como aquel del ejemplar de uno de los libros de caballerías que figuran en el escrutinio del Quijote que faltaba para la colección que de ellos hizo el marqués de Salamanca, que se hallaba en la Biblioteca Municipal de Oporto, y que un embajador de España en Portugal logró sacarlo de allí para trasladarlo, y se dijo por entonces que no desinteresadamente, a la librería del dicho marqués”.
Nueva sensación en el concurso al oír, acaso por vez primera, esta tan conocida anécdota histórica, y que se la cuentan a cualquier visitante de la Biblioteca Municipal de Oporto.
Pero merece la pena reproducir el cuento aquí, ya que es breve:
Había en la biblioteca pública de Ciudámuerta dos bibliotecarios que, como apenas tenían nada que hacer, se pasaban el tiempo discutiendo si los libros debían estar ordenados por las materias de que tratasen o por las lenguas en que estuviesen escritos. Y al cabo de mucho bregar vinieron a ponerse de acuerdo en ordenarlos según materias, y, dentro de éstas, según lenguas, en vez de ordenarlos según lenguas y, dentro de éstas, según materias. Venció, pues, el materialista al lingüista. Pero luego se acomodaron ambos a la rutina, aprendieron el lugar que cada volumen ocupaba entre los demás, y nada les molestaba ya sino que el público se los hiciera servir. Echaban las grandes siestas, rendían culto al balduque y remoloneaban cuando había que catalogar nuevas adquisiciones.
Y hete aquí que, no se sabe cómo, viene a meterse entre ellos un tercer bibliotecario, joven, entusiasta, innovador y, según los viejos, revolucionario. ¿Pues no les salió con la andrómina de que los libros no deben estar ordenados ni por materias ni por las lenguas en que están escritos, sino por tamaños? ¡Habrase oído disparate mayor! ¡Estos jóvenes utópicos y modernistas...!
Pero el joven bibliotecario no se rindió y, prevaliéndose de que su charla divertía a los dos viejos ordenancistas y sesteadores, al materialista y al lingüista, emprendió la tarea de demostrarles que, artificio por artificio, el de ordenar los libros según tamaño era el más cómodo y el que mayor economía de espacio procuraba, aprovechando estantes de todas alturas. Era como quedaban menos huecos desaprovechados. Y, a la vez, les convenció de otras reformas que había que introducir en la catalogación. Mas para esto era preciso ponerse a trabajar, y aquellos dos respetables funcionarios no estaban por el trabajo excesivo. Se contentaban con lo que se llama cumplir con la obligación, que, como es sabido, suele consistir en no hacer nada.
No se oponían, no -¡qué iban a oponerse!-, a las reformas que el joven revolucionario propugnaba; lo que hacían es irlas siempre difiriendo. Y más que por otra cosa, por haraganería. Faltábales tiempo, que lo necesitaban para hacer cálculos y más cálculos sobre el escalafón del Cuerpo, para leer los periódicos y para pedir recomendaciones para sus hijos, yernos y nietos. Y para jugar al dominó o al tute además. La haraganería y la rutina eran allí, como en todas partes, el mayor obstáculo a todo progreso.
Harto el joven de que le oyeran y le diesen la razón, sin hacerle más caso, amenazoles un día con echar abajo todos los volúmenes, para obligarlos así a reordenarlos debidamente.
-¡Ah, eso sí que no! -exclamó, indignado, el materialista-. Con amenazas, ¿eh, mocito? ¡Pues ahora sí que no se les toca a los libros!
-¡Pues no faltaba más! -agregó el lingüista-. A buenas se logra todo con nosotros; pero lo que es a malas...
-Pero es que voy perdiendo la paciencia... -arguyó el joven.
-Pues no perderla -le contestó el materialista-. ¿Qué se ha creído usted, que eso era cosa de coser y cantar? Hay que meditar mucho las cosas antes de hacerlas...- dijo el revolucionario-. Será sestear...
Y la discusión acabó de mala manera y muy satisfechos los dos viejos de tener un pretexto para seguir no haciendo nada. Porque eso de «a mí no se me viene con imposiciones y malos modos» es el recurso a que apelan los que jamás atienden a razones moderadas ni están nunca dispuestos sino a no hacer caso.
Y un día sucedió una cosa pavorosa, y fue que el joven bibliotecario, harto de la senil tozudez de aquellos dos megaterios humanos, aburrido de su indomable voluntad de no salirse de la rutina y del balduque, fue y empezó a echar todos los libros por el suelo. ¡La que se armó, cielo santo! Iban rodando por el suelo, en medio de una gran polvareda, mamotreto tras mamotreto; los incunables se mezclaban con los miserables folletos en rústica; aquello era una confusión espantosa. Un tomo de una obra yacía por acá, y tres metros más allá otro tomo de la misma obra. Los dos viejos quedaron aterrados. Y tuvo el joven que comparecer ante el Consejo Superior del Cuerpo de Bibliotecarios a dar cuenta de su acto.
Y habló así:
-Se me acusa, señores bibliotecarios, de haber introducido el desorden, de haber turbado la normalidad, de haber armado una verdadera revolución en la biblioteca de Ciudámuerta. Pero, vamos a ver: ¿a qué llaman mis dos colegas orden? ¿Al que ellos habían establecido, el de materias y lenguas, o al que iba a establecer yo, el de tamaños? ¿Qué es orden? ¿Qué es desorden?
«Yo quise, señores, pasar de un orden a otro gradualmente poco a poco, por secciones; pero estos dos sujetos, aunque me daban buenas palabras, no estaban dispuestos a renunciar a sus siestas, a sus cálculos cabalísticos sobre el escalafón, a las intrigas para colocar a sus hijos, yernos y nietos, que tanto tiempo les ocupaban; a sus partidas de dominó o de tute, a sus tertulias. Son rutinarios, son haraganes, y además presuntuosos. Y hasta sospecho que si se oponían a la nueva ordenación es para que no se descubriese los volúmenes que faltan y que ellos han dejado perderse por desidia o por soborno”.
Al decir el joven esto, prodújose en la concurrencia eso que en la innoble jerga parlamentaria se conoce con el nombre técnico de sensación. Los dos viejos acusados protestaron airadamente.
-“Sí, señores -prosiguió el joven con más energía-; a favor de esa ordenada desidia, de esa normal haraganería, aquí han podido hacer los bibliómanos lo que les ha dado la gana. Los más preciosos códices de nuestra biblioteca han desaparecido de ella. Figuran hoy en las librerías privadas de distinguidos próceres. Aquí ha ocurrido caso como aquel del ejemplar de uno de los libros de caballerías que figuran en el escrutinio del Quijote que faltaba para la colección que de ellos hizo el marqués de Salamanca, que se hallaba en la Biblioteca Municipal de Oporto, y que un embajador de España en Portugal logró sacarlo de allí para trasladarlo, y se dijo por entonces que no desinteresadamente, a la librería del dicho marqués”.
Nueva sensación en el concurso al oír, acaso por vez primera, esta tan conocida anécdota histórica, y que se la cuentan a cualquier visitante de la Biblioteca Municipal de Oporto.
Y así continuó el joven bibliotecario contando todas las pequeñas cosas -¡y tan pequeñas!- que aquellos dos testarudos haraganes, sólo cuidadosos de cobrar su sueldo, arrellanarse en sus poltronas y colocar a los suyos, habían dejado pasar. Y probó de la manera más clara que aquel orden no había sido orden, sino estancamiento y rutina y ociosidad. Y luego probó que el balduque puede llegar a ser un cordel de horca y un dogal para entorpecer todo progreso, y que el reglamento del Cuerpo era un conjunto de tonterías mayores que las que forman las ordenanzas esas de Carlos III. El escándalo que se armó fue indescriptible.
Y entonces, exaltándose, el joven bibliotecario pasó a sostener que la tontería, más que la mala intención, que la ineptitud y la incapacidad, son la fuente del enorme montón de menudas injusticias -como una montaña de granos de arena- que produce el general descontento público. Y habló del partido de los imbéciles, que, manejados por cuatro pícaros, actúa en nuestra patria. Y, exaltándose cada vez más, divagó y divagó. Hasta que le atajaron diciéndole: «Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con los libros?» A lo que contestó: “Todo tiene que ver con todo”.
Y ahora, mis queridos lectores, Dios nos libre de que a cualquier loco se le ocurra ordenarnos por tamaños.[19]
Son muchas las interpretaciones posibles de este cuento (“todo tiene que ver con todo”); por un lado está la política: personificados en los dos pasivos bibliotecarios están los partidos alternantes de la Restauración, el de Cánovas y el de Sagasta, que corrompieron la presunta representatividad política ganada por la revolución de 1868. Se deja temer que la solución a esa crisis venga por parte de una revolución social que ha venido a anunciar la reciente huelga de Asturias, una dictadura o una simple guerra civil como las carlistas del siglo XIX. Por otra parte, una interpretación filosófica: ¿existe un orden en el mundo o no? Es la gran pregunta idealista de Cervantes en su obra maestra, que es respondida con la desilusión del héroe manchego y la negación de la existencia de una justicia poética: podrá existir el heroísmo, pero no existen los héroes. La acción, la neutralidad activa o alterutralidad, la agitación quijotesca de las conciencias es la salida unamuniana a esa situación angustiosa del marasmo o estolidez de esa tradición eterna encarnada no por los libros, sino por la rutina de los libros. Para el humanismo de Unamuno, que es de hecho un unahumanismo, los libros son menos importantes que los seres humanos que aparecen reflejados en ellos y que tienen más existencia que ellos mismos: Don Quijote pasa a asumir en su vida lo que no puede asumir como personaje literario o pasivo lector. Don Quijote pasa a estar vivo como el mismo Augusto Pérez de Niebla porque solamente la vida es lo que importa.
José Martínez Ruiz, “Azorín”, es un gran lector; gran parte de su obra es una glosa impresionista al margen de los clásicos y, como no podía ser menos, también ofrece su juicio sobre el clásico castellano por excelencia. En esta ocasión realiza una de sus habituales superposiciones temporales, que de alguna forma reactualizan al clásico:
Don Quijote ama sus libros; sobre este punto no cabe discusión. El día y la noche de Don Quijote son para los libros; le sorprende muchos días la aurora -la aurora con el consabido rosicler- inclinado sobre un libro. ¿Tiene encuadernados todos sus libros Don Quijote? Fueron estos libros encuadernados en el momento en que podían ser, encuadernados. ¿Cómo en el momento en que podían ser encuadernados? ¿Acaso todos los libros no pueden ser encuadernados en el momento que se quiera? Sí y no; muchos sí y muchos no. Estos de Don Quijote desde luego que no. Los ángeles de la tierra, de Pérez Escrich20, por ejemplo, ¿cómo hubiera podido ser encuadernado antes de que se repartiesen todas las entregas y de que la obra quedara así cabal? Acabamos de citar uno de los autores predilectos de don Quijote. Merecen también su predilección -es de justicia añadirlo- don Ramón Ortega y Frías, con su Abelardo y Eloísa1; Tárrago y Mateos, con su Carlos IV el Bondadoso[22]; Ayguals de Izco, con María o la hija de un jornalero[23]. Ayguals de Izco es el patriarca del entreguismo: Don Quijote pone sobre su cabeza, es un decir, María o la hija de un jornalero; libro europeo, libro fundamental en la entreguería. Otros autores de los que figuran en la biblioteca son: Julián Castellanos, Pedro Escamilla, el Vizconde de San Javier, San Martín, Florencio Luis Parreño, Luis de Val.[24]
Hay en todo momento, en la historia de un pueblo, un cierto volumen de imaginación baldía, mostrenca, lleca, como las tierras sin romper, que espera el beneficio, el cultivo. Ese volumen puede ser más o menos grande, pero la calidad de la imaginación es siempre igual. Con mayor o menor extensión y peso, la imaginación no varía. La calidad es siempre la misma, la misma en los libros de caballerías que en las novelas por entregas. Lo que habría que examinar es el uso que en cada época se hace de tal volumen de imaginación. No supone menos imaginación María o la hija de un jornalero que el Amadís de Gaula: no es menos imaginativo Ayguals de Izco que Ordóñez de Montalvo. ¿Cómo se emplea el volumen de imaginación que nos corresponde? ¿Cómo se empleará mañana?[25]
Evidentemente, Azorín aprovecha para criticar la mediocre literatura de su tiempo y definirla como el paisaje de fondo que nutre el genio de las figuras literarias sobresalientes, al modo de la intrahistoria unamuniana.
No menos interesante y caracterizada es la evocación barojiana del episodio cervantino. Se encuentra en una de las novelas que integran las Memorias de un hombre de acción. Se trata de Con la pluma y con el sable, que narra los revueltos tiempos del Trienio Liberal. Allí encontramos a su antepasado Aviraneta con la misión encargada por el gobierno de realizar el inventario de un monasterio previo a una de las leves desamortizaciones que precedieron a las más conocidas de Mendizábal y Madoz, durante el Trienio Liberal:
Una noche, que hacía más frío que de ordinario, los milicianos intentaron encender la chimenea del archivo. Habían ya quemado toda la leña y las astillas en una cocina de la portería, donde se hacía la comida, y no querían gastar la paja que tenían para las camas.
-Pues aquí no nos puede faltar papel-murmuró Aviraneta.
Y echó mano del primer tomo que tuvo a mano en la estantería del archivo. Era un manuscrito en pergamino, con las primeras letras de los capítulos pintadas y doradas y varias miniaturas en el texto.
-Esto no arderá- murmuró Aviraneta-. ¡Eh, muchachos!
-¿Qué manda usted?
-A ver si encontráis por ahí tomos en papel.
Jazmín, el Lebrel y Valladares bajaron a la biblioteca y trajeron cada uno una espuerta de libros.
-Buena remesa - dijo Aviraneta. Usted, Diamante, que ha sido cura.
- ¿Yo cura? -preguntó el aludido con indignación.
-O semicura, es igual. Usted nos puede asesorar. Mire usted qué se puede quemar de ahí. Una advertencia. Si alguno desea un libro de éstos, que lo pida. El Gobierno, representado en este momento por mí, patrocina la cultura... He dicho.
Diamante cogió el primer volumen al azar.
-Aurelius Augustinus -leyó- De Civitate Dei. Argumentum operis totius ex-libro retractationum. -San Agustín-exclamó Aviraneta-. Santo de primera clase. ¿No lo quiere nadie?-preguntó-. ¿ Nadie? Bueno, al fuego. Adelante, licenciado.
-San Jerónimo: Epístolas.
-¿Nadie está por las epístolas? Al fuego también.
-Santo Tomás: Summa contra Gentiles.
-Santo Tomás -dijo Aviraneta, con solemnidad-, el gran teólogo de... (no sé de dónde fue). ¿Nadie quiere a Santo Tomás? Son ustedes unos paganos. ¡A ver esos papeles!
-Carta de Alfonso VII, el Emperador -leyó Diamante-, otorgada en unión de su hijo Don Sancho, donando al abad Domingo y a sus sucesores la propiedad del lugar que se llama Vide, entre el término de Penna Aranda y Zuzones, con todos sus montes, valles, pertenencias y derechos, con la condición de que ibi sub beati augustini regula comniorantes abbatiam constituatis.
-Bueno; eso se puede dejar, por si acaso-dijo Aviraneta- Sigamos.
-Fray Juan Nieto: Manojito de flores, cuya fragancia descifra los misterios de la misa y oficio divino; da esfuerzo a los moribundos, enseña a seguir a Cristo y ofrece seguras armas para hacer guerra al demonio, ahuyentar las tempestades y todo animal nocivo...
-Don Eugenio-dijo uno de los milicianos, sonriendo.
-¿Qué hay, amigo?
-Que yo me quedaría con ese Manojito.
-Dadle a este ciudadano el Manojito-exclamó Aviraneta.
-¿Para qué quiere esa majadería? -Preguntó Diamante.
-Es un deseo laudable que tiene de instruirse con el Manojito. ¡A ver el Manojito! Necesitamos el Manojito. La patria es bastante rica para regalar a este ciudadano ese Manojito.
Se entregó al miliciano el libro, y Diamante siguió leyendo:
-Aquí tenemos las obras de San Clemente, San Isidoro de Sevilla y San Anselmo.
-¿No las quiere nadie?-preguntó Aviraneta.
-Tienen buen papel, buenas hojas -advirtió Diamante.
-A la una. ., a las dos..., a las tres. ¿Nadie?... Al fuego.
-Otra carta de donación otorgada por el rey Alfonso VIII al monasterio de Santa María, de La Vid, y a su abad Domingo de meam villam que dicitur Guma, con todas sus pertenencias y términos de una y otra parte del Duero, et inter vado de Condes et Sozuar.
-Dejémoslo. Adelante, licenciado.
-Fray Feliciano de Sevilla: Racional campana de fuego, que toca a que acudan todos los fieles con agua de sufragios a mitigar el incendio del Purgatorio, en que se queman vivas las benditas ánimas que allí penan.
-Al fuego inmediatamente.
-Otra donación de Alfonso VIII y de su mujer Leonor al monasterio de La Vid, de la Torre del Rey, Salinas de Bonella, y varias fincas, y marcando los límites de Vadocondes y Guma.
-Diablo con los frailes, ¡cómo tragaban! -exclamó Aviraneta.
-Otra donación de Alfonso VIII al monasterio y a su abad don Nuño, de las villas (le Torilla y de Fruela, a cambio de mil morabetinos alfonsinos.
-Esto de los morabetinos sospecho que no le debió hacer mucha gracia a don Nuño-dijo Aviraneta.
-Augustinus: De predestinatione sanctorum.
-¡Al fuego! Siga usted, licenciado.
-Confirmación de una concordia sobre la división de los términos de Vadocondes y Guzna, hecha «en el anno que don Odoart fijo primero e heredero del Rey Henrric de Inglaterra rrecibio cavalleria en Burgos. Estuvieron presentes en la confirmación don Aboabdille Abenazar Rey de Granada, don Mahomat Aben-Mahomat Rey de Murcia, don Abenanfort Rey de Niebla, y otros vasallos del Rey
- ¿Tenemos moros en la costa? Bueno; eso también hay que dejarlo.
-Un censo al Concejo y vecinos de Cruña de la granja de Brazacosta, mediante el canon de doscientas fanegas de pan terciado por la medida toledana “e un yantar de pan e vino e carne e pescado e cebada para las bestias que traire el dicho Abad con los frailes que con él viniesen».
-Siempre comiendo esa gente-dijo Aviraneta.
-Otro censo-leyó Diamante-a los vasallos de la granja llamada de Guma, con la condición de morar en ella, pagar cien fanegas de pan terciado, doscientos maravedises, juntamente con los diezmos, ochenta maravedises de martiniega y una pitanza al abad y monjes.
-Bueno; basta ya-exclamó Aviraneta-; nos vamos a empachar. Todo lo que esté manuscrito dejadlo, y lo que esté impreso, ya sea un libro sencillo de oraciones o de Teología, puede servir para calentarnos.
Así se hizo, y montones de papel llenaban el hogar de la chimenea todas las noches.[26]
Es evidente que Baroja despacha a gusto su anticlericalismo, rechaza el tradicional catolicidad de la tradición española y elabora en cierta manera, sabedor de la deliberada exclusión que realizó Cervantes de libros de devoción en el episodio, un contrafactum del donoso escrutinio: lo que le parece disparatado y absurdo al escritor vasco son las obras de teología, la escolástica en general y la moral antivitalista y embustera que va contra su profunda fe en los beneficios civilizadores de la acción representada por los libros de caballerías. El paralelismo con el episodio cervantino es evidente en todo momento en el pasaje transcrito.
La siguiente evolución del tópico del bibliocausto, en la reelaboración decimonónica de Murger, hay que ir a buscarla en Norteamérica. William Saroyan (1908-1981) es uno de los escritores norteamericanos que creo más influidos por Cervantes, y a él se parece mucho, no sólo en que fue un voraz lector, sino en su interés por los valores humanos de sus personajes, lo que le convierte en un narrador profundamente realista por contenido y estilo; es más, a él también le marcó la experiencia de una guerra. De origen armenio muy humilde, abandonó pronto la escuela para ganarse la vida y tuvo una formación autodidacta de escritor bohemio; como su contemporáneo Ray Bradbury, a quien tanto se parece, puede decirse que su patria fue una biblioteca pública, según se ve en su Autobiografía, recientemente publicada en Península. En uno de sus libros más famosos, El joven audaz del trapecio volante (The Daring Young Man of the Flying Trapeze, 1964)[27], que es una de sus gavillas de relatos, hay uno autobiográfico que resulta significativo para nuestro examen. Se titula “Un día de frío”. Tiene forma de carta, y en ella cuenta, a un amigo, que le escribe solamente para entretenerse y olvidarse del tremendo frío que pasa en un crudo invierno de San Francisco. Asume la pobreza como causa esa penuria y no la lamenta. Pero hace tanto frío que incluso le resulta imposible escribir, porque se le agarrotan las manos:
En una ocasión, mientras estaba escribiendo, pensé en conseguir una bañera y encender una hoguera dentro. Lo que quería hacer era quemar media docena de libros míos para calentarme y así poder escribir mi relato. Encontré una vieja bañera y me la llevé a mi cuarto, pero cuando me puse a buscar libros que quemar, no encontré ninguno. Todos mis libros eran viejos y baratos. Tengo unos quinientos y la mayoría me han costado unos cinco centavos, pero cuando me puse a buscar títulos para quemar, no pude encontrar ninguno.
Empieza entonces el donoso escrutinio de William Saroyan por un libro de anatomía en alemán de mil páginas que apenas le costó cinco ochavos. No entiende una palabra del idioma, pero tiene un respeto reverencial por una lengua de la que a veces paladea alguna frase, y le gustan sus magníficas ilustraciones.
Cuando pensé en toda aquella letra borrada por el fuego y en todo aquel lenguaje exacto eliminado de mi biblioteca, me vi incapaz de hacerlo, así que aún conservo el libro.
Pasa pues a buscar novela barata “sin ningún valor, materia inorgánica” y escoge seis libros que pesaban más o menos lo que el libro en alemán. El primero es Tom Brown en Oxford[28], un libro que no ha leído; antes de eliminarlo, lee un párrafo y, aunque no le parece una maravilla de prosa, tampoco le parece tan malo, y lo indulta. El segundo es una novela romántica de las que les prohíben a las muchachas[29], y hace la misma operación, sin decir quién es la autora:
Aquello era tan malo que acababa por ser bueno, así que decidí que en cuanto pudiera leería el libro entero. Un joven escritor puede aprender mucho de nuestros peores escritores. Resulta muy destructivo quemar libros malos, casi más destructivo que quemar libros buenos.
Con lo que evoca sin nombrarlo el famoso consejo de Plinio de que “no hay libro malo que no tenga algo de bueno”. El siguiente es Diez noches en un bar, y qué vi allí, de T. S. Arthur, (1809-1885), una novelita costumbrista del siglo XIX contra el consumo del alcohol. Pero “incluso este libro era demasiado bueno para consumirse en una hoguera”. De los otros tres libros no llega a decir más, sino que eran de Hall Caine[30], Brander Matthews31 y Upton Sinclair.
Sólo había leído el del señor Sinclair, y si bien no me entusiasmaba como obra literaria, no pude quemarlo porque la impresión era exquisita y estaba muy bien encuadernado. Desde el punto de vista tipográfico era uno de los mejores libros de mi biblioteca.
De modo que el pobre escritor protagonista no puede quemar ni una sola página de un solo libro y de vez en cuando deja extinguirse el fuego de una cerilla cada vez que fuma, “para acordarme del aspecto de una llama, por pequeña que fuera”, asociación extratextual al cuento de la cerillera de Andersen, sin duda. Pero hay que aclarar la alusión a Sinclair, porque eso de que sea un libro muy bien encuadernado desdice la misma condición de Sinclair, que era un escritor socialista que denunciaba precisamente la pobreza y la explotación de la clase obrera norteamericana. Con ello el autor insinúa que sostiene las mismas ideas que Sinclair y que está dispuesto a pagar mucho por ellas, pero que no le satisface su escaso contenido humano. Al fin, Saroyan acepta que es incapaz de quemar libros, y evoca sin mencionarlas las palabras de Heine32:
La conclusión es sencilla: si uno respeta la mera idea de los libros, de lo que estos representan en la vida, si uno cree en el papel y en la letra, no puede quemar ni una sola página de ningún libro. Aunque se esté muriendo de frío. Aunque él también esté intentando escribir algo. No puede hacerlo. Eso es pedir demasiado.
Pero no termina ahí el asunto; Saroyan declara poco después cuál es su ideal literario:
Ve a una sola persona y vive con ella, dentro de ella, con amor, intentando entender el milagro de su ser, y expresa la verdad de su existencia y revela el esplendor del mero hecho de que esté viva, y dilo con gran prosa, poderosa y sencilla, demuestra que pertenece al tiempo, al tiempo y a las máquinas y al fuego y al humo y a los periódicos y al ruido. Ve con ella hacia su secreto y habla de él con cuidado, demuestra que el suyo es el secreto humano. No engañes. No inventes mentiras para complacer a nadie. No hace falta que nadie muera en tu historia. Tú sólo relata lo que es el gran acontecimiento de la historia, de todos los tiempos, la verdad humilde y desnuda del simple hecho de ser. No hay tema más importante que ese: no hace falta que nadie sea violento para ayudarte con tu arte. La violencia ya existe por sí sola. Menciónala, por supuesto, cuando sea el momento de mencionarla. Menciona la guerra. Menciona toda la fealdad, todos los desechos. Y esto hazlo con amor. Pero resalta la verdad gloriosa del mero ser. Ese es el tema fundamental. No hace falta que crees un clímax triunfal. El hombre del que escribes no necesita llevar a cabo ningún acto heroico o atroz para que tu prosa sea poderosa. Deja que haga lo que siempre ha hecho, un día y otro, seguir viviendo. Deja que camine y hable y piense y duerma y sueñe y se despierte y vuelva a caminar y a hablar y a moverse y a estar vivo. Con eso ya es suficiente. No hay nada más de lo que escribir. Tú no has visto nunca un relato. Los acontecimientos de tu vida nunca han adoptado forma de relato, ni de poema, ni ninguna obra forma. Tu propia conciencia es la única forma que necesitas. Tu propio conocimiento es la única acción que necesitas. Habla de ese hombre, reconoce su existencia. Habla del hombre.
Luego ofrece su opinión sobre la literatura satírica:
A veces, cuando me ponen furioso los partidos y los tejemanejes políticos, me siento y me burlo de este gran país que tenemos. Me pongo de mal humor y pinto al hombre como algo repugnante, despreciable, sucio. Lo que así describo en realidad no es el hombre, pero yo doy a entender que sí lo es. Es otra cosa, algo menos tangible, pero para que la burla resulte es más conveniente hacer creer que su objeto es el hombre. Lo que yo quiero es llegar a la verdad, pero cuando uno empieza a burlarse dice “a la mierda la verdad”. Si nadie dice la verdad, ¿por qué voy a hacerlo yo? Todo el mundo cuenta bonitas mentiras, escribe bonitos relatos y novelas, ¿para qué voy yo a preocuparme por la verdad? No hay verdad que valga. Sólo gramática, puntuación y toda esa basura. Pero no merece la pena. En el mejor de los casos, todo este asunto resulta bastante triste, bastante patético.
Evidentemente, Saroyan es un humanista, como el mismo Cervantes, y posee su mismo sentido del humor lleno de respeto por los seres humanos, sin distanciarse, al dramático modo de Shakespeare, de lo que no le es ajeno.
Pero quizá la síntesis más curiosa entre el mito de Fausto y el tópico del bibliocausto, sin pasar por la dramática reelaboración romántica de Murger, sea la de Llorenç, o Lorenzo, Villalonga (1897-1980), autor de una de las novelas canónicas de la literatura peninsular, Bearn o La sala de las muñecas, redactada en catalán entre 1952 y 1954, reescrita en castellano y publicada en 1956. La novela ilustra la convicción proustiana del autor de que “no hay más paraísos que los paraísos perdidos”, está ambientada en el siglo XIX y protagonizada por dos personajes míticos, don Antonio, un curioso personaje que representa el racionalismo revolucionario de la ilustración, incluso en su indumento (se cubre con una peluca empolvada) y María Antonia, su mujer, que representa todo lo contrario, la tradición y la fe, y que abandona a su marido a causa de la aventura que este tuvo en Paris con Xima, durante el estreno del Fausto de Gounod (y a ello corresponde el resto de la indumentaria de Don Antonio, el hábito franciscano que viste desde que le dejó María Antonia). Además hay dos personajes que resultan ser como los dos polos ideológicos de la acción, o más bien inacción, de la novela: Juan y Xima, que encarnan el tradicionalismo convencionalizador y castrante y la vida original y fecundadora, respectivamente, y que vienen a ser como dos versiones juveniles de los dos personajes principales. Doña María Antonia accede a volver con don Antonio a cambio de que este queme su biblioteca, llena de libros no permitidos por la iglesia; esa es la misma pretensión del párroco del pueblo y amigo del señor de Bearn, don Andrés, pese a que don Antonio ha pedido un permiso para leer libros prohibidos que se demora mucho en venir. Don Antonio accede y el bibliocausto tiene lugar en el cap. XIX.
Doña María Antonia, aun cuando no podía comprender ciertos aspectos de su marido, tenía el tacto de olvidar y dejar, en caso necesario, las cuestiones en el aire. Poseía verdaderas condiciones diplomáticas y 1o que pudiera llamarse el talento de la permuta. La negativa del esposo restaba en el equívoco porque doña María Antonia proponía «arrepentirse y olvidar» y él había contestado que “no podía olvidar nada”, como si lo importante fuese la segunda parte de la cuestión en lugar de la primera. Parecía bastante claro que no se arrepentía, pero el instinto práctico de la señora, para no tener que admitir una realidad tan dolorosa, corrió un velo sobre aquel equívoco y empezó a negociar, seguidamente, otros aspectos. Era necesario quemar algunos libros ¿Por qué esperar la decisión del Obispado? ¿No se sabía que Voltaire era malo, que Diderot fue ateo? Se había acercado al hogar y apoyaba una mano sobre la espalda del señor.
-Quema estas cosas, Tonet. ¿Lo quieres? Mira éste al menos. Voltaire... Figúrate ¿Y éste? Renan. «Vida de Jesús»... 0h, éste...
-Si ha de darte gusto..:
Sin replicar, el señor iba arrojando al fuego los libros indicado Aquella docilidad halagaba a la esposa, que sonreía ante la hoguera, «Asimismo» -pensaba-, “Tonet es muy bueno. Tiene cosas raras y reacciones a veces un poco bruscas, como los niños, pero le agrada complacer. No hay que hacer caso de pequeñeces cuando se muestra tan transigente en lo fundamental”. Tales razonamientos no eran hijos del análisis ni del amor a la exactitud, pero le tranquilizaban y los empleaba para su uso como podía haberse valido de un paraguas, no porque el paraguas nos revela ninguna verdad, sino porque nos defiende de la lluvia. A mí, que seguía detrás del ventano (ahora, en cierta manera, legítimamente, ya que el mismo señor me había invitado a ello), no me engañaba la docilidad de don Antonio. Años después, él mismo me especificó la poca importancia que para él tenían ya aquellos libros.
-Es natural -me decía- que el hombre lea hasta la mitad de su vida, pero llega un momento, cuando la personalidad se halla formada, en que le conviene escribir. 0 tener hijos. Si nos ilustramos, es para ilustrar alguna vez, para perpetuar lo aprendido.
Hubo un instante en que ella se sintió conmovida ante la condescendencia del señor.
-Pobre Tonet -exclamó- ¿Que harás ahora sin libros?
-Te tendré a ti. Tú quedas a cambio de los libros. Cuidado, que estás quemando el Kempis.
-Oh -se lamentó doña María Antonia- ¿Por qué no me lo decías?
¿Eso qué es?
-La Enciclopedia. Pero estos tomos son El Año Cristiano. Es que están encuadernados igual.
-No debiste encuadernarlos igual. ¡Qué hoguera tan hermosa! -añadió, satisfecha,
El señor sonrió con malicia.
-¿Qué dirá don Andrés? Ahora le estropeas la canonjía...
Ella le miró curiosamente y entonces mi protector le colocó una historia, probablemente inventada por él, de que si don Andrés hubiera podido presentarse al Señor Obispo como autor del auto de fe, Su Ilustrísimo lo hubiera nombrado canónigo. Ella se detuvo,
-¿Quién te ha dicho lo de la canonjía? ¿Hablas formalmente? -Son ideas mías.
-Ah...
La señora siguió arrojando libros al fuego, aunque más despacio.
Al fin se detuvo.
-¿Pero, si fuera cierto?
Creo que sentía en aquel instante una especie de remordimientos. E1 señor le inspiraba lástima, y buscaba pretextos para dilatar aquella sentencia que ella misma había exigido.
El paralelismo con el episodio cervantino es aún más evidente que en el caso de Baroja. En realidad, don Antonio ha encarnado ya la racionalidad en su mismo ser: ya él mismo son sus libros, que representan en cierta medida el pecado original del conocimiento, el árbol de la ciencia, y nada le importa ya la existencia física de éstos. Encarnan la memoria al igual que el pecado, y por eso declara que “no podía olvidar nada”.
Pocas semanas después, comentando la quema de los libros, me, decía riendo -Aunque no seas cura todavía, Juan, te confieso que he engañado a la señora. Ella se ha quedado conmigo a cambio de quemar la biblioteca, y yo no he tenido necesidad, corno el califa de la Edad Media, de hacerla copiar antes de destruirla. El gran Gutemberg, con la invención de la imprenta, aseguró la libertad del pensamiento humano de tal manera que hoy quemar libros equivale a difundirlos. Cuantas más ediciones se destruyan en Bearn, más se imprimirán en París.
Primo avulso non déficit alter[33], escribe Virgilio en el capítulo VI de la Eneida. La diferencia estriba, pero, en que el poeta se refiere a un ramo precioso, pero don Antonio aludía a los frutos envenenados de la Filosofía.
En efecto, la novela se articula en torno al mito de Fausto, en que se ha querido ver cómo la cultura occidental vende su alma a cambio de un conocimiento insaciable y condenado por tanto al dolor de la insatisfacción, a la falta de una plenitud que sólo puede darle el sentimiento y la grandeza moral que se hallan en la pobreza y en la miseria material:
-Pobre Tonet -Continuó-. ¿Qué harás ahora sin libros?
-Ahora todo tendré que sacarlo de mí. Goethe era un primitivo. ¿A quién se le ocurre que Fausto se redima conquistando terrenos al mar? Está bien que una jornalera de Bearit crea que la dicha es heredar cien mil duros, pero Goethe tenía el deber de profundizar un poco más.
El bibliocausto se hace ontológico cuando hablamos de un autor como Enrique Vila-Matas, cuya obsesión es no escribir. Sus obras son, de hecho, críticas literarias y filosóficas a las obras que le hubiera gustado escribir realmente o a las que no escribieron otros; constituyen una glosa a la historia de la cultura, de la misma manera que la obra de Kitaj constituye una glosa a la historia de la pintura. Algo así hizo Stanislaw Lem en algunos cuentos, inspirándose en la fecunda idea de Borges, que se encuentra puesta en obra en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, de que vale más que escribir un libro escribir la crítica de ese libro que le hubiera gustado a uno escribir. En el caso del falso Pierre Menard, constituye de hecho una “superposición” de Menard sobre el texto cervantino, que se justifica genéticamente por una trayectoria cultural. Lo clásico viene a ser, así, un arquetipo de todo tipo de glosa imperfecta. Pero el mejor comentario sobre las “novelas” de Vila-Matas es su propia lectura, empezando por los que son quizá los libros más representativos de su obsesión y sus acomplejados protagonistas: Bartleby y compañía (2000) y El mal de Motano (2002)
Entre los biblioclastas españoles hay que conceder un alto lugar a un personaje de Manuel Vázquez Montalbán, el detective Pepe Carvalho. En cada una de las novelas en que aparece el personaje, este desguaza uno o varios libros con la pragmática intención de encender su chimenea. Los demás personajes asisten consternados a la ceremonia y le preguntan por qué. Otras veces, el rito se enriquece con el propio personaje o uno de sus acompañantes que lee un pasaje significativo. Carvalho se excusa habitualmente de esa schadenfreude diciendo que los libros no le enseñaron a vivir y todo el tiempo usado con ellos en su juventud, en la que llegó a reunir diez mil libros, fue un desperdicio. Así desacraliza el autor, entre otras cosas, la cultura encarnada en ellos, aunque este acto simbólico y nihilista no es único, pues Vázquez Montalbán toma en sí mismo el género de la novela negra como un punto de vista para deconstruir de forma posmoderna el riguroso orden burgués no sólo en la esfera de la cultura, sino en el de las relaciones sociales, la ética individual y las costumbres.
El inventario de libros arreados al infierno comienza, significativamente, por España como problema, de Laín Entralgo, uno de los intelectuales del régimen franquista. De El oficial prusiano y otras historias de D. H. Lawrence sobrevive semichamuscada esta cita, que recoge la amante del detective, Charo:
Con el tiempo los Lindley perdieron todo dominio de la vida y se pasaban las horas, las semanas y los años simplemente regateando para poder vivir, reprimiendo y puliendo amargamente a sus hijos para convertirles a la nobleza, empujándolos a la ambición y recargándolos de deberes.[34]
Charo lamenta que las manías de Pepe le impidan conocer cómo empezaba y acababa la historia. Carvalho se defiende con este pensamiento:
Sólo tiene sentido que lean los que escriben libros, porque de hecho se escribe porque antes se han leído otros libros. Pero los demás no deberían leer. Los únicos lectores de los escritores deberían ser los mismos escritores.
En otra ocasión, en Los pájaros de Bangkok, el detective quema dos libros; uno de versos de Justo Jorge Padrón y otro con dos piezas teatrales de Samuel Beckett: La última cinta y Acto sin palabras. Un personaje hace la consabida pregunta; esta vez la respuesta es que lo hace “primero porque son libros y luego por que sí”. A quién es Justo Jorge Padrón, que recogió el premio Nobel en lugar de Aleixandre a causa de su delicado estado de salud, explica un poco más:
-Un poeta hispanosueco que tradujo a Vicente Aleixandre al canario y se hizo famoso.
-¿Por qué quemas el otro?
-No he nacido para crítico literario. Digamos que lo quemo porque me gustó en su tiempo y porque a medida que me hago viejo me da miedo sentir algún día la tentación de volver a leerlo.
Fuster selecciona un párrafo de La última cinta y lee con grandilocuencia cómica:
-"Quizá mis mejores años han pasado. Cuando tenía alguna probabilidad de ser feliz. Pero ya no deseo más probabilidades. Y menos ahora que tengo ese fuego en mí. No, no deseo más probabilidades. (Krapp permanece inmóvil, con los ojos fijos en el vacío. El carrete continúa rodando en silencio)”.
Vemos pues que en un caso quema a uno por ser un aprovechado y al otro porque desea ser quemado y comparte la misma ideología, pero en sentido opuesto. En La rosa de Alejandría la víctima es esta vez Las buenas conciencias de Carlos Fuentes. Esta animadversión se explica en un artículo del autor; era un libro que apreciaba, pero al conocer a su autor en Nueva Cork se llevó una desagradable impresión del mismo, pues le dejó de lado y plantado sin apenas mirarle tras haber sido presentado. En consecuencia, trasluce un episodio autobiográfico y el mexicano paga el pato de una particular inquina del escritor barcelonés, quien, explica, quería unirle a su colección de grandes amistades literarias hispanoamericanas, sabedor de que su ideología era semejante a la suya:
Carlos Fuentes, un escritor mexicano al que había conocido casualmente en Nueva York en su etapa de agente de la CIA, le pareció un intelectual que vivía de perfil, al menos saludaba de perfil. Le había dado la mano mientras miraba hacia el oeste. Tan displicente trato lo había recibido Carvalho sin que aquel charro supiera que era de la CIA, conocimiento que al menos habría justificado su actitud por motivos ideológicos. Pero Carlos Fuentes no tenía ningún motivo para tenderle escasamente una mano y seguir mirando hacia el oeste. Estaban en casa de una escritora judía hispanista que se llamaba Bárbara a la que vigilaba por orden del Departamento de Estado, porque se sospechaba que en su casa se preparaba un desembarco clandestino en España para secuestrar a Franco y sustituirlo por Juan Goytisolo.
Al margen de ironías, la tal escritora es la hispanista Barbara Probst Solomon, y en esa cena estaba además Lilian Helmann. Carvalho continúa las bromas un poco más, y mientras condena el teatro de Lorca, es incapaz de quemar el libro de versos que más le gusta de él, Poeta en Nueva York:
Mientras crecía el fuego censaba con el rabillo del ojo los libros que le quedaban. Suficientes para ir quemando uno a uno libros que había necesitado o amado cuando creía que las palabras tenían algo que ver con la realidad y con la vida. Suficiente material combustible para lo que le quedara de existencia o de fuerzas para encender su propia chimenea. Un día se caería por la calle o en esta misma sala y le llevarían a un depósito de viejos como castigo por haberse dejado envejecer y ni siquiera podría encender el fuego con la ayuda de aquellos libros tramposos, por ejemplo, con el Teatro completo de García Lorca. Un día de éstos quemaría el Teatro completo de Lorca, antes de que la muerte los separara.
Ya había intentado quemar en cierta ocasión Poeta en Nueva York, pero se entretuvo releyéndolo camino de la chimenea y se topó con unos versos que le parecieron demasiado cargados de verdad:
Son mentira los aires. Sólo existe una cunita en el desván que recuerda todas las cosas.
Tenía la cabeza llena de cunas que le recordaban todas las cosas. He de quemar ese libro antes de morir. O él o yo. Pero hoy no. Ya tenía suficiente con el de Carlos Fuentes, y la lucha del hígado por empapar todo el alcohol que había tomado promovía en su interior movimientos celulares titánicos que le obligaron a tumbarse en el sofá, sin otro horizonte visual que el recuento de las grietas del techo. Un día de éstos se caerá la casa. También la casa. O la casa o yo. Si se cae la casa los libros se salvarán, no tienen huesos, ni músculos, ni cerebro, ni hígado, ni corazón, son un producto de taxidermista, están más muertos que carracuca. En cambio yo la palmaré bajo los cascotes. Si al menos hubiera un incendio. A mí me gustaría que me incineraran.
Ni tampoco era suya esta frase, era de un escritor suizo antisuizo que estuvo de moda entre dos guerras mundiales o entre dos guerras civiles, qué guerras no importan
Es esta una referencia al famoso poema de Gil de Biedma, otro nihilista. En La muchacha que pudo ser Emmanuelle, ahonda Carvalho en su filosofía nihilista:
-Usted quemó una vez un libro sobre judíos que se llamaba Muschnick.
-Era el apellido del editor, y lo quemé simplemente porque era un libro. Necesito saber qué se hizo de ella. Fue novia de juventud, casi de adolescencia, de un tal Rocco, y es posible que sea él quien la estuviera buscando, de ahí la participación de Dorotea Samuelson.
Dorotea se permitió inicialmente tomar un vasito, sólo un vasito de vino, pero dejó de autocontenerse y le dio a la botella como si se preparara para cantar un corrido. Carvalho decidió encender la chimenea y se sentó ante la arquitectura de la leña. Tenía un libro entre las manos. Era Tahipí, paraíso de los mares del sur de Melville.
- ¿De que va hoy?- Fuster.
-Sobre la mentira del sur. No lo sé. Quemo como un bárbaro, ni me preocupo de la selección. Antes era diferente. Los quemaba porque los había leído, muchos años después de haberlos leído.
- ¿Cuántos libros tenías?
- Diez mil.
-¿Diez mil?- a Dorotea le gustaba sentirse sorprendida, pero casi lanzó un alarido de avestruz degollado cuando Carvalho destrozó el libro y lo situó en el centro de la futura fogata. Prendió fuego al papel y las llamas subieron hacia el tiro de la chimenea, poniendo sombras discontinuas en el rostro aun pasmado de la mujer que miraba el fuego y luego pedía respuestas a Fuster , desentendido o a Carvalho sólo pendiente del buenhacer de las llamas. Dorotea se dedicó a examinar los libros supervivientes, acariciándolos con las yemas de los dedos, como si les animara a resistir las pruebas que les esperaban.
- Diez mil libros. Veo que tiene un libro que hoy poca gente conoce La imaginación liberal, de Trilling
Carvalho asintió.
- Debí haberlo quemado hace tiempo. Déjelo a la vista porque lo usaré en la próxima fogata.
- ¿Me lo da?
-No. Aprecio sus buenos sentimientos indultadores pero , no. El que quemé de Trilling fue La mitad del camino, una novela . Era el retrato del miedo de los materialistas dialécticos e históricos al fracaso. Recuerdo que los comunistas nunca aceptábamos los fracasos, eran sólo errores. ¿Cómo íbamos a aceptar entonces la muerte?
Dorotea parecía desconcertada por el desvelamiento cultural de Carvalho.
- La muerte, ahí está el fracaso, la evidencia de la estafa- continuó Carvalho.
-¿Y qué tiene que ver todo ese discurso con la quema de libros?. La cultura es el único consuelo frente a la muerte.
-¿Tú también, Fuster, me traicionas por la espalda?. Carvalho quiso explicarse. A la hora de la verdad es preferible hacer caso a boleros, a los tangos. Los libros no enseñan a vivir. Sólo te ayudan a enmascararte.
En resumen, el personaje, que no el autor, asume la única cultura válida que al parecer ha engendrado la civilización, la epicúrea y detesta cualquier forma de desvirtuarla. El incurable romántico que late en su fondo, sin embargo, le hace batallar a menudo con ese antiintelectual aniquilador de bibliotecas que está representando: ese es el caso de la temporal absolución, muy a su pesar, de Poeta en Nueva York de Lorca. En la muy exitosa novela La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, ambientada en la Barcelona de mediados del siglo XX, se habla de un mítico “Cementerio de libros olvidados” que simboliza la destrucción de la historia y de la memoria que se produce en nuestra sociedad, rendida a los medios audiovisuales y a la cultura comercial. El bibliocausto es llevado a cabo por un siniestro personaje, sin cara, como algunos de los fantasmas mitológicos de Japón, que seguramente personifica el olvido. Es una cara que ha sido quemada por el fuego, y se le da un nombre, Laín Coubert, y se le identifica con el diablo. Su única actividad es quemar todos los ejemplares que existen de un extraño escritor, Julián Carax, cuyo libro La sombra del viento, con el mismo título de la novela de Zafón, ha salvado el protagonista de ese misterioso cementerio para seguir la costumbre que le revela su padre, que le ha guiado a él:
Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe, o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora sólo nos tienen a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto?
Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar, en su luz encantada. Asentí y mi padre sonrió.
-¿Y sabes lo mejor? -preguntó.
Negué en silencio.
-La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene que escoger un libro, el que prefiera, y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo. Es una promesa muy importante. De por vida -explicó mi padre-. Hoy es tu turno.
Se evoca con esta adopción del libro el texto de una de las obras clásicas de la ficción científica norteamericana, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; al final de esa obra los llamados “hombres libro” memorizan el texto de su libro preferido para salvaguardar su existencia. De ser muy ortodoxos habría que decir que Bradbury se sale frecuentemente de lo científico, pues no en vano dijo Isaac Asimov que lo que hacía el autor no era ficción científica35, sino ficción social; pero sería demasiado entrar en la cuestión de las relaciones de este género, que también podría llamarse fantástico, con la mitología y la novela histórica, y antes de pasar a este autor habrá que tratar a uno de sus más ilustres cultivadores, en su rama de ficción metafísica36, Jorge Luis Borges.
He aquí a un bibliotecario y bibliómano tan obsesionado con la letra impresa como Cervantes, quizá más. Don Quijote fue una de sus más tempranas lecturas y a él dedicó algún trabajo, “Magias parciales del Quijote”, en su libro Otras inquisiciones, su discurso de aceptación del premio homónimo y algunos poemas, como “Sueña Alonso Quijano”, no logro recordar en qué otro. Incluso puede decirse que es una particularidad de su estilo la costumbre de hacer escrutinios o catálogos y más concretamente la enumeración caótica o heterológica o catálogo desordenado, costumbre que ya apercibió la atención de Foucault en Las palabras y las cosas y que imitó Jude Stéfan en sus Letanías del escriba, otra reducción al absurdo de una tradición cultural, teniendo a la vista el Otro poema de los dones del argentino. El orden le obsesionaba, no ya porque sea algo necesario en la vida de un invidente, sino por mera cuestión de trabajo; es convicción mía que el cuento La biblioteca de Babel se inspira directamente en Revolución en la biblioteca de Ciudamuerta de Unamuno, y la cronología de Emir Rodríguez Monegal no lo desmiente. Es más, Unamuno colaboraba en La Nación de Buenos Aires y un cuento sobre bibliotecarios no podía por menos que llamar la atención del director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, no en vano Borges siempre confesó su admiración por el gran vasco, de la que dejó prueba escrita en Inquisiciones, libro que se obstinó hasta su muerte en no reeditar. Pero leamos la alusión a los biblioclastas del cuento antecitado, recogido en Ficciones:
Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano... Admiten que los inventores de la escritura imitaron los veinticinco símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos no es del todo falaz. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros: a su furor higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los "tesoros" que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. Uno: la Biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro: cada ejemplar es único, irreemplazable, pero (como la Biblioteca es total) hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos: de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los Purificadores, han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Los urgía el delirio de conquistar los libros del Hexágono Carmesí: libros de formato menor que los naturales; omnipotentes, ilustrados y mágicos.
Encontramos aquí el mismo desasosiego fáustico, el mismo “malestar en la cultura” freudiano que en muchos otros textos sobre bibliocaustos, incluso del propio Borges sobre el símbolo del laberinto (presente también en la biblioteca de El nombre de la rosa de Eco), cual es La casa de Asterión. En todos los casos, la solución es siempre la muerte, como en el propio Don Quijote.
Julio Cortázar también realiza su propio bibliocausto. En su relato Fantomas contra los vampiros multinacionales (1977) imagina una conspiración contra la literatura universal: las bibliotecas arden y los incunables son robados o destruidos sin que nadie sepa por qué o sea capaz de impedirlo. Para desenmascarar qué se esconde tras esto, desenmascarar al malo e impedir la desaparición de la cultura, Cortázar intenta contactar con el famoso héroe Fantomas para que resuelva el entuerto. Pero primero debe luchar con el desaliento:
¿Qué son los libros al lado de quienes los leen, Julio? ¿De qué nos sirven las bibliotecas enteritas si sólo les están dadas a unos pocos? También esto es una trampa para intelectuales. La pérdida de un solo libro nos agita más que el hambre en Etiopía, es lógico y comprensible y monstruoso al mismo tiempo.
Cortázar lucha contra la ideología unidimensional norteamericana, expandida por toda Latinoamérica, utilizando además el lenguaje del cómic (viñetas) y sus arquetipos (el héroe Fantomas). Para ello mezcla además realidad y ficción, como Don Quijote: en esta narración aparecen también personajes y lugares reales, no sólo él mismo, Cortázar, sino intelectuales como Susan Sontag u Octavio Paz, y se alude a la participación del autor en un hecho contemporáneo como el tribunal Russell II37 de Bruselas, donde se intentan desvelar los atropellos cometidos por Estados Unidos en Latinoamérica. Y este ejemplo de literatura comprometida no sólo es una fuerte admonición contra los príncipes de este mundo, sino también un mea culpa de los intelectuales, más preocupados por el arte y la cultura que por las penurias cotidianas de los pueblos. Hasta cierto punto, Cortázar da la razón a los biblioclastas y son palabras de peso, que valen algo y que no pueden pasarse por alto.
El profesor de Bolonia Umberto Eco, creador del thriller cultural, género seguido después por espabilados escritores entre los cuales mencionaré sólo a Philip Vanderberg y Arturo Pérez-Reverte, es mi próxima parada. El bibliocausto constituye la escena culminante de su obra más exitosa y comentada, El nombre de la rosa (1982). Como el propio autor ha servido la exégesis de la misma en sus Apostillas (1986) y en otros escritos, no me voy a extender más en un trabajo que ya se pasa de extenso. Sólo me limitaré a señalar que la interpretación que se arriesga a dar es de cuño posmoderno y por lo tanto metacultural y semiótica, lo que le sirve para integrar eclécticamente toda una pluralidad de interpretaciones:
Por primera y última vez en mi vida me atreví a extraer una conclusión teológica:
-¿Pero cómo puede existir.un ser necesario totalmente penetrado de posibilidad? ¿Qué diferencia hay entonces entre Dios y el caos primigenio? Afirmar la absoluta omnipotencia de Dios y su absoluta disponibilidad respecto de sus propias opciones, ¿no equivale a demostrar que Dios no existe?
Guillermo me miró sin que sus facciones expresaran el más mínimo sentimiento, y dijo:
-¿Córno podría un sabio seguir comunicando su saber si respondiese afirmativamente a tu pregunta?
No entendí el sentido de sus palabras:
-¿Queréis decir -pregunté- que ya no habría saber posible y comunicable si faltase el criterio mismo de verdad, o bien que ya no podríais comunicar lo que sabéis porque los otros no os lo permitirían?
En aquel momento un sector del techo de los dormitorios se desplomó produciendo un estruendo enorme y lanzando una nube de chispas hacia el cielo. Una parte de las ovejas y las cabras que vagaban por la explanada pasó junto a nosotros emitiendo atroces balidos. También pasó a nuestro lado un grupo de sirvientes que gritaban, y que casi nos pisotearon.
-Hay demasiada confusión aquí -dijo Guillermo-. Non in commotione, non in commotione Dominus.
Hurgando entre los escombros, encontré aquí y allá jirones de pergamino, caídos del scriptorium y la biblioteca, que habían sobrevivido como tesoros sepultados en la tierra. Y empecé a recogerlos, como si tuviese que reconstruir los folios de un libro.
Patrick Suskind hace también su propio bibliocausto en uno de sus cuentos más interesantes, Amnesia in litteris. No se necesita ya el fuego para escenificar aquello de que se trata, sino de la propia memoria: el pobre protagonista, que se identifica con el autor, es incapaz de recordar nada de lo que ha leído sino muy vagamente, lo que convierte a la cultura en una neblina impotente que no puede descargar ningún rayo. ¿Otra vez el afán fáustico de conocimiento, esta vez por un alemán? Veamos:
¿Cómo era la pregunta? ¡Ah!, sí: qué libro me había impresionado, marcado, señalado, sacudido o incluso conducido en una dirección o apartado de ella. Pero eso suena a vivencia perturbadora o a experiencia traumática, y el afectado revive eso a lo sumo en las pesadillas, pero no cuando está despierto y menos por escrito y públicamente, como apuntó ya, según creo, un psicólogo austriaco, cuyo nombre he olvidado en este momento, en un ensayo muy digno de ser leído, cuyo título no recuerdo ya exactamente, pero que apareció en un pequeño volumen bajo el título antológico Yo y tú, o El, ello y nosotros, o Yo individual, o algo parecido (no sabría decir si ha sido reeditado recientemente por Rowohlt, Fischer, DTV o Suhrkamp, pero sí que las tapas eran verdes y blancas, o azules y amarillentas, si no eran de un gris azulado verdoso).
Ahora bien, la pregunta no se refiere quizá a las experiencias lectoras neurotraumáticas, sino a aquella vivencia artística exaltadora que encuentra en el famoso poema Hermoso Apolo... no, creo que no era Hermoso Apolo, el título era distinto, tenía algo arcaico, Torso joven o Hermoso Apolo primigenio o algo parecido, pero eso no hace al caso... o sea, encuentra en ese famoso poema de... de... , no recuerdo ahora mismo su nombre, pero era de verdad un poeta muy célebre, con ojos de carnero y un gran bigote, y compró a ese escultor gordo francés ¿cómo se llamaba? una casa en la Rue de Varenne (lo de casa es un decir, más bien es un palacio con un parque que no se atraviesa en 10 minutos) (uno se pregunta, dicho sea de paso, cómo se las arreglaba la gente entonces para pagar todas esas cosas) , encuentra, en todo caso, su expresión en ese magnífico poema que yo no podría citar ya entero, pero cuya última línea permanece grabada en mi memoria de manera indeleble como imperativo moral permanente y que dice: "Tienes que cambiar tu vida".
¿Cuáles son, pues, aquellos libros de los que podría decir que su lectura haya cambiado mi vida? [...] Me dejo caer sobre la silla de mi escritorio. Es una verguenza, es un escándalo. Sé leer desde hace 30 años, he leído, no mucho, pero sí algo, y todo lo que me queda es el recuerdo muy aproximado de que en el segundo tomo de una novela de 1.000 páginas alguien se pega un tiro. ¡He leído 30 años en balde! Miles de horas de mi niñez, de mis años de joven y de adulto dedicadas a la lectura y no he retenido más que un gran olvido. Y este mal no mejora; al contrario, se agrava. Ahora cuando leo un libro, olvido el principio antes de llegar al final. A veces la fuerza de mi memoria no basta siquiera para retener la lectura de una página. Y así me voy descolgando de un párrafo a otro, de una frase a otra, y pronto sólo podré captar con mi mente las palabras sueltas que vuelven hacia mí desde la oscuridad de un texto siempre desconocido, reluciendo como estrellas fugaces durante el momento en que las leo para desaparecer seguidamente en el tenebroso Leteo del olvido total. En las discusiones literarias hace tiempo que no puedo abrir la boca sin caer en el más espantoso ridículo, confundo a Morike con Hofmannsthal, a Rilke con Hölderlin, a Beckett con Joyce, a Italo Calvino con Italo Svevo, a Baudelaire con Chopin, a George Sand con Madame de Staël, etcétera. Cuando busco una cita, que recuerdo de manera imprecisa, paso días consultando por qué he olvidado el autor y por qué durante la búsqueda en textos desconocidos de autores extraños me pierdo hasta que por fin olvido lo que buscaba al principio. ¿Qué podría contestar en este estado mental caótico a la pregunta de qué libro ha cambiado mi vida? ¿Ninguno? ¿Todos? ¿Algunos? No lo sé. [...] ¡Qué lata! Ahora he olvidado las palabras exactas. Pero no importa, todavía tengo perfectamente presente el sentido. Era algo así como: "¡Tienes que cambiar tu vida!".
Un escritor escribe un libro sobre un escritor que escribe dos libros sobre dos escritores, de los cuales uno escribe porque ama la libertad, el otro porque le es indiferente. Esos dos escritores escriben en total 22 libros que tratan de 22 escritores, de los cuales algunos mienten, pero no lo saben, mientras que otros mienten a sabiendas, otros buscan la verdad, pero saben que no pueden encontrarla, mientras que otros ya creían haberla encontrado.
Evidentemente esa sed fáustica de conocimiento obliga a cambiar de vida, transforma al intelectual en un aventurero, en un hombre de acción... en un Don Quijote.
Por último queda uno de los iconos culturales de nuestro tiempo. Se trata de la novela de Ray Bradbury Fahrenheit 451, (1953) que tan excelentemente llevó a la pantalla François Truffaut en 1966; éste se hallaba auténticamente obsesionado por el tema de la educación; recuerdo, al respecto, películas anteriores a esta como Los cuatrocientos golpes o El niño salvaje, pero su genio llegó a la cumbre cuando se combinó con el de Bradbury, trascendiendo esa inicial preocupación educativa y depurando las truculencias que en algún momento acumula esta novela. Las alusiones cervantinas son de hecho más apreciables en la película que en la novela, que quizá Bradbury no había leído entonces: el primer libro en ser quemado en la película por los bomberos es Don Quijote, lo que resulta significativo. Bradbury, sin embargo, no menciona a Cervantes en la larga introducción que compuso para la reedición de 1993 de su novela más celebrada. En ella desmenuza pelambrosa y señalizadamente la génesis de la novela: cinco cuentos sucesivos durante dos o tres años38 y nueve dólares y medio en monedas de diez centavos para alquilar una máquina de escribir en el sótano de una biblioteca y acabar la novela corta en sólo nueve días. Le costó mucho venderla, porque era la época de McCarthy y se podía leer como una alusión a la persecución que sufrían los intelectuales que simpatizaban con la izquierda. No era tan ingenuo como para no darse cuenta de que acababa de asumir una gigantesca tradición cultural:
Tres horas después de empezar el cuento advertí que me había atrapado una idea, pequeña al principio, pero de proporciones gigantescas hacia el final. El concepto era tan absorbente que esa tarde me fue difícil salir del sótano de la biblioteca y tomar el autobús de vuelta a la realidad: mi casa, mi mujer y nuestra pequeña hija. [...] ¿Qué despertó mi inspiración? ¿Fue necesario todo un sistema de raíces de influencia, sí, que me impulsaran a tirarme de cabeza a la máquina de escribir y a salir chorreando de hipérboles, metáforas y símiles sobre fuego, imprentas y papiros? Por supuesto: Hitler había quemado libros en Alemania en 1934, y se hablaba de los cerilleros y yesqueros de Stalin. Y además, mucho antes, hubo una caza de brujas en Salem en 1680, en la que mi diez veces tatarabuela Mary Bradbury fue condenada pero escapó a la hoguera. Y sobre todo fue mi formación romántica en la mitología romana, griega y egipcia, que empezó cuando yo tenía tres años. Sí, cuando yo tenía tres años, tres, sacaron a Tut de su tumba y lo mostraron en el suplemento semanal de los periódicos envuelto en toda una panoplia de oro, ¡y me pregunté qué sería aquello y se lo pregunté a mis padres! De modo que era inevitable que acabara oyendo o leyendo sobre los tres incendios de la biblioteca de Alejandría; dos accidentales, y el otro intencionado. Tenía nueve años cuando me enteré y me eché a llorar. Porque, como niño extraño, yo ya era habitante de los altos áticos y los sótanos encantados de la biblioteca Carnegie de Waukegan, Illinois39. Puesto que he empezado, continuaré. A los ocho, nueve, doce y catorce años, no había nada más emocionante para mí que correr a la biblioteca cada lunes por la noche, mi hermano siempre delante para llegar primero. Una vez dentro, la vieja bibliotecaria (siempre fueron viejas en mi niñez) sopesaba el peso de los libros que yo llevaba y mi propio peso, y desaprobando la desigualdad (más libros que chico), me dejaba correr de vuelta a casa donde yo lamía y pasaba las páginas. Mi locura persistió cuando mi familia cruzó el país en coche en 1932 y 1934 por la carretera 66. En cuanto nuestro viejo Buick se detenía, yo salía del coche y caminaba hacia la biblioteca más cercana, donde tenían que vivir otros Tarzanes, otros Tik Toks, otras Bellas y Bestias que yo no conocía. Cuando salí de la escuela secundaria, no tenía dinero para ir a la universidad. Vendí periódicos en una esquina durante tres años y me encerraba en la biblioteca del centro tres o cuatro días a la semana, y a menudo escribí cuentos cortos en docenas de esos pequeños tacos de papel que hay repartidos por las bibliotecas, como un servicio para los lectores. Emergí de la biblioteca a los veintiocho años.
La cita es larga, pero testimonia a las claras que el autor era tan bibliómano como Cervantes, Saroyan o Borges. Ray Bradbury no es un visionario al estilo de Stanislaw Lem o Philip K. Dick; no posee el buen tino de Julio Verne, ni la ironía de Orwell, ni el poso cultural de Aldous Huxley, pero es un lírico en prosa de primer orden, una imaginación calenturienta que sedujo a lectores tan exigentes como Borges; es más: un hombre cabal que estuvo casado durante cincuenta y tres años con la misma mujer hasta que se quedó viudo. Fue un gran lector, pero de biblioteca pública, como Saroyan, ya que le pilló la Depresión y no pudo siquiera ir a la Universidad de Los Ángeles, por cuyo campus, sin embargo, vagaba cuando entró en el sótano de la biblioteca a escribir una novela que se ha constituido en clásica en conjunción indivisa con su ilustración cinematográfica. El autor había corporeizado los libros, esa “locura” de la que habla, que en la sociedad norteamericana le calificaba especialmente como bicho raro. Y la antropomorfización del libro, uno de los elementos que redundan en este estudio, aparecía ya en su novela El hombre ilustrado (1951), en la que un hombre completamente tatuado va contando las historias a que alude cada tatuaje. La inspiración de Bradbury, su sensibilidad, le hicieron sin embargo transformarse en un profeta del desmantelamiento de la cultura escrita:
Resta mencionar una predicción que mi bombero jefe, Beatty, hizo en 1953, en medio de mi libro. Se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego. Porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la MTV, no se necesitan Beattys que prendan fuego al keroseno o persigan al lector. Si la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas y de la ventilación de la clase, ¿quién, después de un tiempo, lo sabrá, o a quién le importará? No todo está perdido, por supuesto. Todavía estamos a tiempo si evaluamos adecuadamente y por igual a profesores, alumnos y padres, si hacemos de la calidad una responsabilidad compartida, si nos aseguramos de que al cumplir los seis años cualquier niño en cualquier país puede disponer de una biblioteca y aprender casi por osmosis [...] Pero el Bombero jefe en la mitad de la novela lo explica todo, y predice los anuncios televisivos de un minuto, con tres imágenes por segundo, un bombardeo sin tregua. Escúchenlo, comprendan lo que quiere decir, y entonces vayan a sentarse con su hijo, abran un libro y vuelvan la página.40
Vamos a escuchar al Bombero jefe, Beatty; su discurso a Montag puede despejar definitivamente las incógnitas sobre lo que hay que considerar en el fondo de todo bibliocausto; resultará curioso comprobar como Bradbury se anticipa claramente al pensamiento de Marcuse: Beatty propugna una sociedad unidimensional. Asimismo, la sociedad moderna como estereotipo de lo cambiante e inasible es un postulado que se quiere ver como propio de Jean Baudrillard. El discurso es largo, pero no tiene desperdicio:
Después las películas, a principios del siglo XX. Radio. Televisión. Las cosas empezaron a adquirir masa. [...] Y como tenían masa, se hicieron más sencillos -prosiguió diciendo Beatty-. En cierta época, los libros atraían a alguna gente, aquí, allí, por doquier. Podían permitirse ser diferentes. El mundo era ancho Pero, luego, el mundo se llenó de ojos, de codos Y bocas. Población doble, triple, cuádruple. Films y dios, revistas, libros, fueron adquiriendo un bajo nivel, una especie de vulgar uniformidad. ¿Me sigues? [...]-Imagínalo. El hombre del siglo XIX con sus caballos, sus perros, sus coches, sus lentos desplazamientos Luego, en el siglo XX, acelera la cámara. Los más breves, condensaciones. Resúmenes. Todo se reduce a la anécdota, al final brusco. [...] Los clásicos reducidos a una emisión radiofónica de quince minutos. Después, vueltos a reducir para llenar una lectura de dos minutos. Por fin, convertidos en diez o doce líneas en un diccionario. Claro está, exagero. Los diccionarios únicamente servían para buscar referencias. Pero eran muchos los que sólo sabían de Hamlet (estoy seguro de que conocerás el título, Montag. Es probable que, para usted, sólo constituya una especie de rumor. Mrs. Montag), sólo sabían, como digo, de Hamlet lo que había en una condensación de una página en un libro que afirmaba: Ahora, podrá leer por fin todos los clásicos. Manténgase al mismo nivel que sus vecinos. ¿Te das cuenta? Salir de la guardería infantil para ir a la Universidad y regresar a la guardería. Ésta ha sido la formación intelectual durante los últimos cinco siglos o más. [...] Acelera la proyección, Montag, aprisa, ¿Clic? ¿Película? Mira, Ojo, Ahora, Adelante, Aquí, Allí, Aprisa, Ritmo, Arriba, Abajo, Dentro, Fuera, Por qué, Cómo, Quién, Qué, Dónde, ¿Eh? , ¡Oh ¡Bang!, ¡Zas!, Golpe, Bing, Bong, ¡Bum! Selecciones de selecciones. ¿Política? ¡Una columna, dos frases, un titular! Luego, en pleno aire, todo desaparece. La mente del hombre gira tan aprisa a impulsos de los editores, explotadores, locutores, que la fuerza centrífuga elimina todo pensamiento innecesario, origen de una pérdida de tiempo. [...] Los años de Universidad se acortan, la disciplina se relaja, la Filosofía, la Historia y el lenguaje se abandonan, el idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados. Por último, casi completamente ignorante. La vida es inmediata, el empleo cuenta, el placer domina todo después del trabajo. ¿Por qué aprender algo, excepto apretar botones, enchufar conmutadores, encajar tornillos y tuercas? [...] El cierre de cremallera desplaza al botón y el hombre ya no dispone de todo ese tiempo para pensar mientras se viste, una hora filosófica y, por lo tanto, una hora de melancolía. [...] La vida se convierte en una gran carrera, Montag. Todo se hace aprisa, de cualquier modo. [...] Vaciar los teatros excepto para que actúen payasos, e instalar en las habitaciones paredes de vidrio de bonitos colores que suben y bajan, como confeti, sangre, jerez o sauterne. [...] Más deportes para todos, espíritu de grupo, diversión, y no hay necesidad de pensar, ¿eh? Organiza y superorganiza superdeporte. Más chistes en los libros. Más ilustraciones. La mente absorbe menos Y menos. Impaciencia. Autopistas llenas de multitudes que van a algún sitio, a algún sitio, a algún sitio, a ningún sitio. El refugio de la gasolina. Las ciudades se convierten en moteles, la gente siente impulsos nómadas y va de un sitio para otro, siguiendo las mareas, viviendo una noche en la habitación donde otro ha dormido durante el día y el de más allá la noche anterior. [...]
Ahora, consideremos las minorías en nuestra civilización. Cuanto mayor es la población, más minorías hay. No hay que meterse con los aficionados a los perros, a los gatos, con los médicos, abogados, comerciantes, cocineros, mormones, bautistas, unitarios, chinos de segunda generación, suecos, italianos, alemanes, tejanos, irlandeses, gente de Oregón o de México. En este libro, en esta obra, en este serial de televisión la gente no quiere representar a ningún pintor, cartógrafo o mecánico que exista en la realidad. Cuanto mayor es el mercado, Montag, menos hay que hacer frente a la controversia, recuerda esto. Todas las minorías menores con sus ombligos que hay que mantener limpios. Los autores, llenos de malignos pensamientos, aporrean máquinas de escribir. Eso hicieron. Las revistas se convirtieron en una masa insulsa y amorfa. Los libros, según dijeron los críticos esnobs, eran como agua sucia. No es extraño que los libros dejaran de venderse, decían los críticos. Pero el público, que sabía lo que quería, permitió la supervivencia de los libros de historietas. Y de las revistas eróticas tridimensionales, claro está. Ahí tienes, Montag. No era una imposición del Gobierno. No hubo ningún dictado, ni declaración, ni censura, no. La tecnología, la explotación de las masas y la presión de las minorías produjo el fenómeno, a Dios gracias. En la actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente, se le permite leer historietas ilustradas o periódicos profesionales. [...] ¿Qué es más fácil de explicar y más lógico? Como las universidades producían más corredores, saltadores, boxeadores, aviadores y nadadores, en vez de profesores, críticos, sabios, y creadores, la palabra «intelectual», claro está, se convirtió en el insulto que merecía ser. Siempre se teme lo desconocido. Sin duda, te acordarás del muchacho de tu clase que era excepcionalmente «inteligente», que recitaba la mayoría de las lecciones y daba las respuestas, en tanto que los demás permanecían como muñecos de barro, y le detestaban. ¿Y no era ese muchacho inteligente al que escogían para pegar y atormentar después de las horas de clase? Desde luego que sí. Hemos de ser todos iguales. No todos nacimos libres e iguales, como dice la Constitución, sino todos hechos iguales. Cada hombre, la imagen de cualquier otro. Entonces todos son felices, porque no pueden establecerse diferencias ni comparaciones desfavorables. ¡Ea! Un libro es un arma cargada en la casa de al lado. Quémalo. Quita el proyectil del arma. Domina la mente del hombre. ¿Quién sabe cuál podría ser el objetivo del hombre que leyese mucho? ¿Yo? No los resistiría ni un minuto. Y así, cuando, por último, las casas fueron totalmente inmunizadas contra el fuego, en el mundo entero (la otra noche tenías razón en tus conjeturas) ya no hubo necesidad de bomberos para el antiguo trabajo. Se les dio una nueva misión, como custodios de nuestra tranquilidad de espíritu, de nuestro pequeño, comprensible y justo temor de ser inferiores. Censores oficiales, jueces y ejecutores. Eso eres tú, Montag. Y eso soy yo. [...] Has de comprender que nuestra civilización es tan vasta que no podemos permitir que nuestras minorías se alteren o exciten. Pregúntate a ti mismo: ¿Qué queremos en esta nación, por encima de todo? La gente quiere ser feliz, ¿no es así? ¿No lo has estado oyendo toda tu vida? «Quiero ser feliz», dice la gente. Bueno, ¿no lo son? ¿No les mantenemos en acción, no les proporcionamos diversiones? Eso es para lo único que vivimos, ¿no? ¿Para el placer y las emociones? Y tendrás que admitir que nuestra civilización se lo facilita en abundancia. [...] A la gente de color no le gusta El pequeño Sambo. A quemarlo. La gente blanca se siente incómoda con La cabaña del tío Tom. A quemarlo. Escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón ¿Los fabricantes de cigarrillos se lamentan? A quemar el libro. Serenidad, Montag. Líbrate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al incinerador, ¿Los funerales son tristes y paganos? Eliminémoslos también, Cinco minutos después de la muerte de una persona en camino hacia la Gran Chimenea, los incineradores son abastecidos por helicópteros en todo el país. Diez minutos después de la muerte, un hombre es una nube de polvo negro. No sutilicemos con recuerdos acerca de los individuos. Olvidémoslos. Quemémoslo todo, absolutamente todo. El fuego es brillante y limpio. [...] ¿Clarisse McClellan? Tenemos ficha de toda su familia. Les hemos vigilado cuidadosamente. La herencia y el medio ambiente hogareño puede deshacer mucho de lo que se inculca en el colegio. Por eso hemos ido bajando, año tras año la edad de ingresar en el parvulario, hasta que, ahora, casi arrancamos a los pequeños de la cuna. Tuvimos falsas alarmas con los McCIellan cuando vivían en Chicago. Nunca les encontramos un libro. El historial confuso, es antisocial. ¿La muchacha? Es una bomba de relojería. La familia había estado influyendo en su subconsciente, estoy seguro, por lo que pude ver en su historial escolar. Ella no quería saber cómo se hacía algo, sino por qué. Esto puede resultar embarazoso. Se pregunta el porqué de una serie de cosas y se termina sintiéndose muy desdichado. Lo mejor que podía pasarle a la pobre chica era morirse. [...] Afortunadamente, los casos extremos como ella no aparecen a menudo. Sabemos cómo eliminarlos en embrión No se puede construir una casa sin clavos en la madera. Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión, para preocuparle; enséñale sólo uno. o, mejor aún, no le des ninguno. Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra. Si el Gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, mejor es que sea todo eso que no que la gente se preocupe por ello. Tranquilidad, Montag. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares, o los nombres de las capitales de Estado, o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralos de datos no combustibles, lánzales encima tantos «hechos» que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces, tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse. Y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como Filosofía o Sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. Cualquier hombre que pueda desmontar un mural de televisión y volver a armarlo luego, y, en la actualidad, la mayoría de los hombres pueden hacerlo, es más feliz que cualquier otro que trata de medir, calibrar y sopesar el Universo, que no puede ser medido ni sopesado sin que un hombre se sienta bestial y solitario. Lo sé, lo he intentado ¡Al diablo con ello! Así, pues, adelante con los clubs las fiestas, los acróbatas y los prestidigitadores, los coches a reacción, las bicicletas helicópteros, el sexo y las drogas, más de todo lo que esté relacionado con reflejos automáticos. Si el drama es malo, si la película no dice nada, si la comedia carece de sentido, dame una inyección de teramina. Me parecerá que reacciono con la obra, cuando sólo se trata de una reacción táctil a las vibraciones. Pero no me importa. Prefiero un entretenimiento completo.
Fahrenheit 251 es una utopía sombría, y el elemento utópico aparece en Don Quijote representado en el gobierno de Sancho Panza. La teramina o consuelo farmacológico no es menos real que el loto de Homero, el soma de Huxley, el vino y el condumio para Sancho Panza, la cocaína para la sociedad moderna y, solamente para algunos, la lectura que se hace para olvidar, el logos que no se hace carne, que no da fe de sí mismo en la acción. El fuego tiene sin duda alguna un significado de regeneración y de destrucción, que se contiene en los mitos del fénix y de Eróstrato: aniquila quien quiere perdurar. Cuando preguntaron a Jean Cocteau qué salvaría del Museo del Prado si se incendiase, contestó: “El fuego”. El biblioclasta, desde un punto de vista psicológico, es un enfermo que sufre de complejo apocalíptico, ya que juzga que la purificación, la salvación de su ego amenazado, diríamos, se obtiene por medio de la destrucción de lo que define como nocivo, que siempre es otro o lo otro. Por eso decía Heine que se comienza por quemar libros y se continúa quemando hombres. El «bibliocausto» precede al Holocausto, como bien ha documentado Báez. Échense a temblar.
Notas:
[1] La depresión final de Don Quijote, su desesperanzada cordura, se deja ver también en la interpretación del mito que hace Rubén Darío en su cuento “DQ”, compuesto en 1899, tras la derrota de España en la guerra contra Estados Unidos, en línea con las posteriores “Letanías de nuestro señor Don Quijote” de sus Cantos de vida y esperanza, publicadas el año del tricentenario, 1905.
[2] Es el soneto “Fabio, notable autoridad se saca...”, en realidad una burla de la falsa y presuntuosa erudición, al estilo de la que hizo Quevedo en su soneto 589, donde opone las “almas de cuerpos muchos” a los “cuerpos sin almas”, es decir, el alma que tiene libros leídos y asumidos al hombre que los colecciona sin leerlos y presume de poseerlos. Lope de Vega trató el tema ya anteriormente en La Filomela, en su soneto “Libros, quien os conoce y os entiende...”, donde identifica su vida con la letra impresa: “Pues todo muere, si el sujeto muere. / ¡Oh estudio liberal, discreto amigo, / que sólo hablas lo que un hombre quiere / por ti he vivido, moriré contigo!”.
[3] Como suele repetir George Steiner, el último hombre que pudo abarcar la totalidad del conocimiento humano fue Leibniz; tras él no fue posible la utopía humanista enciclopédica de la Ilustración y el conocimiento unificado se convirtió en labor conjunta de especialistas o en vana especulación de eruditos a la violeta. Emerson pensaba que lo ensencial de toda civilización podía contenerse en la obra de cuatro o cinco autores y, por ejemplo, aducía que Grecia entera podía reconstruirse con solamente las obras de Homero, Plutarco y Platón. Un reflejo de esto aparece en El conde de Montecristo de Alejandro Dumas, cuando el abate Faria enseña a su joven discípulo que la cultura puede reducirse a unos cuantos libros.
[4] Una excelente y documentada panorámica la ofrece Fernando Báez en su Historia universal de la destrucción de los libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak, Barcelona, Destino, 2004.
[5] “¡O ínclito sabio, autor muy çïente, / otra y aún vegada yo lloro / porque Castilla perdió tal thesoro, / non conosçido delante la gente! / Perdió los tus libros sin ser conosçidos, / e cómo en esequia te fueron ya luego / unos metidos al ávido fuego, / otros sin orden non bien repartidos; / çierto en Athenas los libros fengidos / que de Pitágoras se reprobaron / con çerimonia mayor se quemaron, / quando al senado le fueron leídos!”
[6] Según Fernando Báez, la nómina de autores quemados y censurados incluía a Freud, Marx, Remarque, Brecht, Kafka, Heine, Einstein, Buber, Broch, Mann, Musil, Proust, Zola, Wells, Zweig o London, por citar los autores más conocidos.
[7] Los comunistas destruyen decenas de bibliotecas en Hungría en 1945 y cuatro décadas después la caída de Ceacescu en Rumanía se acompaña con la destrucción de medio millón de libros de la Universidad de Bucarest. La biblioclastia prosigue, contumaz, con la Revolución Cultural maoísta, las dictaduras chilena y argentina, Cuba, el régimen talibán... Ni siquiera se libra Harry Potter, porque los fundamentalistas norteamericanos destruyen sus libros por considerarlos inductores del satanismo.
[8] Por señalar solamente algunos, Platón fue acusado de quemar los libros de Demócrito, pero también diseñó una república ideal donde los poetas no serían aceptados. David Hume pedía que se destruyeran todos los libros de metafísica. Martin Heidegger entregó ejemplares a sus alumnos para que los quemaran en 1933, una vez que se había incorporado al partido nazi.
[9] “En el orden simbólico los significados del libro se multiplican y enriquecen en gran manera. Para todo el mundo el libro es el símbolo de la cultura, de la difusión de ideas. [...] Para el cristiano el Libro de la Naturaleza (Liber Naturae) era símbolo de la Creación, y una adecuada práctica del método exegético llevaba a revelar la influencia divina desde el mundo natural hasta las más empinadas alturas. Quemar un libro, por consiguiente, adquiere el remontado valor simbólico de un atentado contra la Creación. Como no se puede matar la Idea -platónica o no-, se trata de matar las ideas, y la forma más expeditiva es eliminar sus medios de difusión, o sea quemar los libros”.
[10] Daniel Eisenberg, “La biblioteca de Cervantes. Una reconstrucción.” Studia in honorem prof. Martín de Riquer II Barcelona: Quaderns Crema, 1987, pp. 271-328.
[11] Arturo Pérez Reverte hace decir a su bibliófilo personaje Víctor Farias que la biblioteca de Don Quijote contenía noventa y cinco libros (El club Dumas, cap. VII)
[12] Virgilio, Bucólicas, III, v. 60.
[13] Igitur, ut Aratus ab Iove incipiendum putat, ita nos rite coepturi ab Homero videmur. Hic enim, quem ad modum ex Oceano dicit ipse amnium fontiumque cursus initium capere, omnibus eloquentiae partibus exemplum et ortum dedit. hunc nemo in magnis rebus sublimitate, in parvis proprietate superaverit. (Marco Fabio Quintiliano, Institutiones, X, 46).
[14] Arturo Marasso, Cervantes, 1946.
[15] Citaré por la traducción de José Robles para la editorial Calpe (1920), que es lo que tengo.
[16] Victor-Alfred de Vigny, Chatterton, Madrid: Calpe, 1920, p. 132.
[17] La escena descrita es el saco del Arzobispado el 14 de febrero de 1831.
[18] Cfr. Emilio Alarcos Llorach, “"La interpretación de Bouvard et Pécuchet y su quijotismo", Ensayos y estudios literarios. Madrid: Ediciones Júcar, 1976, p. 61-98. El trabajo original se publicó en 1948.
[19] Miguel de Unamuno, “La revolución en la biblioteca de Ciudamuerta”, Cuentos de mí mismo. Madrid, 1997, pp. 207-212
[20] El escritor y dramaturgo valenciano Enrique Pérez Escrich (1829-1897), famoso por sus “novelas por entregas” de intención cristiana y moralizadora. Murió pobre, dirigiendo un asilo.
[21] Ramón Ortega y Frías (1825-1883), novelista por entregas granadino seguidor del gran maestro del género de las novelas por entregas, Fernández y González, pero con menos talento que éste. Escribió ciento cincuenta, de nulo valor literario y en las que recurre a lo truculento y espeluznante. Abelardo y Eloísa (1867) fue su mayor éxito.
[22] Torcuato Tárrago y Mateos (1822-1889) fue un fecundo periodista, escritor y músico accitano que compuso novelas históricas y libros de viajes; escribió en El Independiente y fundó El Eco de Occidente en Granada junto a su paisano Pedro Antonio de Alarcón; también dirigió El Popular en Madrid; algunas de sus obras se siguen reeditando, como Historia de un sombrero blanco o A doce mil pies de altura. A veces toma como modelo a Julio Verne. Conocía muy bien el mundo eslavo, lo que aprovecha para ambientar ahí algunas de sus obras, y fue el primero en escribir un cuento sobre la Guerra de Independencia de Bulgaria.
[23] Wenceslao Ayguals de Izco, (1801-1873), escritor de inspiración satírica y social que cultivó asiduamente la novela por entregas o folletín como medio para acceder a concienciar al proletariado. María o La hija de un jornalero es su obra más famosa y traducida al italiano, francés y portugués.
[24] Azorín ignoraba que “Pedro Escamilla” es un seudónimo de Julián Castellanos y Velasco, un escritor de folletines sensacionalistas y piezas teatrales de escaso valor literario fallecido en 1891. Más importancia tuvo el historiador y jurista José Muñoz Maldonado, (1807-1875), conde de Fabraquer y vizconde de San Javier, ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, que dirigió la revista El Museo de las Familias; colaboró en El Panorama, Periódico de Literatura y Arte y aquí figura como habitual traductor de folletines franceses de Paul de Kock; también tradujo Los Miserables de V. Hugo. Antonio de San Martín (1841-1887). Coruñés, de ideología progresista, autor de algunas poesías y un vastísimo conjunto de novelas folletinescas de inspiración histórica, tales como Horrores del feudalismo: la torre de los vampiros (1871), La Edad del Hierro (1874), La sacerdotisa de Vesta (1874), La esposa enterrada en vida (1876), Los misterios de la calle de Panaderos (1880), Desde la timba al timo. Novela original de malas costumbres contemporáneas, consecuencia de los vicios en la sociedad, (1880), Nerón, (1875) etc... Si hubiera que destacar algunas, serían las cinco consagradas a Quevedo, a cuya lectura era muy aficionado. Florencio Luis Parreño (1822-1897) compuso novelas históricas y de aventuras de intención moralizadora y católica en la línea de Fernández y González y Ortega y Frías, donde ensalza patrióticamente las hazañas guerreras de los españoles. Rechaza el naturalismo francés y de vez en cuando salpica sus obras de reflexiones moralizantes. El valenciano Luis de Val (1867-1930) es el más moderno de estos autores. Revelan el tono de su obra los títulos de algunas de sus novelas: Los ángeles del arroyo (un libro para los padres), El Calvario de un ángel o El manuscrito de una monja, El hijo de la obrera, El Honor o La riqueza de los pobres, El triunfo del trabajo, La explotación humana, La honra del hogar, La mujer de ellos, Sola en el mundo o El manuscrito de una huérfana...
[25] José Martínez Ruiz, “La biblioteca de Don Quijote”, en Con permiso de los cervantistas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1948, pp. 181-182.
[26] Pío Baroja, “Auto de fe”, en su Con la pluma y con el sable, Obras completas III, Madrid: Biblioteca Nueva, 1979 (2.º ed.), pp. 436-438
[27] Hay traducción moderna en Barcelona: Acantilado, 2004, por la cual cito.
[28] Es una de las obras clásicas en que Thomas Hughes narra su educación; es más conocida la primera parte, que transcurre en la escuela preparatoria de Rugby y que ha sido llevada a la pantalla varias veces. Con esta elección revela Saroyan su conciencia de no haber tenido una educación completa y su deseo de superarlo.
[29] Augusta Jane Evans Wilson, Inez: A Tale of the Alamo, (1855); se trata de una novela primeriza, sentimental y anticatólica en que se contrapone un seductor byroniano a las virtudes tradicionales de una heroína.
[30] Hall Caine (1853-1931) fue secretario de Dante Gabriel Rosetti y como autor de novelas populares logró éxitos de venta asombrosos. Seguramente Saroyan escoge su nombre por ser autor de una novela significativa, El chivo expiatorio.
[31] James Brander Matthews, (1852-1929) fue uno de los primeros teóricos en literatura dramática. Con esta elección, Saroyan, que era también un exitoso autor dramático, caracteriza su interés por el teatro.
[32] ''Sólo fue un preludio. Allí donde se queman libros, se queman finalmente también hombres.".La frase pertenece a su tragedia Almansor, escrita en 1820 y se ha considerado una profecía del destino de Alemania en el siglo XX.
[33] Primo avulso non deficit alter aureus, et simili frondescit virga metallo. “Al faltar el primero no falta otro de oro, y echa hojas el tallo del mismo metal”, Virgilio, Eneida, VI, v. 143. Es la rama de oro que ha dado nombre a la famosa obra de Frazer, consagrada a Proserpina que la Sibila le dice a Eneas que debe recoger para poder caminar por el Infierno. Con ello alude Vilallonga, a través del texto clásico pagano, al famoso mito bíblico del árbol de la ciencia del bien y del mal sobre el que diserta Nietzsche en El Anticristo.
[34] De Manuel Vázquez Montalbán, Historias de política ficción. 1987
[35] Uso ficción científica en vez del anglicismo “ciencia-ficción” y en vez de ese equivalente pero excluyente marbete de “anticipación” con que han querido rotular este género los bibliotecarios.
[36] Dentro de esta ficción metafísica, prevalida con relativa frecuencia del mecanismo de la parábola o narración simbólica, pueden contarse también autores como Calderón, Melville, Kafka, Unamuno, Beckett, Calvino o Bergman.
[37] El tribunal Russell II de Bruselas estaba conformado por intelectuales y realizó denuncias sobre la violación de derechos humanos en América Latina; se llamó así en memoria del auspiciado por el filósofo y matemático inglés Bertrand Russell en denuncia de la Guerra de Vietnam, y actuó como vicepresidente del mismo Gabriel García Márquez.
[38] Los cuentos Bonfire, Bright Phoenix, The Exiles, Usher H y El peatón, de los cuales sólo me consta estar traducido el último.
[39] Op. cit.
[40] Ibidem.
© Ángel Romera
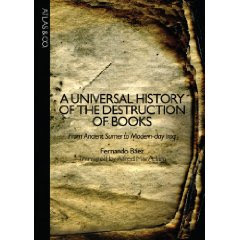
Comments
a varios amigos
David